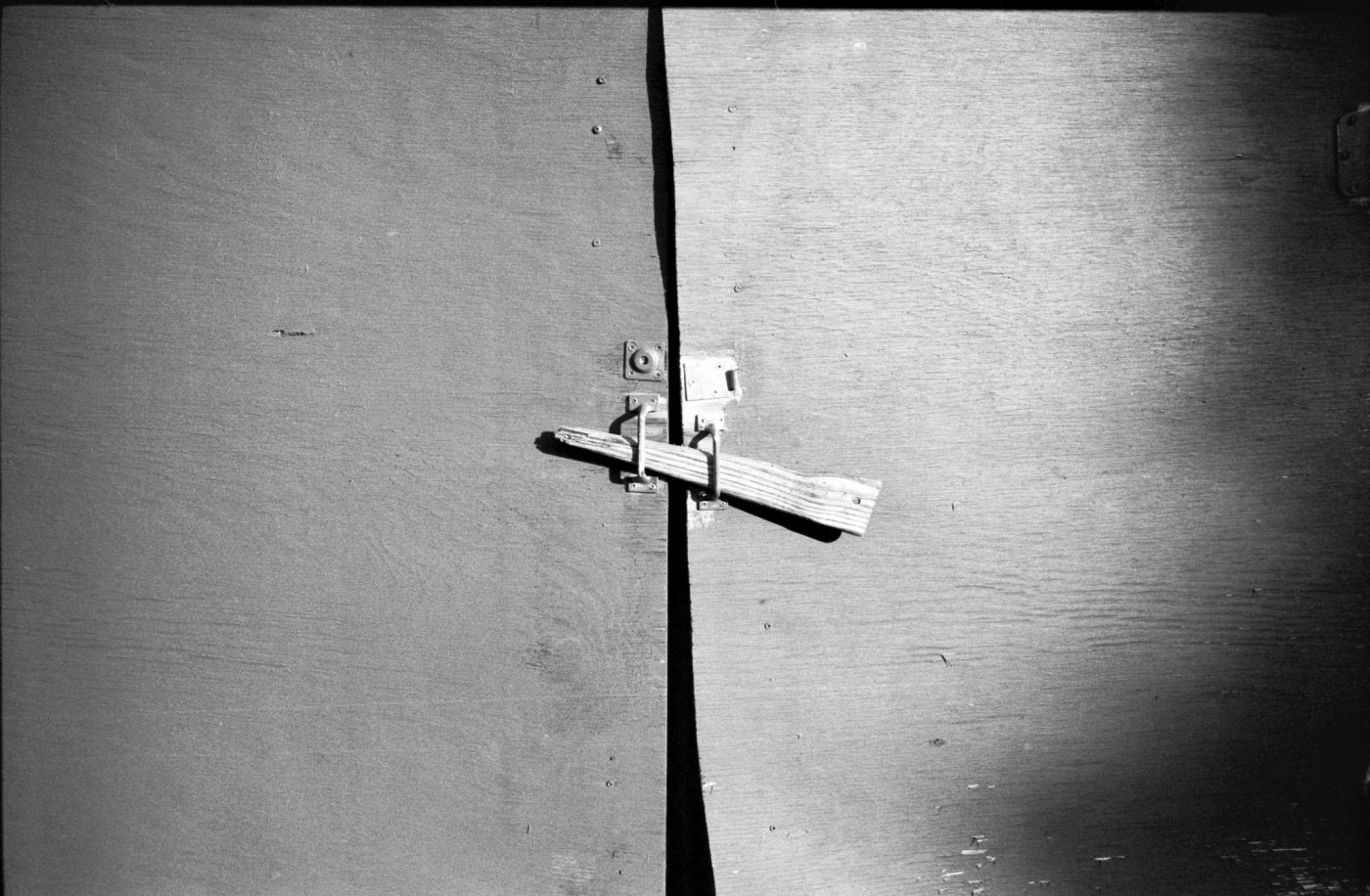Hay días en que mi lado matemático –el cual casi siempre está dormido– amanece con el capricho de hacer cuentas sin razón alguna. Y cuando eso ocurre, lo sé, no es porque quiera divagar sólo porque sí, sino porque insiste, mi cerebro, en hacer un ejercicio para acentuar más mi ansiedad.
Hoy, por ejemplo, me desperté queriendo contar los lugares que han significado algo y que ya no existen más.
Conté 16.
Los apunté en mi libreta junto a lo que extraño de ellos y luego la cerré: todos los lugares desaparecen invariablemente.
Pero nos encantan los fantasmas y las ciudades están repletas de ellos. Lo único que me preocupa es que, a mis 27 años, yo ya tengo una colección de lugares fantasma considerable, lugares (cines, cafés, tiendas, calles, incluso) que han desaparecido y que no han dejado pistas, o una señal escueta si quiera, de que algún día fueron lugar, de que algún día existieron.
Mi generación tendrá que lidiar pronto con la memoria, o la falta de ella, con lo que es cierto y lo que tal vez no fue. Nos llamarán mitómanos.
Culparemos a la gentrificación, al urbanismo mal encaminado, al urbanismo bien planificado, a la crisis; pero culparemos, inevitablemente, culparemos.
Y esto no es culpa de las ciudades, que podrían parecer agujeros negros que lo tragan todo. Hablo del campo, también, de los aviones, incluso. –Es la urgencia por cambiarlo todo, por limpiar las fachadas–, me digo, engañándome.
Había un lugar en la calle 10, en East Village, que duró el mismo tiempo que yo viví en un cuartucho en el edificio de enfrente, lo que abona a mi locura y a que la gente piense que me estoy inventando lugares, pues siempre que puedo hablo de él. Incluso, unos meses después de que cerró (yo no lo sabía), lo recomendé a unos amigos que iban a Nueva York por primera vez.
Por Whatsapp me mandaron una foto de un laundromat, mitad queja, mitad lamento solidario.
El lugar se llamaba Northern Spy, y era un restaurante atendido por Jared, un tejano a quien, a consecuencia de un malentendido fonético, yo siempre llamé Jerry. Era calvo prematuro y recién casado. Un tipazo, amable y cálido. A pesar de que lo llamaba con un nombre que no era el suyo, Jerry se hizo mi amigo y me hacía siempre el mejor sándwich de albóndigas del mundo.
Una vez, cuando le dije que era mexicano, me regaló un botecito de chiles secos. Chiltepín, me dijo. Sé que has de extrañar el picante, porque yo también lo hago, me dijo en un español casi perfecto. Pero aquí no es como Texas, y mucho menos México. Así que yo tengo mi planta de chiles en casa y mi mujer te ha preparado este frasco para ti.
Qué señal más grande de camaradería y confianza puede haber entre dos personas que comparten un frasco de chiltepines secos, con el pretexto de llevar un México portable en el bolsillo, pero sabiendo que en realidad es para sentirse parte de algo.
Nunca comí ningún chile de ese frasquito. Lo guardé, y por mucho tiempo, después de que el Northern Spy cerró y se convirtió en un laundromat, era la única prueba de que Jerry había existido y que había sido mi amigo.
Jamás volví a saber de él.
Hoy, ese laundromat tampoco existe ya.
Pero esto que estoy diciendo va más allá del romanticismo simple de la desaparición. Aquí hablamos, estoy seguro, de una cuestión de identidad bastante clara. Nosotros somos nuestros lugares. Somos lo que vivimos en ellos y ellos, inevitablemente, construyen lo único que recordaremos de este mundo en decadencia.
¿Quiénes somos si los lugares que nos han hecho lo que somos, son lo más parecido a un circo que se va de la noche a la mañana sin dejar rastro?, con la única diferencia de que ese circo no se va a ninguna parte, sino que se esfuma junto con el polvo de todas las ciudades.
Temo que pronto no tendremos ningún lugar a dónde ir, o peor aún, ningún lugar al cual regresar. Y una generación sin lugares a dónde ir, sin la simplicidad de la pertenencia, es una generación que tendrá que inventarse otro tipo de arraigos.
Y lo estamos haciendo.
Yo escucho a mis padres hablar de los lugares que “les pertenecieron” con un aire de nostalgia. Aquí, en Puebla, se habla mucho de la primera discotheque, o de el único restaurante fino, o de los cines que parecían palacios. De esos lugares, hoy sólo los cines sobreviven: pero ya no son cines, son palacios art-déco que alojan tiendas de telas y que ofrecen satín falso al mayoreo.
La verdad es que siempre que sacan a relucir esas memorias, yo pienso en mis adentros que es parte de una cerrazón de ellos, consecuencia de pensamientos como “en mis tiempos todo era mejor”.
Lo que me hace creer, ahora, que quizá todo lo que dije aquí sea la prueba irrefutable de que estoy envejeciendo.
Pero cuando pienso en los lugares que se han ido y que extraño, pienso que eso no es exclusivo de ninguna generación: todos se desplazan, todos se van, todos olvidan.
El otro día iba en el coche con M. No teníamos rumbo. No teníamos a dónde ir, y terminamos hablando de todo lo que se ha llevado esta pandemia. Fue como una gran ola, dijo ella, una gran ola que se llevó todo lo que no duraba y que dejó lo que en verdad somos.
Y qué es lo que somos, si nada persiste ya. Ahora la lucha no es la de mantener la memoria viva de aquellos lugares muertos. La lucha, ahora, es persistir, con los lugares que quedan y sí, con lo que quedó de nosotros después de la tormenta.