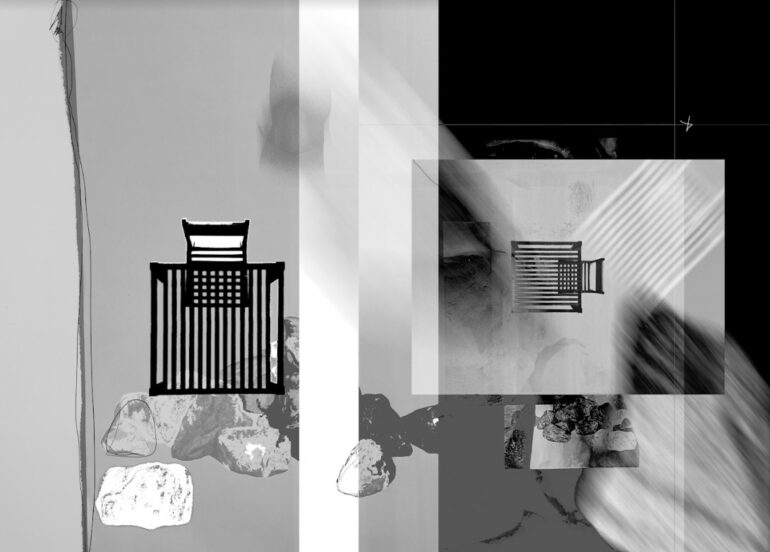El domingo me dolía todo. No le escribí. En el espejo vi los moretones que me hice en el cuello. Puse el papel para que no molestaran con limpiar el cuarto y pedí room service. Me regresaba el lunes temprano, en el mismo vuelo en que llegué. Dormí mucho y arreglé la maleta. A las diez de la noche, cuando iba a acostarme, sonó mi celular:
‘Estás despierto??? Quiero despedirte’
Lo abrí, me quedé viéndolo varios minutos. Fui a lavarme los dientes y regresé a verlo. Ya no sentía pero le dije que sí casi a las once. Me respondió al instante:
‘Quería ir
Pero como no contestaste pensé que te dormiste
Buen viaje mañana’
Ro, fui a Génova por ti. Porque me dijiste que allá nos veríamos. Fui para verte, Ro, porque me gustas. Y en ese antro solo encontré un calor igual de fuerte que el que emanó de mi cuerpo en Colombia, pero esta vez venía de afuera. Génova fue regresar a Medellín.
Al día siguiente, gracias a dios, nos fuimos a Cinque Terre. Y gracias a dios no los vimos. Porque yo no quería verlos. O quería ver a gente del grupo pero no a ti, ni a nadie que me recordara a ti: tus amigas, tus rumis, el tipo ese. Nos quedamos en Riomaggiore. El departamento baratísimo que Fabi consiguió estaba, literalmente, a tres pasos del mar. Llegamos temprano porque el desayuno del hostal terminaba a las nueve y había que dejar las camas a las once. Yo me estaba muriendo. Abraham tuvo que despertarme con jalones como los de la noche anterior y desde que me paré sentí la cabeza como una bomba que está a punto de explotar pero no puede, y por tanto toda la energía sigue ahí, presionando, pujando por salir. El tormento se reconcentra por la energía no liberada. Quería golpearme la cabeza para ver si así descomprimía el dolor. Los demás como si nada, o eso me pareció.
Riomaggiore es tan pequeño que basta recorrerlo con la mirada para haberlo visto todo. Apenas una calle que lleva a la pequeñísima bahía formada por una barrera artificial de piedras para evitar que las olas lleguen a alguna casita. Compramos calamares empanizados servidos en conitos. Podría comer eso muchos días. Imaginé que habrían pescado los calamares en la mañana, mientras yo disfrutaba de mis últimas horas de sueño, y me supieron a esa brisa que refresca en los lugares de playa, aquí imperceptible por el clima, cada vez más cercano al invierno. ¿De qué platicábamos? Se me escapan esas conversaciones. Recuerdo ruidos de cocina preparándose para el aperitivo, la luz que ya solo pegaba en los balcones de los segundos pisos, tantas lenguas distintas que de oídas era imposible dilucidar en dónde estaba.
En el mirador todos compraron un helado; mi cerebro latía en una pulsión constante. Entre la gente que se tomaba fotos con el Mediterráneo de fondo, Abraham escuchó que un grupo de tres niñas hablaba español, español mexicano. Nos lo dijo y se les quedó viendo, esperando que alguno de nosotros hiciera algo. Le dije que se ofreciera a tomarles una foto para hacerles la plática. Si venían solas (y yo estaba seguro de que sí) podíamos conectar la peda; quizá algo saliera de ahí. (“Algo” para mí era hablar con alguna de ellas, que me gustara, que yo le gustara, que pasáramos la noche juntos, si no en el sentido erótico simplemente sabiéndonos interesados el uno en el otro.) Las vi con discreción mientras se tomaban fotos e intenté saber cuál de ellas podría ser Ella. Yo quería que Abraham les hablara y él esperaba que lo hiciera yo. A Fabi y Laura, obviamente, no les interesó. No avancé. En cambio, empecé a caminar seguido por una inercia que me acompañaría mucho esos meses. Quería sentir que no dependía de nadie para moverme. Seguí el camino hacia donde se veía anclado un barco para turistas, pero cuando bajé las escaleras me desvié y empecé a brincar sobre las piedras de la barrera que forman la bahía mínima de Riomaggiore. Pasé de una piedra a otra olvidándome del agua, atendiendo solo al ritmo de las pulsaciones que apretaban en mi cabeza. El dolor, antes un veneno que necesita exprimirse, ahora era un péndulo que volvía a tiempo para recordar su presencia, pero en cada regreso pareciéndose más al vino que se apacigua poco a poco cuando la copa ya no se mueve. Sentí que necesitaba ese movimiento para calmar el suplicio. Volteé cuando escuché un grito: Abraham y Fabi me veían desde el inicio de las escaleras y Laura empezaba a agarrarse de la primera roca. Seguí hasta que estuve casi al final de la barrera, justo enfrente de la calle de Riomaggiore. Abraham y Fabi ya estaban caminando en el rompeolas. Me senté en una piedra grande, plana, al lado de otra más alta y picuda. En el mirador los turistas seguían turnándose para tomarse fotos, los últimos del día llegaban arrastrando sus maletas calle abajo y los pocos habitantes ponían a secar la ropa recién lavada en los barandales de los balcones. Como la cabeza aún me punzaba, con intermedios largos, como los que hubo entre los últimos shots que tomé el día anterior, me acosté en la piedra plana, extrañamente cómoda, y cerré los ojos. Me quedé pensando en la otra historia, por la que yo fui. Bajo de la tarima en el antro, tú no me ves, pero al agarrarte la mano y darte la vuelta respondes con una sorpresa que se cristaliza en tu risa, en el brillo de tus ojos, y que con la fuerza de tus dedos aferrándose a los míos me alienta a seguir bailando. Tú no hablas pero me das una vuelta para decirme qué bueno que llegaste, vuelves a sonreír y casi empiezas a hablar pero sigues con esa risa dando vueltas, copiando los pasos que yo me invento para hacerte creer que sé bailar, te acercas a mí como el acto más natural del mundo, pongo mi mano derecha en tu cintura y con la mano izquierda te cuelgas de mi hombro, y yo sigo moviéndome, sin soltarte, adelante y atrás, pegándome a ti tanto como el momento permite, con los nervios asomándose incluso debajo de la anestesia del vino; intento cantar, voltear hacia la multitud que grita fingiendo indiferencia, disimulando mi incredulidad, simulando que todo me es tan normal como a ti, y en una de esas vueltas, sin esforzarme, sin saber si es el momento, sin pensar en cómo hacerlo, siento que tus dedos giran y cada uno va colocándose entre los míos, no como una transición para seguirte moviendo y no dejar de tocarme o jalarme hacia algún lado, sino para posarlos en la contrapalma de mi mano, y dejarlos ahí, con tus uñas rojas recién pintadas para la fiesta, sin apretar como antes para confirmar su presencia, solo recostados como se está en el lugar al que uno pertenece. Yo lo veo todo de reojo, moviendo los pies más rápido y queriendo seguir la canción por miedo a que tú te des cuenta y te quites, pero tú sigues ahí, fácil, alegre, ajena a mi preocupación, flotando en ese espacio en el que el ruido se vuelve la mecedora de esas manos entrelazadas, unidas en un acto tan sencillo, tan simple, que no se pronuncia pero lo confirma todo. Y esa unión se convertía en un abrazo, uno largo y callado, que estaríamos dándonos en esa piedra de Riomaggiore; el agua que no se cansa de mojar las orillas, yo sentado atrás, con las piernas abiertas, estiradas, recargado sobre la piedra puntiaguda, y tú en medio de mis piernas, de espaldas, agarrándome de las muñecas para cerrar con mis brazos un círculo en torno a tu cuerpo, dejando tus manos encima de las mías, como un sello de cera precisa y delicada que no permite que el seguro se abra, y sin decir nada, luego de unos minutos, dejarías caerte de a poquito toda sobre mi cuerpo, de modo que mi brazo izquierdo te serviría de molde, voltearías a verme cuando yo aparentaba tener la vista perdida a la deriva, y apretarías el sello con tus manos al tiempo que dejarías tus labios en mi mejilla y yo cerraba los ojos, como para confirmarnos, y tu cabeza se perdería en mi pecho, escuchando mi corazón, mientras en mi antebrazo sentía cada profunda exhalación tuya. Así nos quedábamos, sin palabras, de cara al mar, viendo los últimos destellos del lubricán, pensando solamente en ese abrazo nuestro.
Laura llegó gritando mi nombre. ¿Te dormiste?, me preguntó cuando me vio incorporarme desconcertado. ¿Estuvo buena la peda, güeeeey?, continuó, burlándose de los modismos mexicanos. No me levanté. Le pregunté si le gustaba Riomaggiore y cómo la pasó en Génova. Se puso a hablar un buen rato contándome sus impresiones del lugar y de alguien que le gustaba que también era estudiante de intercambio, pero no tengo idea de qué dijo. La cabeza me punzaba otra vez, después del ínterin de la siesta, y en ese golpe por adentro del cráneo se desvanecía la imagen nítida, palpable, del abrazo que tú y yo nos dábamos, te difuminabas como el color pastel cuando uno lo frota, para volver a aparecer diáfana, bailando con el tipo de gris, mis piernas incapaces de sostenerme derecho, mi historia quebrándose, estampando tu imagen en mi cara igual que mi cerebro chocaba contra mi frente.
No lo voy a estar esperando, ¿no crees?, dijo Laura cuando terminó de hablar de su ligue. Le dije que tenía razón sin saber a quién se refería, pero si no hubiera sabido que Laura no se guarda nada que sepa de uno habría jurado que lo decía solamente por mí. Casi no quedaba luz y Abraham nos gritó desde las escaleras para que nos fuéramos. Laura se movió a otra piedra y me volvió a gritar porqué no iba atrás de ella. Ya voy, le dije; antes de pararme supe que tenía razón.
En Milán, lo de siempre. Al escribir esta oración siento algo de tu influencia, como si a varios meses de haber regresado no me hubiera despegado por completo de nuestras conversaciones, porque yo normalmente diría “lo mismo de siempre” o lo intercambiaría por un “nada nuevo”, pero al escribir pienso en ti y seguramente eso me hace evocar tu fraseo y combinarlo con el mío. Diferencias tan sutiles no dejaron de fascinarme: yo decía “en la mañana” y tú decías “a la mañana”, y ese cambio, tan pequeño y también tan lúcido, para mí dotaba a la frase de una delicadeza que la hacía flotar ligera al salir de la boca, la suavidad de la mañana expresada en la misma forma en que se habla de ella. Así me llenaste de delicadezas, Ro. Y a la ciudad la llenaste de tu alegría. Aquí me topo con un problema, porque al hablar de Milán me confundo contigo y me cuesta trabajo distinguir esa ciudad cuando tú estabas y cuando aún no. Hay lugares que ya no puedo disociar de las veces en que los recorrí contigo, tu presencia llenó un vacío y mi memoria me engaña diciéndome que antes de ti no existieron. Como el café Thoka. No sé si lo conozcas por el nombre, pero seguro te acuerdas si te digo que es el de San Gottardo, a tres pasos del departamento y al otro lado de la calle. En ese café, donde tú pediste un chocolate caliente que más bien era una masa espesa con sabor extraño, te escribí una servilleta con los versos de una canción que recordaba mal: “tantos siglos/ tantos mundos/ tanto espacio/ y coincidir…”. Fue la primera. La escribí mientras estabas en el baño, y cuando nos paramos la metí doblada en tu bolsa y te prohibí que la abrieras antes de llegar a casa. Estabas muy extrañada, no sabías si era bueno o malo. Yo iba ahí antes de salir contigo. No lo recuerdo, lo sé porque sí que tengo la imagen de la primera vez que fuimos y yo no te habría llevado a algún lugar que no conociera. Sin embargo, no puedo verme ahí solo. En alguno de esos cafés me senté también con Abraham a comer un panino unos días después de Riomaggiore. Ese día no abrieron los comedores de la Bocconi. Abraham y yo solo hablábamos de política mexicana, de la universidad en Puebla o de mujeres. La mayor parte del tiempo de mujeres. En las primeras idas a Old Fashion se quedó picado con una española, Carmen. No la quería, no estaba enamorado. Venía de una relación larga con una católica (algo muy raro entre los judíos mexicanos, que son muy cerrados) y solo quería divertirse. Pero para darse a Carmen tuvo algo de competencia. Se hizo muy amigo de un madrileño que lo invitaba a todos lados y le presentaba niñas. Una de esas fue Carmen. No te tengo que contar sus pecas ni su pelo negro ni su lunar prominente al lado del labio superior, porque se volvieron muy amigas después. Ella aseguraba que era argentina solo porque su papá era argentino, a pesar de que jamás había vivido en Argentina y el acento argentino le salía peor que a mí. Tú la defendías cada que me burlaba de ella. A mí nunca me pareció atractiva, me daba flojera hablarle aunque fuera cinco minutos. Abraham y Carmen empezaron a bailar, pero resultó obvio que el madrileño también iba tras ella cuando los interrumpió bruscamente para platicar y sacar a bailar a Carmen solo con él. Abraham lo vio como un reto. Está pendejo, se va a chingar, me dijo muy seguro de sí, aunque con un dejo de orgullo herido. Al final sí, esa o la siguiente semana, después de pasar toda la noche esforzándose, casi peleando, porque el madrileño en cualquier oportunidad le invitaba un shot y Carmen ya se sabía deseada, acabó dándose con Carmen, uno que otro beso, nada más. El problema es que eso no era suficiente para Abraham, y sobre todo no lo era para el récord que llevaba de acostones. Carmen no quería irse con él al departamento, por más que Abraham se quedaba hasta que cerraban el antro, luego de que yo me fuera con Fabi y Laura, para ver si su reticencia se debía a los espectadores. Además, contestaba sus mensajes solo esporádicamente; la verdad no se veía entusiasmada. Entre el tiempo invertido, las señales contrarias y el ego magullado frente a sus amigos, Carmen se volvió una piedrita en el zapato de Abraham. Mientras comíamos me contaba con la mayor sorpresa que lo dejaba en visto, esperando que yo me uniera con enojo a su exigencia de respuesta. Según Abraham era incomprensible porque mientras estaban juntos en Old Fashion Carmen le decía que él le encantaba y que quería que pasaran tiempo a solas. Me contó que pocos días después de su primer encuentro en Old Fashion fueron por un helado a Navigli y se quedaron caminando. Cuando la iba a acompañar a su departamento, según él, Carmen le dijo que quería conocer dónde vivía, y cuando llegaron empezaron a besarse y él le quito el corpiño (la palabra no deja de causarme gracia) y todo iba muy bien, pero Carmen se espantó porque llegó la casera de Abraham, que vivía en el piso de arriba, en la misma casa, y no quiso seguir. Eso cuenta él, yo no le creo mucho, la historia es ridícula. Lo sentí justificándose para que yo no creyera que su fracaso era un fracaso. La última grosería era la enésima invitación que Abraham le hacía en esa semana para ir a cenar, y Carmen la ignoraba olímpicamente. No la voy a estar esperando, aseguró con altivez digna de un rey que no considera a sus lacayos. Fabi ya me presentó a una canadiense que conoció en una de nuestras clases y me la voy a dar el siguiente miércoles. La seguridad de Abraham rayaba en lo risible. Como si lo que sucedía fuera el resultado ineluctable de su autoridad.
El miércoles en Old Fashion no perdió tiempo para buscar a la canadiense, y cuando la encontró no se le despegó. Tengo la imagen de él parado, torpemente parado, con los pies abiertos, como de pingüino, ya pedo, riendo y volteando a verme para sonreírme ufano de que la canadiense le estuviera perreando de espaldas, haciendo todo el trabajo, él un patrón que no mueve un pelo y goza del placer que le da su súbdita. Los movimientos de ella eran toscos, casi agresivos, como los de cualquier persona sin la sangre tropical que permite de forma natural seguir el ritmo de una canción aunque no sepa bien cómo van los pasos. El ritmo en el baile parece que es algo de los latinos y quienes viven en zonas cálidas. En Europa solo los italianos y algunos españoles pueden bailar decentemente una cumbia. Ella solo se le pegaba en posición como si fuera a recoger algo del suelo para perrearle, sin importar qué canción sonara ni si era el coro o una parte lenta, con una mano en el muslo, la otra deteniéndole el cabello alborotado por el movimiento frenético de las piernas, y de cuando en cuando se paraba para robarle la cuba a Abraham y fondeársela de un trago. Sé que no te lo tengo que describir más minuciosamente porque sabes bien de lo que hablo. Son de esas cosas sobre las que uno sabe muy bien que el otro sabe de lo que trata, pero es incómodo explicitarlo. De esos tabúes de los que me doy cuenta que todavía no nos hemos deshecho. Tú y yo perreamos pero nunca hablamos de eso y por supuesto jamás se mencionó la palabra. Nunca supe si te gustaba, si te divertía, si te parecía excitante o si lo hacías porque pensabas que yo quería que lo hicieras, o porque veías que todo el mundo lo hacía y entonces era protocolario. Aun al escribirlo me incomoda, como si fuera una ofensa o como si temiera que por hablar de algo así cambie tu percepción de mí y me veas como un patán, parte seguro de esa concepción hiperpuritana que seguimos teniendo de que el macho alfa no le pregunta a su pareja porque sabe perfecto cómo complacerla y la “niña bien” no dice lo que le gusta, el sexo tiene que hacerse en silencio. Abraham siguió parado, empedando y apenas moviéndose para tocar la cadera de la canadiense, hasta que en un momento en que volteé a verlos ella le dijo algo al oído y él le agarró la mano sonriendo con la incredulidad de lo inconcebible que resulta que un deseo se cumpla por caprichos inescrutables que despreciamos. Al día siguiente me contó que estaba loca, que gritaba mucho. Su risa seguía teniendo un roce de no saber cómo pasó lo que él decretó que pasaría sin creerlo. También me dijo que en la mañana la despertó para que se saliera con él porque no la pensaba dejar sola en su departamento, aunque ella todavía se veía peda y quería dormir. Lo dijo como si fuera algo para aplaudirle.
Carmen no se dio cuenta o no le importó, el resultado es el mismo, pero Abraham estaba seguro de que se había vengado. El siguiente miércoles, en el precopeo en Arcobaleno, me dijo que ahora sí iría por todo con Carmen, convencido de que la determinación de la vez pasada le sería igual de fiel en el cumplimiento de sus deseos. Le pregunté por qué no con la canadiense. Me contó que el viernes, en The Club, adonde yo no fui, la vio con otro. Es para una noche, concluyó.
Los precopeos en Arcobaleno cada vez se hacían más largos. El último miércoles nos había costado trabajo entrar a Old Fashion porque salimos muy tarde de la residencia, y ese día los españoles tampoco tenían pinta de querer irse pronto. Abraham siempre proponía Arcobaleno para precopear porque estaban sus amigos españoles que lo hacían sentir popular, y yo no conocía a nadie más, pero el pre era solo un pretexto para salir, empedarse y no gastar en el antro. Yo no me quería quedar ahí. Afortunadamente, Carmen se fue a precopear ese día con sus amigas a otro lado (¿se fue contigo?) y por eso Abraham tampoco quiso quedarse en Arcobaleno. Fabi y Laura ya estaban prefiriendo precopear con otras amigas de su clase y las veíamos en el antro. Así que Abraham y yo nos salimos sin decir nada cuando se acercaba la hora límite para llegar al último metro.
Corrimos un poco al entrar en la estación por temor a perderlo. Llegamos bien, el vagón estaba vacío y las puertas se quedaron abiertas luego de que subimos; a esas horas el metro se queda más tiempo esperando en cada parada. Cuando el bip que anuncia el cierre próximo de las puertas empezó a sonar escuchamos pasos agitados por las escaleras que daban al túnel. Con el bip sonando más inminente los pasos se aceleraron y desde la escalera, sin que el eco dejara de avanzar, alguien pidió que el tren esperara. Abraham se levantó como si conociera la voz y se puso en medio de la entrada. Las demás puertas se cerraron pero en donde estaba Abraham el bip siguió sonando de forma insistente, continua. Llegó una chava que yo nunca había visto, que le agradeció a Abraham en inglés con la misma voz con la que acababa de pedir ayuda, y luego volteó para esperar a alguien. La canadiense, con unos pantalones de mezclilla medio rotos y unos vans negros igualitos a los de la semana pasada, apareció dando trompicones por los últimos escalones hacia el vagón. No volteó a ver a Abraham cuando entró. Las puertas se cerraron inmediatamente tras ella y se sentaron enfrente de mí. Abraham le habló a la canadiense, intentó hacerle alguna burla en broma para empezar a platicar, pero no lo peló. Siguió riéndose con su amiga sobre la peripecia que fue alcanzar el metro.
Venían de Arcobaleno, un poco tomadas, pero no las habíamos visto. Después de unos minutos la amiga de la canadiense volteó para agradecerle a Abraham por detener la puerta, como si acabara de acordar, y Abraham no perdió la oportunidad para seguir la conversación. Si no hubiera sido porque la vi ocho días antes, porque llevaba la misma ropa de la cintura para abajo, porque la luz blanca del metro la iluminaba sin lugar a dudas y porque Abraham se le quedó viendo de manera inequívoca desde que apareció en la estación, habría jurado que el alcohol me tenía confundido y esa canadiense era otra que ni siquiera conocía a Abraham. No volteaba a verlo ni por error, y cuando su amiga empezó a responder bien a las preguntas de Abraham sacó su celular y se entretuvo moviendo la pantalla tediosamente con el dedo gordo. La plática de Abraham no me interesaba y la amiga tampoco, me quedé viendo a la canadiense, tan extraña ahora, actuando como si no conociera a nadie y estuviera camino a clase a las once de la mañana. Tenía las piernas cruzadas, y aunque forzaba una cara de estar absorta en el escrol infinito de su celular era obvio que solo lo utilizaba para dar la impresión de tener algo que hacer, para evadir la sensación de soledad. Eran como cuarenta minutos de Arcobaleno hasta el parque Sempione. En las primeras dos paradas que siguieron volteó cuando las puertas se abrieron, y se escuchaban voces que se movían entrando y saliendo, pero nadie subió en nuestro vagón. Abraham seguía platicando con la amiga, que de pronto se interesó en mí. Intercambiamos nombres y, como oficialmente no conocía a la canadiense, la obligué a salir de su embotamiento preguntando el suyo también. No recuerdo su nombre; ni siquiera ese día lo usé. Fue un pretexto, un juego en el que ahora veo una secreta intención de incomodarla, o de incomodar a Abraham. Me respondió sorprendentemente bien, como si su aislamiento solo se debiera a una amabilidad cohibida por la timidez. Le pregunté qué estudiaba, cuántos años tenía, y a cada pregunta respondía inclinándose un poco más hacia el frente, porque el ruido del metro vacío viajando en túnel a medianoche no dejaba escuchar bien.
Abraham siguió platicando con la amiga como si nada, pero sentía de reojo su mirada atenta a nuestra plática y su intención velada de saber lo que me decía la canadiense. Por supuesto ellas también iban a Old Fashion, creo que era la única opción para los de intercambio en la Bocconi los miércoles en la noche. No sé si Abraham pensó lo mismo, pero yo le seguí haciendo plática a propósito cuando bajamos del metro porque si por alguna razón el antro ya estaba lleno sería más fácil entrar yendo con dos mujeres. Fue el primer día que abrieron la parte techada de Old Fashion, los últimos aires del otoño cálido se iban y presagiaba el invierno. Fabi le dijo a Abraham que estaban en la parte cerrada y cuando estábamos entrando la amiga informó que iba rápido al baño, así que la canadiense siguió con nosotros. (Qué actitud tan distinta de los sajones. Una niña mexicana jamás se quedaría sola con tipos desconocidos mientras su amiga va al baño. Es más: ninguna niña mexicana iría al baño sola en un antro, es casi una ley que van juntas, aun si eso implica interrumpir el ligue de la otra. En general, no conozco a ninguna niña que vaya sin al menos una amiga a una fiesta, menos a un antro, a menos que vaya con su novio. Incluso tú, Ro, cuando ya salíamos e íbamos a Old Fashion, me dejabas para acompañar a Fabi o a Laura cada que te decían que iban al baño.)
En fin, la canadiense se quedó conmigo y me fijé en ella por primera vez en la noche. La parte de adentro, ¿te acuerdas?, estaba dividida en dos por los baños, en cada sección había una barra, pero la del lado izquierdo era mucho más pequeña. Ahí estaban, enfrente del dj, Fabi y Laura con otra amiga, bailando. Bueno, ya sabes que decir bailar hoy es extraño, porque yo por lo menos me imagino a alguien dando muchas vueltas, con dominio de los pies y la cintura en concordancia con el ritmo de la canción, pero hoy no se baila en un antro, menos en uno europeo con música electrónica. Lo que hay son movimientos irregulares de gente que está parada y no se mueve mucho, apenas de repente las rodillas como si estuvieran sufriendo de un espasmo, un poco el pie adelante, subir las manos como invocando a los dioses para perder la voz gritando el coro de la canción. Supongo que si uno no se sienta es por mera convención, a lo mucho para que eso obligue a todos a estar más activos. Que sea una fiesta, pues.
Fabi y Laura abrieron el círculo para que nos incorporáramos y yo también me puse a mover los brazos de forma mecánica, la mayor parte del tiempo a la altura del pecho, a veces subiéndolos un poco para variarle, pero esencialmente esperando a que algo pasara. Es una sensación extraña la de estar en un antro, Ro. Yo siempre empiezo a voltear a todos lados cuando estoy en una bolita dizque bailando. Por un lado por aburrimiento, buscando que aquello que espero aparezca, pero también por esa sensación durísima de estar solo en medio de la gente. Así engaño a mi cerebro con el señuelo de que no estamos ahí, él y yo, sin propósito. Abraham le dio unas vueltas a Laura (vueltas que por supuesto no cuadraban nada con la canción, pero algo había que hacer) y luego lo intentó con la canadiense, que muy a la fuerza le dio la mano y si no lo rechazó tan enérgicamente como tú conmigo fue porque estaba sola bailando en nuestra bolita. Para celar el rechazo, Abraham se puso a darle vueltas a Fabi. En uno de mis giros me topé con la mirada de la canadiense en mí. Me sonrió unos segundos y siguió como si nada. En México cualquier niña hubiera volteado la mirada tan pronto como se sintiera descubierta. Su facilidad para no evitar mi mirada me sacó de onda.
Pusieron una canción vieja de reguetón, no la escuchaba desde la secundaria. No sé de quién es, Ro, ya sabes que soy pésimo para la música, pero me sé partes de la letra: “For all we know/ we might not get tomorrow/ let’s do it tonight…”. Todos estábamos cantando. En la parte justo antes del estribillo la canadiense volteó directamente a mí y me señaló mientras cantaba: “I want you tonight/ I want you to stay/ I want you tonight…”. Empecé a sentir el cosquilleo en las manos pero actué como si eso fuera lo más normal y también la señalé y le canté como si fuera nuestra canción. Dudé de que me hubiera cantado a mí, de que esa escena se hubiera visto en realidad tan inesperada como me lo pareció, pero Abraham me confirmó que no me equivoqué cuando me hizo una seña con la cabeza para animarme a que la sacara a bailar. Reí pero seguí como si nada. Abraham sacó a bailar a Laura para obligarme a sacar a la canadiense. Me sentí aliviado unos segundos porque Fabi y su otra amiga seguían en el círculo, entonces no tenía que hacer algo con la canadiense, pero cuando terminó esa canción Fabi le dijo a su amiga que la acompañara al baño y me quedé viendo cómo se iban.
La efervescencia de las palmas incrementó, fueron unos segundos. Fabi se iba con su amiga, sin decir nada, sin darse cuenta de lo que estaba pasando, o a lo mejor captando todo y ayudando a que me quedara con ella. En ese trance también, sin entenderlo, me pasó la imagen de Abraham sonriendo y moviéndome la cabeza para decirme Vas, güey, y me sentí entrando en una trampa, como si todos supieran algo excepto yo. Y el miedo devino en vergüenza de quedarme parado como un imbécil y le tomé la mano y me puse a bailar. No lo hice con la delicadeza con que tomé la tuya esperando ciegamente que correspondieras. La apreté casi envolviendo su mano en un puño para que no pudiera irse. Al principio el nerviosismo me hizo moverme muy rápido, asustado, buscando refugio para no verla de frente en darle vueltas todo el tiempo y hacer como que estaba tan metido en los pasos que solo veía al suelo para cerciorarme de que mis pies iban bien. No me fijaba en ella, solo veía sus vans negros girar cuando yo estiraba y contraía los brazos, pero no sentía ningún esfuerzo de retirada. La siguiente canción fue de reguetón italiano, y en la desaceleración me di cuenta de que ya no podía seguir bailando como si fuera cumbia. ¿Pero cómo se baila el reguetón uno a uno? Entendí un poco a Abraham cuando se quedaba como estatua con una niña bailándole. Fabi salió del baño, y luego de cruzar palabras con Abraham y voltearme a ver se fueron hacia la otra sección de la parte techada. Seguí dando algunas vueltas, ya sin el ímpetu previo, acortando la distancia y aumentando el contacto físico. Pero no sabía bien qué hacer, y mi sobriedad no ayudaba: si girarla para que me quedara de espaldas, si solo acercarla con la mano en la cintura, si simplemente esperar o invitarle un shot. Probé a dejarla de espaldas en una vuelta, solo lo suficiente como para que si lo rechazaba pudiera parecer que no era intencional. No se inmutó. Volví a voltearla frente a mí para sentir que mis dedos querían temblar. Todo el asunto me agarró desprevenido. Quería que algo pasara, pero buscarlo yo, tener previstas las posibles reacciones a mis actos, dirigirlo yo, y la dirección que imprimía con mis manos en los movimientos de ella se deshacía en la incertidumbre de lo que me puso ahí. ¿Era seguro que le gustaba? ¿Debía besarla? Me acordé otra vez de que esa mujer era la misma canadiense que se fue con Abraham luego de que solo los presentaran y platicaran muy brevemente, así que no podía tener mucha ciencia, ella buscaba algo rápido y por mí estaba bien. La giré con la intención de dejarla de espaldas, pero me arrepentí y repetimos el mismo movimiento de antes. Y otra vez no hubo resistencia, aunque mis manos falseaban. La gente que ocupaba esa sección del antro estaba yéndose a la otra sección techada, ya solo quedaba una pareja en la barra y otra comiéndose el uno al otro. Obligué a la imagen de Abraham perreando con ella a regresar a mi mente para picarme, diciéndome que si él pudo yo podía hacerlo exactamente igual. En la siguiente vuelta me paré detrás de ella y crucé sus brazos para acercarla a mí. Se quedó de espaldas, girando un poco la cabeza para alcanzar a verme. Mis manos se relajaron y me supe seguro de que todo lo demás vendría solo, cuestión de quedarse así, moviéndose un poco, hasta que ella hubiera hecho tanto que fuera obvio que el siguiente paso era irnos a mi depa. Decidí que ese día sí pediría un taxi, sin importar en cuánto quisieran enjaretármelo, y repasé mentalmente cuánto dinero en efectivo tenía para llevarla a desayunar al día siguiente. Pero después de unos minutos ella no se inclinaba hacia adelante para perrear ni se acercaba considerablemente más a mí. Le di otra vuelta para darle ritmo y la regresé de la misma forma, con los brazos cruzados de espaldas. Nada cambió. Su cadera, muy tronca, seguía la cadencia de una canción que distaba mucho de la que se escuchaba. Le pregunté si quería tomar algo y respondió que no. Volví a repetir la vuelta y ahora me pareció que mantenerla agarrada de las manos impedía que ella tomara la iniciativa. La solté y mis manos se posaban con timidez en su cadera cuando agarró mi mano derecha como apoyo para girarse, solo de medias frente a mí dijo gracias y ya me voy y comenzó a caminar hacia donde estaban todos, sin darme tiempo para procesarlo. Las manos no me temblaban; no sentía nada. Vi la barra, las bebidas que servían, la pareja que no bailaba, y me quedé absorto en el atasque de bocas. Así he de haber estado varios minutos, sin saber qué pensar, repitiendo la frase dicha por la canadiense sin entenderla, sin saber si escuché bien. Salí de la sección techada buscando a alguien, sabiendo que ahí no estaban los que conocía. Había algunas mesas con gente muy peda, grupitos yéndose, muchos fumando. Saqué mi celular sin sentido para ver la hora y entré al griterío de la parte cerrada como si acabara de llegar. Di una vuelta y encontré a Fabi y a Laura bailando con las chilenas. La amiga de Fabi ya no estaba y Abraham, me dijo Laura, se fue con una argentina. ¿Qué pasó con la canadiense?, me preguntó. Nada, ¿me acompañas por un shot?, le dije. En realidad fueron varios. Laura se los tomó sin problema, y me dio gusto que pudiera hacerlo con esa facilidad sin tener una razón. Después yo fui al baño y ella con Fabi. Cuando salí sentí que estaba siguiendo a la canadiense y quise caminar rápido adonde bailaban Fabi y Laura, pero para moverse había que empujar a la gente. Sentí codazos de algunos que se ofendían porque quería avanzar. Me enojé y empujé con fuerza. Cerca de una columna una niña se quejó en voz alta de mis codazos. Volteé de inmediato para pedir perdón e instintivamente repetí el perdón para el tipo que estaba con ella. Lo reiteré dos o tres veces, y mi mirada se quedó perdida atrás de él, en la figura con vans negros que solo se ponían de puntitas en forma alternada. La canadiense estaba de espaldas a un güey alto, apresando su cuello con una mano para alcanzarlo con la boca. Me recargué en la columna para ajustar mi mente. Solo entonces regresó el cosquilleo a las manos. Vi a Fabi bailando con Laura, riendo, simulando un micrófono, y se me agolpó Fabi yéndose al baño con su amiga sin verme, saliendo para decirle algo a Abraham y no volver, y la sonrisa de Abraham diciéndome que la sacara a bailar, y la sonrisa se convirtió en risa, en una risa burlona, sarcástica, inaguantable, una sonrisa que ardía en el núcleo de mi piel y salí de Old Fashion a punto de correr y al primer taxi que vi le di la dirección de mi casa.
Lea el próximo capítulo en esta misma sección el lunes 25 de abril.
Obra de Ximena del Cerro