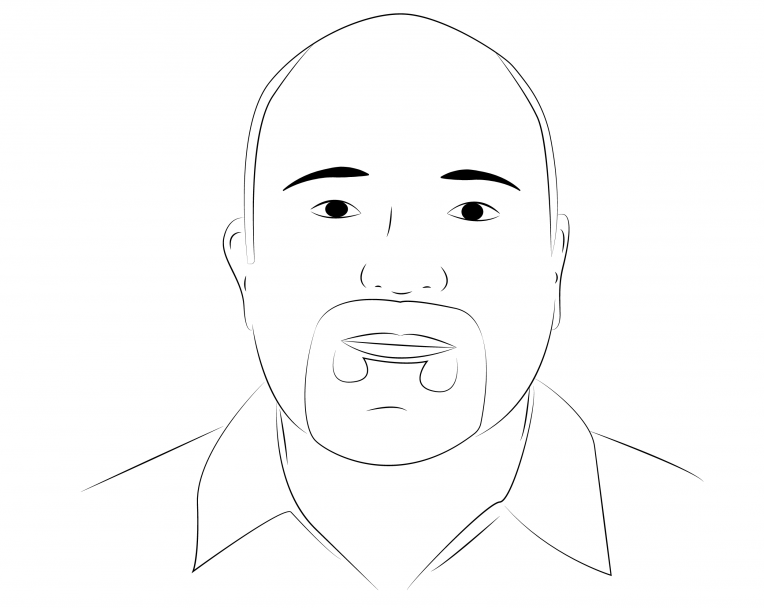Las ventanas abiertas de un sorpresivo febrero dejaban al frío metal del viento cortar mi piel, abriendo trincheras a una melancolía que, rebuscando órganos, siempre daba con su favorito, mi corazón. El silencio, corolario de mi partida, envolvía la escena en un mutismo gris de venidera tormenta. Las tropas de la vieja monarquía habían tomado la capital y los liberales, un servidor incluido, corríamos como ratas ante el estallido del cañón. En la premura, solo pude rescatar un puñado de mi obra, aquella que el azar permitió sobrevivir la fuga, pillada entre mis brazos y costados, levemente recalentada por la nerviosa humedad de mis axilas. La gigantesca comisión del ahora guillotinado rey quedaba atrás, a la vez que me perseguían sus grandes ojos, con enormes y negras pupilas que, más que despedirme, parecían darme la bienvenida. Con tristeza entendí que también dejaba atrás mi juventud. Aquellos álgidos años donde el gran esfuerzo previo rendía beneficios y creí documentar tanto el horror como la belleza de mi época. Hoy, lleno de huesos cansados, me toca perderlo todo y batallar con la idea de nuevamente empezar. No importa. Aceptaré la pasajera visita de la angustia y de igual manera que en el pasado, haré de esta la oportunidad para un nuevo estilo. Otro en la larga lista de eclécticos paisajes que desconcierte a las futuras generaciones, tanto como desconcertó a las corrientes, provocando una declaración de imposible al que trate de encajarlo en el curso de una sola vida.
Más allá de la frontera, a donde no llegaban los ecos impunes de la armada nobleza que regresaba por lo suyo y en medio de largos caminos que parecían cruzar una eterna selva, encontré un diminuto poblado en donde la vida misma giraba en torno a la cosecha y su fruto. Sin capital y escarbando el fondo de unas alacenas de final de tiempo muerto, los locales rezaban por las lluvias que anuncian el comienzo de la siembra. Pero el cielo tenía otros planes y, como respuesta a sus plegarias, solo me vieron a mí, encorvado por el cansancio y el peso de mi rescate, aparecerme a la entrada del manojo de casuchas que formaban la empobrecida aldea. Un intercambio de curiosas miradas y tímidos gestos buscaba con desespero compensar la falta de idioma común. Pero no tomó mucho para entender que mi hambre sobrepasaba la de ellos y que el valor de mi obra, altamente cotizada y codiciada en antaño por el palacio y las damiselas, apenas alcanzaba ahora el valor de un pequeño guiso de papa y hojas hervidas. Sin embargo, ante la posibilidad de que la continuidad de mi existencia dependiera de aquel plato, rápido entendí que realizaba la mayor venta de mi vida.
Traté de explicarles, mientras con desespero embadurnaba mis bigotes en aquella pócima, la importancia de mi obra y sus usos. Pero solo una de ellas fue desplegada en el centro del lugar de reunión comunal, imagino que por respeto al visitante. Las demás sirvieron para otras variadas usanzas, como tapar el agujero del techo que permitía entrada a las inclemencias, cubrir el piso de la granja para hacer el recogido de la mierda más eficaz y el resto, se almacenó donde poco a poco se fue usando como combustible para las lámparas nocturnas. Sentí entonces como el fruto creador de mis manos añadía, de forma inesperada, al mejor funcionamiento de la comunidad. Por un momento pensé aprender el oficio campesino, pero pronto descarté la idea por descabellada y por entender la profunda depresión en la que me sumergiría, si abandonaba el quehacer que desde joven practico. Pero mis herramientas creadoras habían quedado en una ciudad que ahora suponía en ruinas y, si acaso así no fuese, la victoriosa aristocracia no tardaría en entrar a mi estudio y apropiarse de todo. Entendí debía insistir en la reflexión, dándole tiempo a que maduraran las ideas de un nuevo método, una nueva manera de crear que, dada mis nuevas circunstancias, nunca antes había visto o considerado posible.
Se me ocurre que hay una profunda tristeza en los rostros locales, aún en las celebraciones de sus aniversarios, nacimientos y casamientos; como, si encerrados en una bóveda de cristal, todos parecieran permanecer enraizados en el entendimiento de que no existe otra cosa que no sea este apartado lugar. Imagino mi obra capaz de cambiar esta situación, ofreciendo la posibilidad de insospechados universos. Pero las diferencias entre mi manera de ver el mundo y los seres que me rodeaban eran vastas, haciendo difícil la tarea de realmente valorizar mi arte entre ellos. Sus costumbres, heredadas de los fundadores, orgullosos fugitivos de la antigua Galia Melenuda, eran muy peculiares, teniendo la comida como centro; cosa que entendía, pues era escasa e impredecible. Pero yo también tenía hambre y aún así pensaba que mi talento merecía ser realizado. Los vi cortar árboles y traté de convencerlos de que la belleza de la naturaleza debía imitarse. Nadie me escuchó. No procuraban médicos para sus enfermedades y por el contrario, pensaban que ignorarlas era la mejor estrategia, en donde acaso algún curioso ritual, como frotar huevos hervidos sobre las llagas, les era más que suficiente. Relegados remanentes en las prácticas de un desusado y distorsionado catarismo, se comían todo lo que se movía, cucarachas, grillos, lagartos, abejas, pollos y hasta perros, si es que osaban merodear por el lugar, dejando que su apetito considerara a estas criaturas diabólicas y poco dignas de la reencarnación. Todo aquello que fuese extraño y mostrara vida, estaba condenado al estómago de la población. Esto debió haber sido señal para que, poco después de haber intercambiado mis trabajo por el primer plato de papas con hojas hervidas, hubiera seguido mi camino en busca de gentes más cercanas a mis costumbres. Pienso en todas estas cosas, evidentemente un poco tarde. Pues mi cuerpo allá abajo, despojado de sus órganos que hervían a mi lado y atravesado por la vara del último lechón, me miraba con ojos grandes y de un negro tan profundo como el sitio que desde ahora me llamaba mi viejo amigo, el decapitado monarca. Solo espero que ahora, rodeado por mis viejos mecenas, pueda reanudar los trabajos en mi obra.