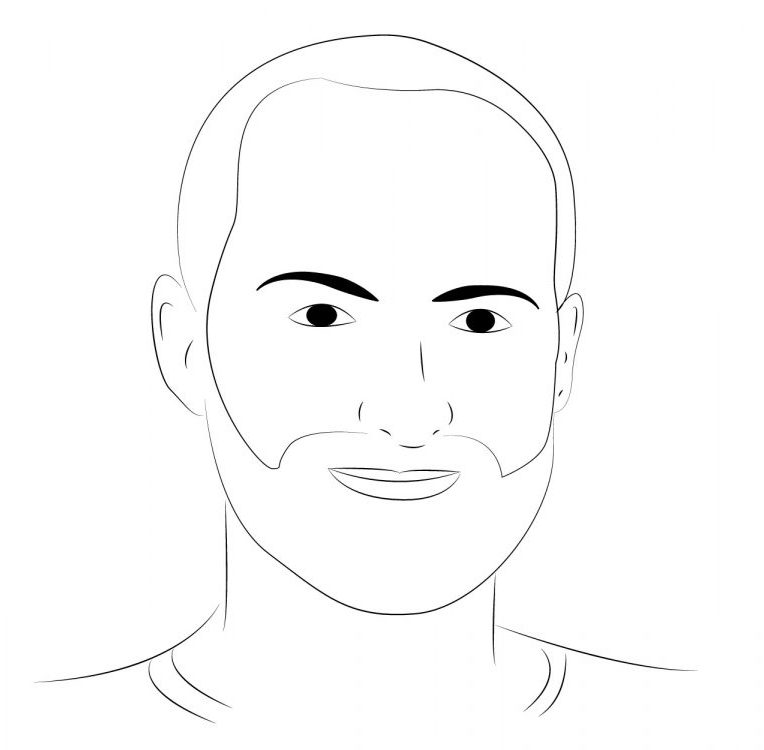La casa de mis padres estaba situada justo enfrente del Ayuntamiento de Aldea del Obispo, en Salamanca, el pueblo donde nací hace 47 años y al que todas las noches me lleva mi imaginación.
Cuando se viven experiencias traumáticas como médico de una asociación internacional de ayuda a los refugiados pensar en tu lugar de origen siempre es algo gratificante. Aunque llevo aquí bastante tiempo, no termino de acostumbrarme al calor, con temperaturas que superan los 45 grados a la sombra.
A veces pienso que la cabeza me va a estallar, sobre todo cuando me siento impotente a la hora de curar a los cientos de enfermos de malaria, tifus y disentería que pasan ante mis ojos o atender a las mujeres que están de parto. Sus miradas me piden a gritos una solución para unas enfermedades que en el primer mundo no requerirían ni una semana de hospitalización.
África es indescriptible. No tengo palabras para explicar los dos años y medio que llevo en Congo en medio de la sabana, un territorio seco y árido donde sobrevivir a las luchas internas de las guerrillas es casi igual de duro que subsistir a las inclemencias meteorológicas.
Yo soy de llanura, de veranos calurosos pero frescos bajo el toldo de Amparito, la vecina de mi madre que vive al lado de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, de paseos por la ribera del Azaba y caminatas sin fin por las innumerables dehesas de encinas y alcornoques. De baños heladores pero reconfortantes en los manantiales que rodean la casa de mis abuelos.
Echo de menos abrir la ventana en mi Aldea del Obispo natal y escuchar el bullicio que se genera en la plaza mayor. ¡Cuánto me gustaba no perder ni una sola palabra de las historias que contaban los mayores del lugar!
Recuerdo que mi abuela conocía a un campesino que había sido íntimo de Salvador Sánchez, Frascuelo, uno de los toreros más importantes de todos los tiempos. Dicen que el agricultor, que había hecho mucho dinero con el cultivo del algodón en el Campo de Azaba, regaló al diestro una casa en el pueblo para que pudiera alojarse en ella. Las malas lenguas también contaban que mi abuela había tenido algo más que una relación de amistad con ese campesino, cosa que me hubiese parecido estupenda porque la pobre mujer estaba muy sola tras la muerte de mi abuelo, aunque ella nunca se pronunció al respecto y mi madre hacía oídos sordos cada vez que yo sacaba a colación el tema.
Aquí, en África, no llueve nunca. En dos años y medio solamente he visto la lluvia una vez. Fue en forma torrencial; en apenas cinco minutos se inundó todo el campamento y dedicamos casi dos semanas a reconstruir el hospital entero.
Hay veces que por la noche, antes de meterme a la cama y después de pasar revista a mis pacientes, me quedo embobada delante del pozo que tenemos en medio de la plaza. No es ni mucho menos una plaza, pero el grupo de médicos españoles la llamamos así cariñosamente porque nos recuerda a casa y nos imaginamos el estanco, la farmacia, el bar y la tienda de ultramarinos alrededor. El pozo está vacío, pero me gusta observarlo e imaginar que está lleno de agua y el ruido que haría una piedra si la tirase dentro.
Mi abuela, la del campesino, solía hablarme de una vieja construcción que comenzó a erigirse el 8 de diciembre de 1663, de ahí su nombre, el Real Fuerte de la Concepción. Aunque la habían restaurado recientemente, los jóvenes de su época solían pasar los domingos de verano en las antiguas caballerizas y correteando entre el castillo y el fortín. Mi abuela era como una enciclopedia ilustrada de Aldea del Obispo y conocía todo tipo de historias y anécdotas. Si no, se las inventaba. El caso era contar historias que nos mantenían embobados por horas. Siempre tuvo la peculiaridad de convertir lo cotidiano en fábula.
Cuando vivía en Aldea del Obispo solía hacer senderismo todos los fines de semana y terminaba el recorrido delante de unos peñascos rojizos a unos 600 metros de altitud desde los que se podía contemplar el pueblo y el valle en todo su esplendor.
Quizá fruto del cansancio de la caminata, lo cierto es que me concentraba tanto en el paisaje que llegaba un momento que perdía las dimensiones reales y me daba la sensación de que flotaba. Era algo parecido a cuando te miras en un espejo durante mucho tiempo y sin percatarte de ello tu propia imagen se difumina y desaparece.
Siempre he sido muy sensible e imaginativa y a menudo me gusta pensar en mi vida como si de una película se tratara, con títulos de crédito, banda sonora y transiciones entre plano y plano. Pero tiene que ser con mi pueblo como fondo escénico sobre el que voy dibujando retazos de mi existencia actual. Si estoy triste, quizá añado al fondo un corazoncito apenado. Si ese día me he levantado de buen humor, esbozo una sonrisa o un icono de alegría.
Así pues, en mis atardeceres de Aldea del Obispo, sentada en los peñascos rojizos, intentaba concentrarme en el paisaje de la llanura y de repente veía cómo mi madre emergía a la derecha de mi cuadro mental. A la izquierda, emulando a un Dios guerrero espada en mano, aparecía mi padre. En medio de la composición destacaban mi hermano Luis y mi amiga Raquel, mirándose el uno al otro y riéndose sin parar, una risa contagiosa y divertida. Entonces yo jugaba a ser directora de cine. Imaginaba cómo un vendaval enorme llevaba a mi padre hasta el lugar en que se encontraba Luis, que por un pequeño golpe de viento llegaba hasta mí y me daba un beso en la mejilla, para seguir después jugando en lo alto de un risco con Raquel.
El pozo del campamento no es mi pueblo, pero mi familia lo habita igualmente. Están un poco más prietos e infinitamente más secos, pero siguen acompañándome a su manera cuando por las noches abro la caja de las ensoñaciones.
No te haces a la idea de lo importante que es la familia y tus raíces hasta que faltan. Supongo que pasa con todo en la vida. Cuando estamos enfermos caemos en la cuenta de que la salud es quizá lo más importante que existe. Cuando perdemos a la persona amada, nos damos cuenta de que sin amor poco camino se puede recorrer. Cuando estamos solos, somos conscientes de la relevancia de la compañía y de la amistad, de una mano que te ayude a levantarte y una palmadita de ánimos en la espalda.
De todos modos, no me arrepiento de estar aquí. Aquí no tenemos agua ni ningún tipo de comodidades pero jamás en mi vida me he sentido más viva que durante los dos años y medio que llevo en este campamento de refugiados.
Suelo volver al pueblo siempre que puedo, aunque mucho menos de lo que me gustaría. Tenemos solamente dos semanas de vacaciones al año porque la asociación internacional de médicos en la que trabajo es estadounidense y acata las normas de ese país, que son bastante poco generosas con respecto a los empleados.
La última vez que volví a mi reducto salmantino fue el pasado 15 de mayo con motivo de la Fiesta de San Isidro Labrador, patrón de los campesinos. La celebración se inicia con una misa, seguida de procesión y bendición de los campos. Tradicionalmente, los labradores hacen el convite para todos y la fiesta finaliza con actuaciones de folclore local.
No me quito de la cabeza los judiones con codorniz y el estofado de jabalí, aderezado con un buen farinato, un original embutido hecho de manteca de cerdo, pan migado, pimentón y especias. Y huevos fritos. Reconozco que hay noches en las que me desvelo con un regusto en el paladar que me recuerda al farinato.
Mi madre se llama Edelmira y vive a las afueras del pueblo. Cuando éramos pequeños, vivíamos en la calle del Mesón, aunque tras la muerte de mi padre tuvimos que vender la casa porque íbamos muy justos de dinero y mi madre, que regentaba una panadería, no podía afrontar los gastos.
Aquí, en el campamento, suelo charlar muchos días con Yonsu, una señora de 68 años, la edad de mi madre, que me ha cogido un cariño especial. Yo también la aprecio mucho porque me recuerda precisamente a mi madre, una mujer con mucho coraje y mucha fuerza que ha sacado adelante a sus hijos sin la ayuda de su marido, que murió de fiebres tifoideas hace muchos años según me contó ella misma.
No importa en qué parte del mundo te encuentres que el amor y el cariño son sentimientos universales y manejan un lenguaje que no necesita de códigos lingüísticos. Aprender la lengua de los lugareños es misión casi imposible. Cada tribu tiene un dialecto diferente y además el sentido de las palabras cambia en función de la entonación. Al principio lo pasaba fatal, sobre todo porque soy médico y trabajo con seres humanos. Me asaltaba el temor de no curar bien a mis enfermos por no haber entendido lo que me decían o malinterpretar un cuadro de síntomas determinado. De todos modos, con el tiempo las cosas se encauzaron y, sorprendentemente, aunque apenas sabía decir tres palabras en su idioma, mi labor como facultativa no presentó mayores dificultades.