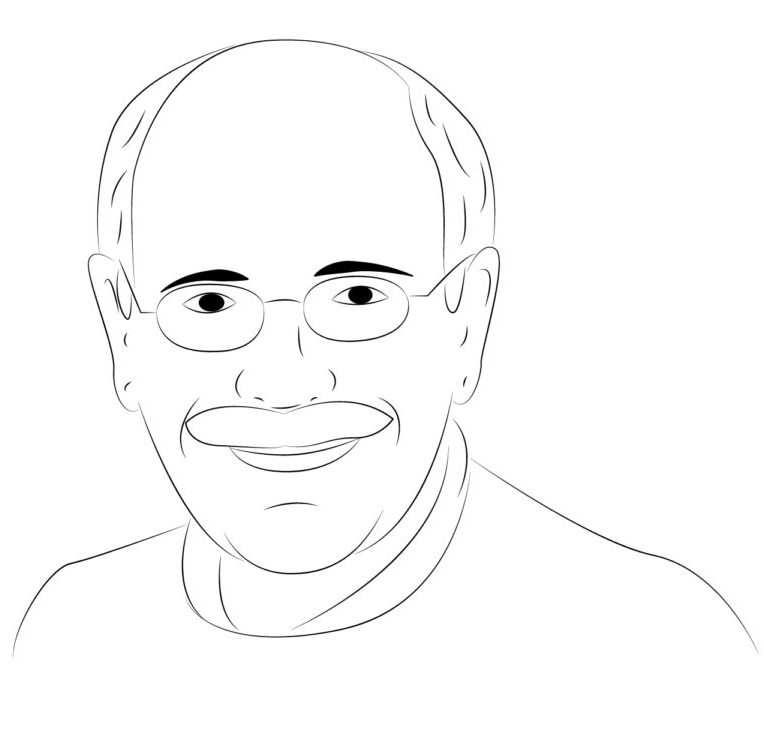Aquellos veranos eran la anarquía. Les hablo de los últimos años cuarenta, cuando desde que nos levantábamos por la mañana hasta que nos acostábamos por la noche no hacíamos más que salvajadas. En el pueblo ya sabían cómo nos las gastábamos, pero tenían que aguantarse porque nos les quedaba otro remedio. Después de todo, como decía Paco Galiano, nuestros padres habían ganado la guerra y ellos la habían perdido. Quien manda, manda. ¿No es así siempre en la vida? Con Franco en el trono, estaba claro que los veraneantes teníamos la última palabra en todas las cosas. Ahora me da vergüenza recordarlo:
-Vamos a apedrear la puerta de doña Matilde –sugería, por ejemplo, Ricardo Miralles-; y luego entramos en la trasera y le pisoteamos las habas y las lechugas hasta que no quede una.
A los que habíamos suspendido alguna asignatura, nuestros padres nos mandaban a tomar clases de aritmética con doña Matilde, que había sido maestra en el pueblo: una mujer de más de sesenta años, miope, con dentadura postiza. Decían que había sido republicana en el 36, que era judía, que sus hermanos, emigrados a Francia durante la Guerra Civil, habían perecido en las cámaras de gas germanas. Ella hablaba poco. Cumplía con su deber y ponía mala cara si no le entregábamos puntualmente la tarea. Es lo que tenía que hacer para ganarse unos duros. Pero nosotros éramos una panda de niños consentidos, y raro era el día en que no le hacíamos alguna faena.
Paco Galiano tenía siempre la última palabra porque a su padre, a poco de empezar la Cruzada, los rojos le habían dado el paseo en el cementerio del pueblo. Mi madre y sus amigas decían que el padre de Paco no había hecho nunca nada a nadie; que tenía un cargo importante en Falange Española, pero que eso no era motivo para que lo asesinaran como lo asesinaron. Dos tiros en la nuca, y adivina quién te dió.
Paco Galiano, como era huérfano de caído, tuvo todo lo que quiso y más. Lo mismo puede decirse de la viuda y de los hermanos. Fue acabar la guerra, y una pensión de no sé cuantos miles de pesetas les llegaba el día primero de cada mes, a pesar de que el país estaba en la ruina. La historia de Ricardo Miralles, también hijo de caído, era muy parecida. Y entre él y Paco nos metían a los demás en la cabeza aquellas ideas de asaltar la vivienda de doña Matilde y otras fechorías parecidas. En el cuartelillo de la Guardia Civil hacían la vista gorda, como si no supieran que nosotros éramos los culpables. Y así andábamos los de la colonia de veraneantes, tan frescos, sabiendo que podíamos hacer lo que nos diese la gana.
Todo esto pasaba en las cercanías de Madrid, en un pueblo de la Sierra de Guadarrama. Allí las noches de verano eran más frescas, y por eso las familias pudientes se escapaban de la capital en cuanto se cerraba el calendario escolar y se iban a la montaña a pasar allí los meses de estío.
En los años de guerra el pueblo había visto lo suyo. Allí la actividad principal había sido siempre la labor de cantería, el trabajo en la piedra. Los canteros cobraban un jornal que apenas les permitía vivir. Y en cuanto los del Frente Popular tuvieron la sartén por el mango, los canteros cambiaron la herramienta por el fusil y se pusieron a ajustar cuentas. El padre de Paco Galiano fue uno de los que cayeron. Luego, cuando llegó Franco, dio la vuelta la tortilla y los populares llevaron las de perder. Durante meses hubo fusilamientos casi diarios frente a las tapias del cementerio: Lucio el herrero, el tío Marchabién, los hermanos Correa, Serafín, Ubalda Gómez, Meloco, Sabiniano y qué se yo cuántos más. Fue un milagro que doña Matilde se librara de la quema.
Aquel verano pasaron muchas cosas. Pero lo que yo quería contarles hoy es la historia de Klaus Gauguin, un alemán que había venido con los de la Legión Cóndor y se quedó en España cuando acabó la guerra. Tenía nombre francés pero había nacido y se había educado en Alemania. Admiraba a Franco. Se casó con una mujerona alta y tetuda, hija de un industrial bilbaíno que había hecho millones con el contrabando. Este Gauguin no hablaba una palabra de español, a pesar de haber vivido en el país una pila de años. No era ni gordo ni flaco, de mediana estatura y el pelo cano, siempre de mal humor y con la pipa en la boca. Aquel hombre debía tener el diablo dentro. La mujer, una frescachona muy charlatana y simpática que hablaba con todo el mundo, no hacía distingos. A todos les ponía buena cara; a todos les daba los buenos días y las buenas tardes. Le gustaba enseñar las carnes, con aquellos vestidos escotados y sueltos que llevaba. Los Gauguin vivían a las afueras del pueblo, ya casi en la carretera de Collado Mediano, en una casa con jardín. El jardín era grande y estaba rodeado de una verja cubierta de enredaderas. En el verano, con tanta hoja, no se podía ver desde fuera lo que había dentro. En invierno, sí. Y lo que había dentro del jardín eran nueve jaulones de hierro adosados a la verja, cada uno de metro y medio de alto y tres de ancho. Cuando pasaba uno por allí se sentía en el aire un olor parecido al de la Casa de Fieras de El Retiro. ¿Se acuerdan ustedes de aquello? La Casa de Fieras era un foco de infección, con la pareja de tigres y la pareja de leones llenos de piojos y liendres, que daba pena y asco verlos revolcarse en sus propias heces. Y de la jaula de los monos, más vale ni hablar. ¡La peste que soltaban aquellos bichos! Siempre brincando de un trapecio a otro, siempre agarrándose sus partes con una mano, y con la otra extendida para que les diesen algo de comer: que si un cacahuete, que si una avellana, que si un plátano Mi padre decía que la Casa de Fieras la tenían que prohibir.
Pero a lo que íbamos. Lo que Gauguin tenía en su jardín eran nueve perros alsacianos, cada uno en su jaula, nueve auténticos lobos que el amo sacaba a pasear por las tardes sujetos con una larga cadena. Sólo les hablaba en alemán. Sabrá Dios cómo se los habían dejado traer a España. Se decía en el pueblo que aquellos perros habían hecho de las suyas en los campos de exterminio de Dachau y Auschwitz. Los “Campos de la Muerte”, los llamaban. De allí no salía nadie vivo. Primero, las cámaras de gas; y después, los hornos y la incineración. Si de camino a las cámaras algún cautivo se desmandaba, allí estaban los perros alsacianos para poner orden: un buen mordisco en los cojones o una dentellada en la garganta del revoltoso, y asunto concluido. Perros de presa, nacidos para tirarse a cualquiera, siempre con la intención de hacer el mayor daño posible.
La verdad es que Klaus Gauguin los tenía bien amaestrados. Salían por las tardes con su dueño, ladrando y brincando, bien atados de los collares, uno tras otro, derechos a la dehesa. Eran como cinco o seis kilómetros los que se recorrían a diario, tirando del amo. Gauguin apenas si podía sujetarlos y caminar al mismo paso que ellos. Les gritaba por sus nombres: ¡Hilse !, ¡Hermann!, ¡Max!… Les daba órdenes: Komm Here! Platz! Sitz! A la vuelta ya venían más calmados, pero todavía con fuerzas para ladrar y alborotar.
A mí me resultaban antipáticos aquellos perros, pero Paco Galiano y Ricardo Miralles estaban entusiasmados con ellos. Decían que si sus padres hubieran tenido perros así, no les habrían matado los rojos. Hasta llegaban a decir (lo que son los chicos) que los alsacianos aquéllos sabían distinguir entre un comunista y un falangista, entre uno de izquierdas y otro de derechas, entre un judío y un cristiano. ¿Sería verdad? Cuando Gauguin sacaba a pasear a los nueve perrazos por las callejuelas del pueblo, las mujeres cerraban ventanas y puertas de sus casuchas de adobe, no fuera que a aquellas bestias se le ocurriera hacer alguna diablura. Pero cuando la reata pasaba por la Plaza del Ayuntamiento, o por la colonia de veraneantes, o frente al atrio de la iglesia, los canes se ponían más tranquilos y contentos, mansos como ovejas, que hasta podía uno acercarse a ellos y darles palmadas en el lomo.
Los del pueblo miraban a Gauguin y a sus perros con resentimiento. No decían nada, pero era posible leer en su mirada toda la carga de rencor y de odio que invadía sus almas, como si estuvieran pidiéndole al mismísimo demonio que viniera a por ellos y se los llevase a los infiernos.
Una tarde de septiembre, Paco, Ricardo, yo y los demás nos fuimos a merendar a Collado Mediano. El verano estaba dando las últimas boqueadas y nos aburríamos con todo. No sabíamos qué hacer. Sólo nos quedaba salir del pueblo y cambiar de aires. Pero los días se iban acortando y cuando queríamos volver ya se había puesto el sol y teníamos que encender los faros de las bicicletas. Collado Mediano estaba a unos 12 kilómetros, siempre cuesta arriba. La carretera era tortuosa y empinada a más no poder, así que la bajada era como un descenso a tumba abierta, con poca visibilidad y con peligro de derrapar en alguna curva y darnos el gran batacazo. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Paco aquella tarde. No se sabe si le fallaron los frenos o tuvo un pinchazo, pero el caso es que, justo antes de llegar al pueblo, se salió del camino, dio un par de vueltas de campana y se quedó tumbado boca arriba entre las zarzas de la cuneta, con la cara ensangrentada y los ojos cerrados, igual que si estuviera muerto. De la bicicleta no quedó un tornillo sano. A unos treinta o cuarenta metros de donde estábamos se veía entre las sombras la casa de Gauguin, con el farol del portón encendido.
-A Paco hay que llevarlo ahí –dijo Ricardo Miralles con voz nerviosa, señalando el portón–. Si no, va a desangrarse.
-Ésa es la casa de los perros –advertí yo-. Jamás se ha atrevido nadie a entrar ahí por la noche sin avisar. ¿Imaginas el alboroto que van armar esos animales cuando nos vean?
-Además –terció Jesús Prieto, hijo de un Coronel retirado del Cuerpo de Intendencia franquista—a lo mejor están sueltos y se lían a mordiscos con nosotros.
-Es igual –insistió Ricardo-. Si no entramos ahí y le decimos a Gauguin que llame a una ambulancia, Paco se nos muere.
No había más remedio. Entre todos logramos levantar al herido y llevarlo, muy despacio y a tientas, hasta la verja del jardín. La casa se veía al fondo, entre los árboles, con algo de luz tras las ventanas. Tan concentrados estábamos en la faena de llevar a Paco, que era como si el mundo en torno hubiera dejado de existir. Por eso no nos dimos cuenta del extraño silencio que nos rodeaba. Extraño, porque aunque nueve perros lobos debían estar observándonos a muy poca distancia, no podía oírse ni ladrido ni aullido alguno; ni siquiera el rumor producido por sus cuerpos al moverse en las jaulas. Fui yo el que hizo la pregunta:
-¿No os dais cuenta? –dije en un susurro con la voz fatigada por la carga del herido-. O los perros de Gauguin están dormidos, o es que todavía andan por ahí con el amo.
-¿A estas horas? –contestó Jesús- Ya os decía yo que igual estaban sueltos y que iban a darnos un susto.
-Lo mejor es que miremos antes de seguir –sugerí yo-. ¿Qué tal tú, Paco? ¿Se te va pasando el dolor?
Había abierto los ojos y asentía con la cabeza tratando de calmarnos. No hablaba, pero con la mirada trataba de decirnos que podía aguantar, que saldría de aquélla.
-Yo mismo me asomo a las jaulas en un momento, y si todo está en orden seguimos hasta la casa –dije sin pensar.
-Pues, venga –me instó Ricardo tomándome la palabra-. Aquí te esperamos.
Temblando de miedo, me separé del grupo y anduve con paso rápido en la oscuridad hasta la serie de cárceles de hierro donde vivían los alsacianos. Sin duda estaban aún de paseo porque, a pesar de mi proximidad, seguía sin oírse ruido alguno. Más despacio, de puntillas, me fui acercando a los barrotes de la primera jaula. Sólo me separaban de ella unos centímetros cuando por fin pude entrever en la sombra el bulto peludo de un perro lobo. Estaba hecho un ovillo, con el hocico hundido entre las patas delanteras, inmóvil como una roca. Cogí una rama del pino más próximo, la metí entre las rejas y le di un puntazo en el lomo. No despertó. Hice lo mismo tres o cuatro veces, sin reacción alguna del animal. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el perro estaba muerto. Corrí a la jaula siguiente, y a la otra, y a la otra. Los nueve canes de Gauguin eran ya seres sin vida, cadáveres en soledad, cada uno en su celda, cada uno en postura diferente. Era como si un rayo hubiera paralizado de pronto a toda la tropa, sin aviso y para siempre.
Volví corriendo hasta donde los del grupo me esperaban y dije si poder apenas respirar:
-Vámonos de aquí ahora mismo. Venga, vámonos. Los perros están muertos. Todos muertos. Alguien ha tenido que matarlos y no queremos que se sospeche de nosotros.
-¿Y qué hacemos con Paco? –preguntó Ricardo.
-No sé. Lo lavamos en el arroyo como podamos, y luego nos acercamos a la casa de doña Matilde, la maestra. Ella siempre tiene frascos, medicinas y vendas en una repisa de la cocina , ¿no os habéis dado cuenta? Seguro que nos ayuda. Luego ya les contaremos a nuestros padres lo que se nos ocurra.
-¿Doña Matilde? ¿Después de lo que le hemos hecho? –volvió a preguntar Ricardo.
-Tu déjame a mí –le tranquilicé-. Yo la conozco bien y sé que tiene buen fondo. Ella no va a decir nada, ya lo veréis. Además, no tenemos otra salida. Mejor doña Matilde que el cabrón del alemán.
De manera que allí nos fuimos, buscando el camino menos frecuentado a aquellas horas. Paco iba entre Ricardo y otro, no me acuerdo ahora quién. Lo llevaban sujetándolo por las axilas. Cojeaba mucho, pero por lo menos podía apoyarse en una pierna. Le habíamos lavado la cara en el arroyo y ya no sangraba tanto. Total, que llegamos a casa de doña Matilde cuando era ya noche cerrada. Con los nudillos di unos golpecitos en la puerta, que no tardó en abrirse ni cinco segundos. Era como si doña Matilde hubiera estado esperándonos. Sin decir una palabra nos hizo seña de que pasáramos, todo en silencio. Tenía la cara demacrada, más blanca que de costumbre. Parecía asustada de ver a nuestro amigo herido. No hizo falta explicarle a qué veníamos. En cuanto cerró la puerta, fue hasta donde tenía su botiquín de remedios y puso manos a la obra.
-Se cayó cuando bajábamos de Collado Mediano -le expliqué mientras ella iba curándole a Paco las heridas-. Pensábamos llevarlo a casa del alemán, pero no lo hicimos porque los perros estaban muertos y no queríamos que nos echaran la culpa a nosotros. Alguien ha debido envenenarlos poniéndoles algo en la comida.
Doña Matilde alzó la vista y nos miró a todos, uno por uno, clavándonos los ojos como si quisiera así enviarnos un mensaje de complicidad y de secreto.
-Del asunto de los perros, ni una palabra, ¿está claro? –dijo al fin con voz ronca-. He sido yo –añadió señalando un gran frasco de polvos grises y unas migas de pan que ahora descansaban sobre la mesa-. Que nadie sepa nada hasta que los vean muertos por la mañana, cuando yo esté lejos de aquí y haya desaparecido. ¿Me entendéis?
Todos asentimos con la cabeza. Ella respiró profundamente y continuó atendiendo al herido en silencio. Ya no dijo más, segura de que ninguno entre nosotros iba a traicionarla, de que a partir de aquel día siempre seríamos de su bando.