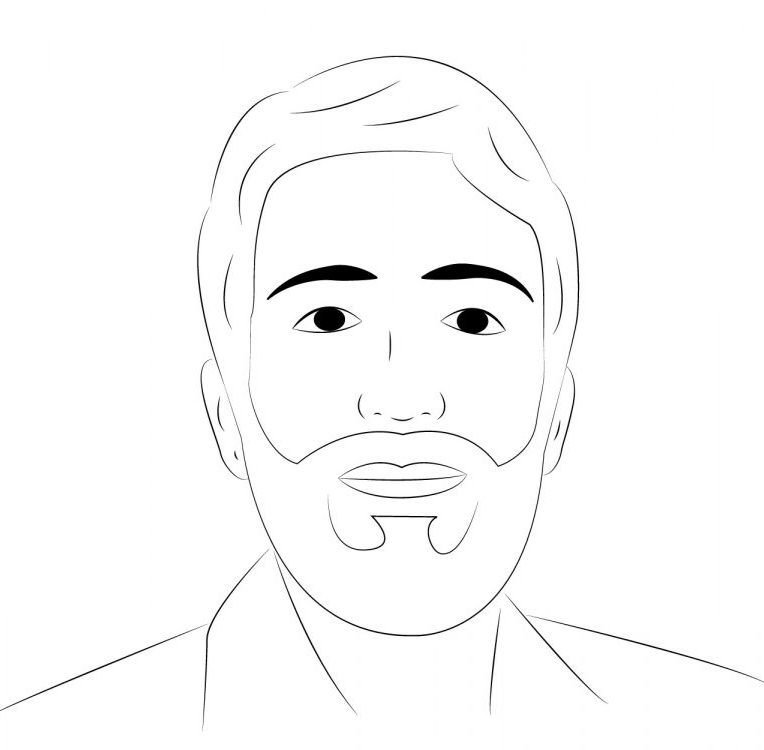¿No habrá sido un sueño mi vida afortunada?
Mijaíl Shólojov
Alexándrovich frotó el cristal de la ventana con la manga roja de su suéter. Así pudo contemplar los blancos carámbanos de los vierteaguas de enfrente. Esa misma luz apenas entraba en su piso; más alumbraba la pequeña pantalla del televisor, en la que desfilaban tanques IS-2, en blanco y negro, ante el Kremlin.
—¿Cómo habrán hecho?
Oleska, que quitaba la tetera azul del samovar, reparó en Alexándrovich desde la cocina. Él solamente señaló la ventana con un gesto.
—No sé —replicó ella llevando el samovar a la mesa—. De seguro les convino que…
—¿Con este invierno?
—Bueno, la verdad es que no sé —repitió Oleska sin mirarlo, mientras servía el té—. De seguro este mismo frío les sirvió para repartirlos. A ese lo recogí por la tarde en la alfombra de la entrada —apuntó al sofá con una cucharita—. Quién sabe si lo habrán dejado desde la madrugada y yo apenas lo…
—Lo recogiste cuando te pedí mi chaqueta, ¿eh? Pero es que tiene que haber alguien.
—¿Alguien? —inquirió Oleska terminando de servir la mesa.
—Sí, cariño. Alguien debió haberlos dejado; alguien de este mismo edificio que los ayuda.
Oleska lo miró unos segundos en silencio por encima del vapor que se disipaba, desenvolviendo una servilleta de tela, y después dijo:
—No lo había pensado.
—Pero es así —repuso él sin dejar de observar la ventana cuyo cristal volvía a frotar—. Es evidente.
Ahora Alexándrovich no decía nada. Los ampos caían silentes en la oscuridad de la noche, mientras la vista que ofrecía la ventana lentamente se empañaba. Hum, el color del verano, murmuró él recostado del marco, procurando no mover las fotos que colgaban en la pared contigua.
—Quieres venir antes de que se enfríe la cena.
—Ah, sí. Ahí voy.
Los murmullos del televisor se oían en la mesa.
—¿Y si su líder vive aquí?
—Bah… Termina de comer, Ale.
—Todo es posible. ¿Te fijaste que tiene el color del verano?
—Y si es así, nosotros no podemos hacer nada.
—Si es así van a echar al edificio completo a la calle y los más viejos moriremos de frío antes de que pongamos un pie en la celda. A los más jóvenes, los que resistan, a esos los van a desnudar en un patio en medio de la noche y les van a arrojar baldes de agua fría. ¡Ja!
—Hoy no duermes. ¿Acabaste? —preguntó Oleska levantándose de la mesa con su plato.
—Yo mismo lo llevo.
Oleska farfulló. Después de fregar la vajilla colgó el delantal y apagó la luz de la campana, sumiendo a la cocina en un claroscuro. Antes de cruzar a la sala, le dijo:
—Voy a acostarme, Ale.
—¿Tan temprano?
—Tú sabes que me entra frío en los huesos si me acuesto tarde.
—¿Y no vas a ver la apoteosis del desfile? Es de la época de Kruschov, ¿sabes? —preguntó Alexándrovich desde la mesa.
—Ya he sintonizado esa repetición tres veces por televisión y también por radio. Ah, no se te vaya a olvidar apagarlo.
A la mañana siguiente, cuando Alexándrovich se dirigió a tomar el desayuno, enarcó sus delgadas cejas blancas al ver las sombras inquietas que salían de la sala. Se quedó callado contemplando un cirio prendido bajo la lámpara y otro sobre el televisor. Ppodía ver a través de la ventana.
—Amainó antes de darme cuenta —susurró sobre el cristal límpido—. Y no hay ni un abedul derribado. Si al menos pudiera ir a la plaza…
En la cocina alumbraban más velas y tintineaba el manojo de cubiertos que Oleska guardaba en las gavetas; las vajillas todavía chorreaban espuma y los vahos de tres cazos envolvían el aire.
—No hay luz —anunció entrando a la cocina.
—¡Ale! Buenos días —dijo sonriendo—. ¿Y ahora te das cuenta? Pero el fallo no afecta la planta de la calefacción.
—Como siempre… ¿Por qué dices que ahora me doy cuenta?
—Es que no quise prender ninguna vela en el cuarto ni en el baño.
Él la miró sin decir nada.
—Para no despertarte.
—Ah, claro. Entiendo —se sentó—. Yo duermo como oso. Una lucecita no me va a despertar.
—Cuando no está hibernando —musitó ella.
—¿Qué?
—¿Te sirvo el zavarka?
—¿Y por qué zavarka? —preguntó frunciendo el ceño.
—Ayer se nos acabó el café y no pienso pedirle ni una pizca de sal a los Smirnov.
—Habrá que esperar a que remuevan la nieve.
—Ya por lo menos dejó de nevar.
—Por eso digo, mujer —afirmó cruzando los brazos—. Ya estamos presos.
—Ya empezaste. Por lo menos no estamos en esas jatas bajo la nieve —defendió Oleska poniéndole un plato humeante a Alexándrovich en la servilleta, tomando asiento.
—¿Adónde iremos hoy? —inquirió él masticando con avidez—. Oye, cariño, no me serviste mi zavarka.
En ese momento ella se levantó y puso el samovar con el zavarka humeante sobre su servilleta.
—Pienso visitar un rato a Sharápova.
—¿De verdad? ¿No y que no les ibas a pedir ni una pizca de sal?
—Se puede visitar sin pedir —contestó Oleska viendo su plato.
—¿Y yo? No quiero pasar el día solo.
—La energía eléctrica debe regresar antes del almuerzo —dijo poniendo el tenedor sobre la servilleta—. Además, yo no me voy todo el día. Cuando mucho juego uno o dos partidos, si es que Sara no termina el mazo antes, y al rato vuelvo. Tú también deberías venir. ¿Qué son doce escalones y un rellano?
—Mejor me quedó a leer.
—Me parece bien.
—¿Sabes dónde están mis ensayos de Tsiolkovsky?
—¿Buscaste en el revistero?
—No, no.
—¿Y ese libro de tapa verde?
—¿Shólojov?
—Sí… Bueno, no sé. He estado algo ocupada y he dejado tus libros tal cual como están.
—Si es el de tapa verde, en el cuarto, es el de Shólojov.
—Sí, ese mismo.
—Ese ya me lo sé de memoria.
—Hemos olvidado comprar libros.
Después de un breve silencio Alexándrovich le dijo que no habría problemas con pedir permiso para libros, que todo era cuestión de remover la nieve; Oleska llevó la vajilla al fregadero y ambos enfilaron a la sala.
—Voy a limpiar un poco el cuarto… A ver si con eso encuentro tu libro…
—Mis ensayos.
—¡No vayas a entrar hasta que termine! —avisó Oleska cerrando la puerta.
—¿Quién quiere entrar? —murmuró Alexándrovich ahora sobre los cojines, mirando la alta mecha del cirio en el televisor. Cada vez que chisporroteaba, ponía sus ojos en la pantalla apagada.
El cirio bajo la lámpara había dejado de alumbrar. Y él pasaba las yemas de sus huesudos dedos sobre la suave cera pegada a la mesa y a la base metálica de la lámpara. Alexándrovich silbaba, tarareaba y ponía amabas manos sobre su rodilla para mantener las piernas cruzadas, rechistando al cambiar de posición.
Veía absorto los retratos que colgaban de la pared contigua a la ventana, y paseaba su vista sobre los marcos desvaídos. Pero cuando se detuvo en los dos que ocupaban el centro, cuyos marcos relucían aún a los titubeos del cirio, se puso de pie y se dirigió hasta ellos.
En las esquinas inferiores del broncíneo colgaban dos medallas del mismo color. Alexándrovich sonrió con las manos tras su espalda. Era la imagen blanca y negra de un hombre joven, fornido, con una camiseta, que esbozaba una ligera sonrisa muy parecida a la del propio Alexándrovich.
Entonces oyó un murmullo y lanzó una mirada a la puerta del cuarto.
—Seguro Oleska canta…
Y siguió contemplando la imagen del marco broncíneo y las inscripciones de ambas medallas, sin dejar de sonreír.
—No, todavía no puedo hacerlas. Y ya no estoy para esas cosas —expresó gemebundo, como si le hablara al retrato—. No, es que no puedo. No he calentado. Bueno, voy a intentarlo.
Le dio la espalda a las fotos para ponerse a pocos pasos del televisor; con media vuelta fijó la vista en el mismo joven alegre en medio de los retratos y así empezó a flexionar sus pies, sus rodillas, con las manos en la cintura, y a resoplar como un animal de carga.
—¡Madre mía! —exclamó Oleska apoyándose en el marco del vestíbulo.
—Sigue limpiando, mujer —gritó Alexándrovich entre jadeos, ahora saltando con las manos al aire.
Oleska lo rozó con la bruza de camino a la cocina. Al regresar, le dijo:
—Ya terminé, Alé. Voy a llevarles este manojo de confetis —y ella blandió una servilleta blanca en la que portaba su regalo de visita—. Si quieres venir, tu abrigo cuelga en el perchero de la entrada.
Pero Alexándrovich prosiguió con sus zancadillas, sin quitarle la vista al muchacho del marco de bronce.
—¡Ah, y no se te olvide lo que pasó la última vez que calentaste con Andriánov!
Se oyó un portazo y casi en ese instante Alexándrovich detuvo sus ejercicios. Resoplaba con los ojos en el portarretrato, diciendo:
—Ay, tío… Cuán… Cuándo… será que te mostrar… —pero súbitamente calló y caminó cabizbajo hacia el sofá, como si contara los pasos.
Recostado, viendo al techo, pasaba sus manos sobre sus sienes empapadas de sudor. Al menos sudo, bisbiseó Alexándrovich ante sus palmas mojadas. Tomó una bocanada de aire enfilando a la cocina y bebió directamente de la jarra de agua, sentado; después regresó al sofá.
—¡Ale! ¿Estás en la cama? —gritó Oleska. El portazo le hizo abrir los ojos a Alexándrovich, que todavía estaba acostado sobre los cojines para cuando Oleska había llegado.
Las luces amarillentas iluminaban todo el apartamento.
—Ah, pensé que estabas en el cuarto. Y mira: regresó la luz.
—Ajá. Ya me di cuenta. Parece que trajiste la energía contigo.
Oleska se dirigía hacia la cocina cuando se detuvo ante la ventana.
—Ale, apresúrate.
—¿Para qué?
—Vamos, viejito. No te quedes ahí sentado. Asómate un momento.
Alexándrovich se enderezó y se asomó a la ventana por encima del hombro de Oleska. Al percatarse de que él no observaba lo mismo que ella, le dijo:
—No es por esos edificios, Ale. Mira bien; por allá, entre los abedules.
Alexándrovich se deslumbró al mirar el brillo distante, apenas un destello, intensificarse entre las ramazones, cayendo por las altas copas.
—Parece que también trajiste el sol.
—¿Abro la ventana? —preguntó Oleska.
—Sí, sí. Creo que ni siquiera está soplando.
No estaba soplando, pero un escalofrío recorrió sus cuerpos y ella la dejó entreabierta. En el edificio de enfrente dos personas a las que solamente se les veían los ojos cargaban un trineo. Ellos los contemplaban. Cuando apenas terminaron de salir del soportal, se hundieron bajo el propio trineo.
—¡Ja! Idiotas…
—No te burles; seguramente son niños. Voy a terminar el almuerzo.
Aleaxándrovich permaneció observando a los que ahora se esforzaban por levantar el trineo sin hundirse; el viento soplaba en medio de aquel desierto blanco en el que solo destacaban las grises fachadas de los edificios, las copas de los abedules despuntando como ínsulas en medio del horizonte.
Él sonreía de brazos cruzados ante las criaturas que acababan de llegar al soportal, y soltando una carcajada acabó por cerrar la ventana. De camino a la cocina encendió el televisor. Sacó una silla y se acodó en la mesa. Oleska se arremangó el suéter sobre la fregadera.
—¿Y qué hicieron?
—Bebimos un poco de café, como el que a ti te gusta; jugamos unas partidas, pero como siempre, ella acabo con el mazo, y hablamos sobre los nietos, porque la próxima semana viene el de Volgogrado a visitar a Sharápova… Viene de Stalingrado, Ale.
—Ah, claro. Y yo que me estaba entusiasmando en ir a jugar una partida con ustedes.
—Podríamos ir por la tarde, que Medvedev saca las botellas de vod…
—Mejor vamos después —zanjó Alexándrovich.
—Por cierto, ¿qué era lo que decía el folleto anaranjado ese del que me hablaste ayer?
—Ah… Pero si yo pensé que ya lo habías leído. Bueno, se trata de algo muy importante y peligroso…
—Ya decía yo, porque nadie va a estar invirtiendo en folletos por meras tonterías. ¿Por qué es peligroso?
—Pues porque habla paso por paso sobre cómo crear un dispositivo que puede matar lentamente a las personas: cáncer, Oleska. En ese folleto contrarrevolucionario hablan de matar a los líderes del partido con un dispositivo que se encuentra en las cocinas. Bueno, será en las americanas, como dicen, porque en las soviéticas todavía no he visto. Un profesor venático una vez nos habló de esto y nadie le creyó. El que se quedó hasta el final escuchándolo fui yo, por educación.
»Después de exhortar al pueblo con una vehemencia casi anarquista, a lo mejor por eso es anaranjado, no escatimaron hojas para explicar paso por paso la creación de ese dispositivo. A mí me bastó con saber de qué se trata; no leí todo el manual, porque en sí es un manual. Ahora creo que esto más bien es guerra psicológica; porque si ellos le revelan al pueblo esta información, entonces instalarán contadores Geiger por doquier, como lo sugiere el mismo folleto. La guerra comienza mucho antes de alar el gatillo.
»Pero por qué lo habrán dejado en esta zona… Acaso saben quién soy yo. ¿No dejaron más? ¿No sabes tú si también el de los Smirnov es del mismo color?
—No he visto más de esos; tampoco creo que vayan a dejar más. Le pregunté a Sharápova por este asunto y me dijo que había arrojado el folleto anaranjado a la basura, sin leerlo, después de que Medvedev le dijera que no les convenía. A lo mejor ya hasta los habrán atrapado a todos.