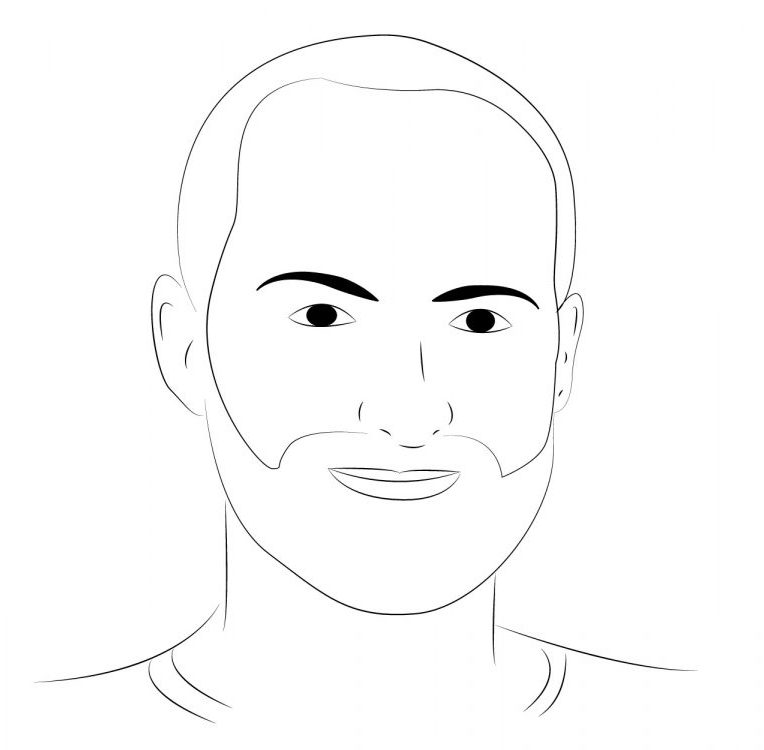Era mío a pesar de todos los inconvenientes que habían surgido, a pesar de su carácter carcelario, a pesar de ese rictus seco que me recordaba a las vírgenes, a pesar de su tono de voz elevado y su mirada inquisitoria.
Cuando era niño siempre pasaba la Fiesta de la Urta con mi abuela Marisa. Contemplábamos el atardecer en Rota desde el porche de su casa, situada en la calle Higuereta, con el bullicio de la Plaza de San Roque como testigo de nuestras confidencias. De vez en cuando llovía y teníamos que ponernos a cubierto. Aunque en agosto el Sol suele brillar en la bahía de Cádiz en todo su esplendor, el clima de mi tierra es muy imprevisible y de vez en cuando nos sorprende con repentinos aguaceros. Imprevisible como mi corazón, que de un tiempo a esta parte late con más fuerza que nunca.
Supongo que en medio de tanto caos y de promesas incumplidas es difícil asumir que se ha encontrado aquella prenda que encaja a la perfección con el armario de tu vida. Estamos acostumbrados a las malas caras, los contratiempos, los días que terminan mal, las noches que empiezan con insomnio y acaban con pesadillas.
Nos cuesta ver que ahí fuera existen cosas buenas, gente que merece la pena, que te quiere por ser como eres, sin artificios, que se enfada contigo porque te necesita pero que al mismo tiempo se reconcilia y te sonríe porque te admira.
En mi vida todo esto se resumía en una persona: Alejandro. Sí, el chico rancio de mirada oscura y expresión carcelaria. Así soy yo, uno a quien le va la marcha.
Este año celebraba la Fiesta de la Urta en casa de Cristina, cuyo padre era el dueño de un restaurante que elaboraba la urta a la ruteña más deliciosa de toda la comarca. De hecho, su casa de restauración había ganado el certamen gastronómico en varias ocasiones.
Alejandro era de León, aunque llevaba viviendo en Rota unos cuantos años y ya se había acostumbrado al peculiar carácter de los lugareños. A menudo mis padres, recelosos del talante frío y adusto de los leoneses, me preguntaban qué veía en él, a lo que yo les respondía: “Reconozco que no se lanza por buleares a la primera de cambio ni es la alegría de la huerta, pero me da paz. Llego a casa tras un día lleno de problemas y quebraderos de cabeza y verle sentado en el sofá hace que lo olvide todo”.
Me conquistó su modo de preparar la morcilla. A la plancha y aderezada con piñones, de acompañamiento al cocido maragato u otros platos de cuchara, en empanadas y croquetas. Con migas de pan, pimentón y uvas pasas.
Le observaba desde la cocina de la casa de Cristina. Estaba escondido al lado de la nevera y me sentía como un niño pequeño viendo desde lejos la película de adultos que sus padres tenían puesta.
Alejandro estaba buscándome con la mirada. Me encantaba hacerle rabiar. Hacía más de media hora que había desaparecido del jardín, atiborrado de gente que no paraba de hablar y contar anécdotas del pasado. Necesitaba mi espacio, estar solo, para disfrutar precisamente de mis amigos y de Alejandro. Me gustaba observarles desde un rinconcito.
Era mi mundo. Por fin se había hecho realidad y había venido para quedarse. No se trataba de una estación de tren abandonada en la que vivía experiencias con un principio y un final ya definidos; era mi propia vía férrea sin estación de destino. Yo era el maquinista.
El día que le conocí salimos a dar una vuelta por el paseo marítimo de la playa del Rompidillo. Apenas hablamos. Nos mirábamos de soslayo cada cierto tiempo y cuando nuestros ojos se cruzaban, sonreíamos con timidez para apartar de nuevo la mirada hacia el Picobarro o dejarnos maravillar por el reflejo del Sol en las aguas del mar.
Rozábamos constantemente por cosas insignificantes. Su carácter chocaba con mi talante paranoico y depresivo. Yo me agobiaba y dejaba de hablar a Alejandro durante un día entero porque me había mirado de refilón o porque me había levantado el tono de voz. Él hacía lo propio conmigo si pensaba que una de las ironías características de mi carácter burlón iba dirigida a minar su intelecto, su gran caballo de batalla. Aún así, éramos nosotros mismos y nos amábamos. Sorprendentemente, no tenía capacidad de ofensa sobre mí. Su presencia actuaba como un somnífero; como si fuese una hechicera, me sentía hipnotizado y sus besos hacían que olvidase en medio segundo cualquier impertinencia.
Para descubrir al amor de tu vida hay que pasar por muchas estaciones abandonadas y por muchas experiencias traumáticas. Llevaba toda mi existencia apartándolo y conformándome con migajas, con relaciones con fecha de caducidad, como los yogures, que yo mismo boicoteaba a las semanas de materializarse poniendo excusas antediluvianas que mis amigos, a quienes engañaba con mi verborrea interminable, aceptaban y terminaban consolándome.
Había cosechado amores en los que mi corazón estaba a salvo porque no se involucraba.
Pero un día te levantas y empiezas a ser consciente de que hemos nacido para ser felices y no para lo contrario. Te cansas de ir por la vida como un alma en pena y de autocompadecerte. Es en ese momento cuando el amor de tu vida llama a tu puerta y tú la abres de par en par sin ponerle la zancadilla.
Con Alejandro me siento más vivo que nunca, con mis inseguridades y paranoias, con mis altibajos, enfados, rabietas de niño pequeño y preocupaciones exacerbadas, pero vivo en definitiva.
Mi mente sigue funcionando a mil por hora y hay gente que no me entiende, lo más seguro el propio Álex muchas veces. Pero es capaz de comprenderme solo con observarme. Supongo que, como dijo Bécquer, el alma que puede besar con la mirada también puede hablar con los ojos.
¿Por qué no aceptar que en alguna parte existe un ángel de la guarda que te protege? A través del espejo del otro lado de la vida se presenta ante ti como un hada madrina que te ayuda y te escucha, que te quiere y te acepta tal como eres.
A mis padres les cuesta entender que me haya enamorado de un leonés rancio y aburrido, como dicen ellos, pero a mí me encanta. Ya estoy yo para endulzarle y hacerle enloquecer con mi carácter gaditano, calcáreo y arcilloso como un buen vino palo cortado, pobre en sedimentos pero rico en taninos como los finos de Sanlúcar. De una cosa, no obstante, estoy seguro. Mi abuela Marisa estará contenta allá donde esté.
Llevo ya media hora larga escondido en la cocina de Cristina. Alejandro debe de estar subiéndose por las paredes. Voy a buscarle, meterme con él, darle un beso y proponerle dar un paseo por playa del Rompidillo. Con su carácter explosivo quizá me empuja y me tira vestido en la orilla. Menos mal que hace buen tiempo…