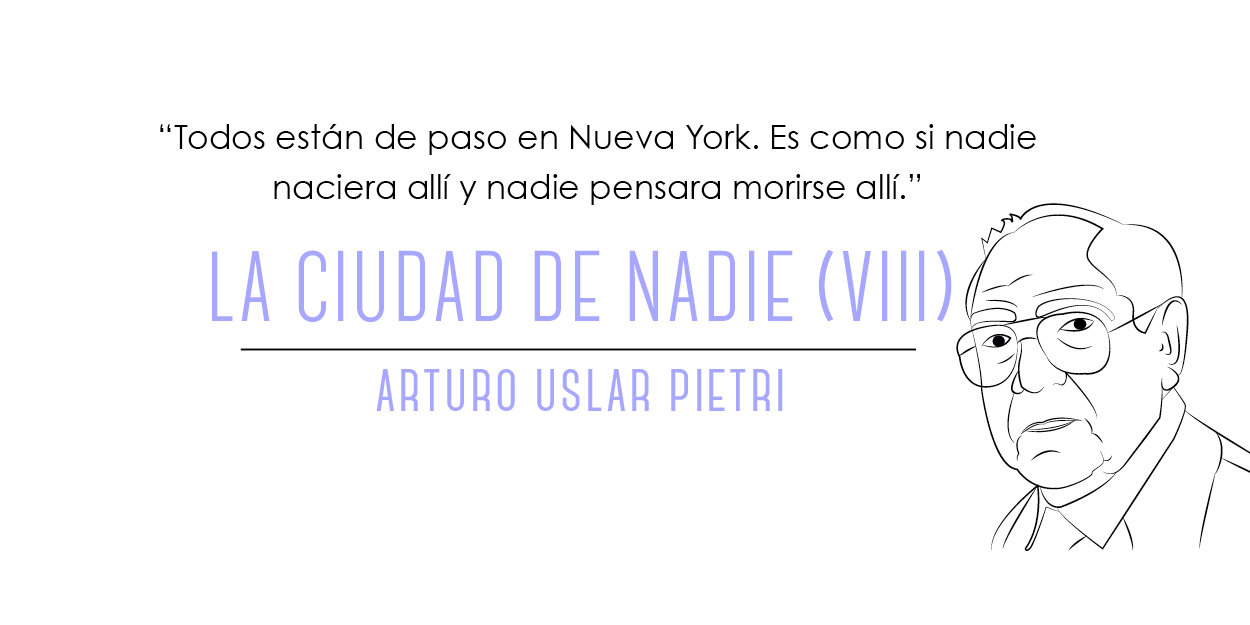En este hermoso capítulo Arturo Uslar Pietri nos habla de la Nueva York que inunda los sueños de personas de todo el mundo. Es el lugar donde todos llegan en busca de fama y fortuna pero al que nadie realmente pertenece. Todos están de paso en Nueva York.
Nuestro agradecimiento a la Fundación Uslar Pietri, y a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de cuyas páginas web hemos extraído las reflexiones del Maestro Uslar Pietri tras su estadía en Nueva York.
VIII
Haciendo el bojeo de la isla de Manhattan, desde el agua de acero del río -río del Norte, río del Este, brazo de Harlem- descubre uno que pertenece por entero al aire y a la piedra. No pertenece ni a los animales, ni a los árboles, ni a los hombres.
Las gaviotas vuelan sobre el borde de la ribera de piedra anunciando con dolorosos gritos el peligro. Más altas que ellas pasan incesantes los aviones. El aire no deja de vibrar en su ronco zumbido. Las largas patas de los reflectores dan zancadas en las nubes nocturnas mientras, como un gusano de luz devorando las hojas de la sombra, un dirigible enciende y apaga en el cielo sus letreros de publicidad.
Lo que a ratos se divisa abajo no son árboles. Es como musgo de humedad que mancha el borde de la piedra levantada en la calle hacia el cielo.
No se ven los hombres que habitan esas calles alzadas hacia el cielo. Nadie atraviesa los canales de aire vacíos y transparentes. A lo sumo se distinguen unos oscuros insectos que pululan en los oscuros empotramientos de donde las calles se levantan hacia el cielo. O que asoman su apagada e imperceptible cabeza por una ventana inundada de luz. El explorador que hace el bojeo piensa que se acerca a la ciudad de los titanes. La ciudad que abandonaron los titanes, llena ahora de desproporcionada soledad.
La abandonaron los titanes y la invadieron las hormigas humanas.
Millones de oscuras hormigas laboriosas e infatigables corren imperceptibles por las bases de aquellas calles de aire y piedra que alzaron sobre el cielo los titanes. No levantan más allá de los más bajos zócalos. No llegan a perturbar la abandonada grandeza de aquellas moles que no les pertenecen.
La ciudad abandonada por los titanes ha sido ocupada por las inquietas y temerosas hormigas humanas. Ocupada temporalmente, precariamente, desproporcionadamente.
No pueden sentir que les pertenece. Saben que no la han hecho. Que para hacerla y habitarla se necesitarían otras dimensiones, otros hábitos, otros órganos. Están allí como de paso, por un momento, mientras los dejan.
Mientras vuelve el fabuloso titán que afiló la aguja sobre el edificio Chrysler, o el que dispuso como nichos de palomar, para su apetito gigantesco, las ringleras de ventanas del edificio Empire State, o el que dejó su arco sobre el río del Norte que ahora llaman el puente George Washington.
Entre tanto la habitan como pueden. Se adaptan como pueden a sus dimensiones inhumanas. Procuran arreglárselas por medio de ingeniosas combinaciones. Convierten una esquina en una aldea. No miran más arriba de los tres primeros pisos. Y parece que tienen prisa por marcharse. Saben que están de paso. Y viven como si estuvieran de paso. Todos están de paso en Nueva York. Es como si nadie naciera allí y nadie pensara morirse allí. Es un andén. Un mercado. Está lleno de transeúntes. Afluyen de todas partes. Pero por un momento, para dispersarse luego. Sabiendo que van a dispersarse luego. Son los feriantes en la feria.
Todos parecen haber llegado de otra parte. Han venido a mirar aquello. A buscar algo que está en aquello. Se lo adivina uno en los rostros que tan a las claras dicen a dónde van.
Vienen de todas partes. De Europa. De Asia. De Long Island. Se oyen todas las lenguas, todos los dialectos. Las gentes que cuentan y miden dicen que hay medio millón de irlandeses, medio millón de alemanes, medio millón de polacos, un millón de rusos, trescientos mil puertorriqueños. Millares de italianos, de chinos, de griegos, de sirios.
Vienen de los Estados Unidos. Los Estados Unidos empiezan en la costa de Nueva jersey, al otro lado del río de Harlem, y en la isla de Long Island. Allí hay casas humanas y ciudades humanas y aldeas humanas. Gentes que nacen y mueren en su lugar. Que plantan árboles y tienen animales. Que han nacido allí, se conocen y quieren vivir sus vidas en sus lugares. Pero un día van también a Nueva York. Van por una vez a mirar lo desconocido, a recorrer la feria, a mirar lo desproporcionado y lo increíble. Se quedan en una aventura que se complica y llega a hacerse permanente.
Creen que han encontrado lo que buscaban o que van a encontrarlo. Pero aun así, procuran no ir a la ciudad sino para las horas de la tarea. Buscan una casa con árboles en una aldea cercana y vienen en los trenes de la mañana para marcharse en los trenes de la tarde. Medio millón de personas hacen esto diariamente. Diariamente repiten la aventura que Nueva York representa en sus vidas. Vienen de paso a la ciudad, en la que no quieren vivir, a buscar algo y a dejar algo. Tres partes de su vida se consumen entre una mesa de oficina y un asiento de ferrocarril. Están entrando y saliendo de andenes todos los días. Todas las mañanas tienen la ilusión de que llegan y todas las tardes tienen la ilusión de que se van.
Todos vienen en busca de algo. Vienen en busca de la extraordinaria oportunidad. La oportunidad de la riqueza y de la fama. Traen en la cabeza un cuento de hadas. El del inmigrante que desembarcó con los calzones remendados y llegó a ser director de un Banco o el dueño de un ferrocarril. Por aquella esquina pasó el mozo Carnegie buscando trabajo. En aquella oscura cantina empezó a cantar la que es hoy una de las más famosas y ricas estrellas del teatro y del cine. De aquella barriada miserable salió Irving Berlin y de aquella otra Fiorello La Guardia. Es la deslumbrante feria de la fortuna abierta para todos. El más desconocido puede tener éxito y el éxito es desmesurado como la ciudad desmesurada. Significa millones en el Banco, casa de invierno en Miami y de verano en el Norte, dos secretarios, tres automóviles, cuatro esposas, cinco ciudades que visitar todos los años.
Y a los que esperan la fortuna, mientras llega y mientras no llega, les ofrece el espectáculo, el color y el olor de la fortuna. La gran feria abierta de las formas más populares de la riqueza. La ciudad colmada de torres de mármol, los teatros convertidos en Alhambras de oro, las vitrinas de las tiendas transformadas en botines de pirata. Toda la masa de lo dorado, de lo brillante, de lo sedoso, de lo pulido, de lo transparente, de lo labrado, de lo luminoso.
La feria tiene su centro nocturno en Times Square. La gran rueda de la fortuna deshecha en miriadas de bombillas eléctricas que hacen letras, figuras, colores, cascadas, escaleras, temblor de incendio y espasmo de fragua. Pasan por ella arrastrados, con los ojos en blanco, como los ahogados de un río de fuego manso. Dorados de luz, teñidos de arco iris, deslumbrados en una especie de víspera perpetua de Aladino. Todo se les ofrece, todo se les promete, todo se les insinúa. Todo viene hacia ellos y parece llamarlos en temblor luminoso. Aquella cascada de estrellas de oro va a derramarse sobre sus cabezas.
Pasan encendidos en el oro de la luz. No pueden detenerse. No se sabe quién es el rico, ni quién es el que espera ser rico. Todos esperan la fortuna. La milagrosa especulación que va a verter la catarata de oro sobre ellos. El invento que llevan en la cabeza, la nota que llevan en la garganta, el golpe fulminante que llevan en el puño. Todos van a la feria de la fortuna.
No se sabe quiénes son los que llegan ni quiénes son los que se van. No están sino en busca, sino en espera de una cosa. Para irse después. Miran los relojes en busca de la hora de los trenes. Va a salir el tren de las nueve para Nueva jersey. Salió el tren de las diez para Chicago, sale el tren de la medianoche para Washington. Va entrando en el andén, que tiembla, el tren que viene de San Francisco. A las cinco de la mañana en la palidez de la madrugada, pita el tren que lleva para White Plains los últimos en arrancarse del oro de la luz de la feria.
En la cabeza llevan la última cita, el último trozo de oferta, la última cotización, la vislumbre de un ascenso. Para dormir febrilmente unas cuantas horas hasta tomar otro tren que vuelva a lanzarlos al hervor de la calle y sus luces.
Todos se van, todos esperan irse. Cuatrocientos mil hombres toman los trenes de la tarde y huyen hacia los campos. Se hacen la ilusión de que huyen. De que van a regresar a las mujeres, a los niños, a los árboles, a las gallinas. A comerse una lechuga que sembraron.
Esperan huir definitivamente algún día. Cuando la fortuna les dé lo que buscan. Esperan cada día lo mismo los que nada alcanzan, y esperan cada día más los que alcanzaron el deseo del día anterior. Giran atontados, imposibilitados de irse, como los jugadores en torno de la mesa de juego.
En los días feriados ensayan la huida. La muchedumbre de fugitivos se amontona en las estaciones de los ferrocarriles, el hormiguero ennegrece los grandes andenes. Salen los trenes colmados de gente, salen los autobuses repletos. Salen cuatro millones de personas. Salen trescientos mil automóviles. Las carreteras se coagulan. Todos quieren salir a la primera hora, lo más pronto posible. Huyen como de la asfixia, como de un pecado contra la condición humana.
La ciudad parece quedar abandonada. Devuelta a la piedra y el aire, que son sus elementos propios. Pero pronto vienen otros, los que vienen del país humanamente habitado y quieren acercarse a la feria titanesca. Sanos americanos de la pradera, de la granja, de la tienda de la pequeña ciudad, que el día de fiesta se acercan al sobrehumano monstruo de piedra y respiran por un instante el letal olor de la fortuna.
Recorren las calles, entran a los teatros, husmean la feria encendida en la noche, miran con curiosidad los rostros curtidos de sombra y de cueva de los vendedores del tren subterráneo y se marchan antes de que el tóxico sutil les llegue a la sangre. Antes de que los fugitivos regresen a su condena.
Regresan del mar. Porque viven en una isla pero no les parece que han visto mar. Regresan del bosque, porque no les parece que en la ciudad han visto árboles. Regresan de comer y reír y conversar solazadamente porque les parece que no lo han hecho nunca en la ciudad. Que aquel jamón con pan tiene un sabor distinto y es como un maravilloso manjar nuevo comido junto al mar, junto a la brisa, entre rostros y casas humanos.
La primera sirena de policía que pasa con su alarido de angustia es para recordarles que están de nuevo en la prisión. Que están custodiados, atados, cogidos. Y que cuando salgan del trabajo no será sino para entrar en el bar más oscuro, frente a una pantalla de televisión donde pasan fantasmas de boxeadores, de jugadores de pelota, de caballos de carreras en la pista, de mujeres cantando con unos dientes inhumanos. Entre luces eléctricas. O para meterse entre luces eléctricas por los tragaderos ominosos del tren subterráneo. Con la cabeza enterrada en las hojas de un periódico sobre el retrato de un boxeador, de un jugador de pelota, de un caballo de carreras llegando a la meta con cien dólares para cada boleto ganador. Arriba, en la calle, pasa la baraúnda estridente de los carros de incendio.
No se resignan a estar. Piensan que están de paso. Mientras logran aquello que esperan. No es de ellos aquella ciudad. No les parece ni siquiera una ciudad. Una ciudad es otra cosa. Hay una plaza, hay vecinos, hay la casa del señor tal y de la señora cual. Hay gentes que son de allí. Se mueren inesperadamente. Se quedan un día en el tren o en la oficina muertos de aquel ataque al corazón, sin pensar que iban a morir allí, creyendo que un día alcanzarían lo que buscaban y se retirarían a vivir, a empezar a vivir humanamente, en una casa de la Florida bajo árboles y junto a un canal, que tendrían un huerto, que podrían tocar tierra con las manos y hasta cultivarla y comerse un tomate que hubieran sacado de la tierra.
Algunos lo logran y entonces parece que se marchan definitivamente. Se marchan lejos, temerosos, con el botín apretado en las manos. Nadie quiere pertenecer a la ciudad. No se dan por vencidos en el anhelo de lograr irse algún día.
Algunos hay, sin embargo, que se dan por vencidos. Están congregados en un extremo de la isla. El Bowery es su barrio. Borrachos harapientos que entreabren los ojos torpes al sentir pasar sobre sus cabezas el estrépito del tren elevado. El puente del tren elevado hace la calle nocturna a toda hora. Se oye música de radios, canciones de ciego, las puertas de las tabernas son tristes. Toda la calle parece llena de casas de prestamistas y de tiendas de cosas usadas. En cada soportal duerme un ebrio, por cada escalera baja un grito, en cada esquina hay un grupo que parece esperar a alguien para asesinarlo. Pasan viejas haraposas vestidas con trajes de 1890, con sombreros de 1905, con zapatos de 1914.
Son los únicos que ya nada esperan. Cuando escupen a la puerta de la cantina parecen escupir sobre el rostro de la ciudad inhumana que los defraudó. Están refugiados en aquel extremo que han logrado hacer distinto de la ciudad. No se aventuran en ella. Viven bajo el trueno y la sombra del tren elevado. Hace años que no han visto la silueta de un rascacielos. Pero también son los únicos que no quisieran irse. Los únicos que tienen la sensación de vivir en una ciudad que han hecho ellos mismos. Una ciudad que se les parece y a la que pertenece su alma.
Lo demás es la ciudad de nadie. Llena de feria y poblada de gente de paso. Todos son pasajeros. La ciudad está llena de hoteles, millares de hoteles de todos los tamaños y todas las reputaciones. Y muchos viven por años en hoteles. Viven y mueren de pasajeros. Hay parejas que tienen veinte, treinta y cuarenta años viviendo en el mismo apartamento de un hotel de lujo. Entrando por las tardes con las maletas de los que llegan y saliendo por la mañana con las maletas de los que se van. Sienten que es aquélla una vida normal en la ciudad de pasajeros. Si no estuvieran de paso…
Por eso la ciudad no pertenece a nadie. Y en rigor nadie le pertenece. No tiene raíz humana, intimidad humana, forma humana. No está hecha a la imagen y semejanza de ningún sosiego del hombre. Aun los que creen pertenecerle lo que aman es la fortuna, el botín o la embriaguez que ella les depara.
No pertenece a ningún país. En la otra ribera de los ríos que la rodean empiezan los Estados Unidos, que es un país tan distinto de ella como lo es la aldea de Polonia o la isla de Grecia que dejó el inmigrante. Un país de donde vienen turistas asombrados a visitarla y al que huyen a vivir humanamente los que logran alcanzar la fortuna que ella ofrece. Tampoco pertenece a ninguna civilización, a ningún estilo, a ninguna tradición. Deforma a los seres de todos los estilos, de todas las tradiciones, de todas las civilizaciones que llegan a ella.
Llegan buscando algo en ella que no es ella misma. Es un gran andén de piedra, sin tierra, sin horizonte, sin paisaje, tan grande que no se ven los trenes; es un gran puerto, tan grande que no se ven los barcos ni se oyen las grúas. Pero trepida de trenes, de barcos, de aviones, de autobuses, de coches. Como si todos los que la habitan estuvieran llegando o como si todos estuvieran partiendo. Nadie va a quedarse. Todos sienten que algún día, cuando todos obtengan lo que buscan en ella, se quedará sola, con sus desfiladeros y sus abismos de piedra devueltos a un vacío lunar.
El capítulo IX será publicado en la edición del 06 de octubre.
Puede acceder los otros capítulos en Crónicas de Ayer.