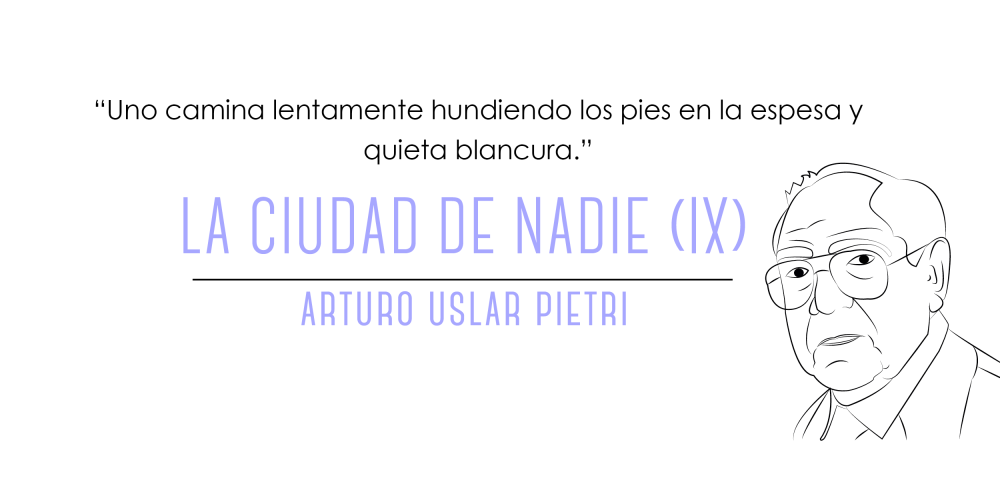En este nuevo capítulo de La Ciudad de Nadie el escritor Arturo Uslar Pietri busca en la poesía las palabras para expresar emociones y sentimientos que surgen al caminar entre la solitaria blancura del invierno y ser espectador de un prodigio.
Nuestro agradecimiento a la Fundación Uslar Pietri, y a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de cuyas páginas web hemos extraído las reflexiones del Maestro Uslar Pietri tras su estadía en Nueva York.
IX
Al principio del invierno hay una hora de perfecta soledad en el Parque Central. Ha caído nieve durante lo más del día. El aire gris ha estado lleno de rayas y puntos blancos. Las ramas de los pinos se acolchan de nieve. Uno camina lentamente hundiendo los pies en la espesa y quieta blancura. En la última hora del atardecer el cielo se ha despejado y se ha hecho transparente con una primera y desnuda estrella a un lado. No se oye ruido. No se mira movimiento.
Toda la nieve azulea con la vecindad de la noche. Hay una profunda sensación de abandono, de magia y de agreste soledad. Las lejanas moles oscuras de los edificios, hacia el sur, se diluyen en la penumbra, como acantilados de una costa inaccesible.
De lo oscuro de un tronco desnudo se desprende a saltos rápidos una ardilla oscura. Se acerca temblorosa y alza las patas suplicantes. Uno le tiende la mano y ella acerca la boca móvil a los dedos, buscando alimento. Como pudiera hacerlo el primero o el último hombre en la perfecta soledad.
Cuando el animalito se aleja de nuevo ya todo parece más transparente y despoblado. El aire está como detenido por el frío. Y el humo de nuestro aliento lo empaña a ratos como un vidrio.
Es entonces cuando el solitario se detiene y siente que va a ocurrir el prodigio.
En lo más penumbroso del horizonte, más allá de las ramas nevadas, empieza a levantarse una visión sobrecogedora. No hay ser humano que haya podido verla más grandiosa.
Es como si el cielo fuera creciendo y ahondándose con una inmensa colmena de luces. Pequeñas lámparas que se sobreponen, se juntan, se extienden, se confunden. Cuadrados de luz que cuelgan arracimados de la sombra como un telar de estrellas.
Es como si del fondo de aquel desierto de nieve y de soledad se hubiera alzado de pronto un simún de hojas de oro encendidas.
Toda la sombra está cuadriculada de luces hasta lo alto. Es un tapiz de fuego quieto y frío que cuelga de dos o tres estrellas. Y que está vivo de encenderse y apagarse sin término.
Y uno lo mira tan alto y tan resplandeciente que siente más inverosímil la proximidad de aquel milagro.
Es como un mosaico de oro que ha cubierto las nubes y las sombras. Todo en reflejos, en palpitación luminosa, en dimensiones y contornos inalcanzables. Como las moscas de Constantinopla debían ver los mosaicos de oro de Santa Sofía.
Nada tenemos en las manos ni en las palabras para responder a este prodigio. Para tratar de acercarnos a este prodigio que no es el que han hecho los hombres. Que los sobrepasa y los abandona.
Lo único que sabemos es que no son las luces de una ciudad. Los que ven las luces de la ciudad no ven el prodigio.
El prodigio podría ser el tablero para el juego del cielo y del infierno, o para el juego de la muerte y de la inmortalidad.
Puede ser la ciudad de luz y de sombra que sería prometida algún día a los hombres que habitan la ciudad de piedra y de hierro.
O puede que sea la encendida montaña de cristal que ha de estar al fin del mundo. Al fin del mundo que conocemos y padecemos.
Esos caminos de luz, esas señales, esos saltos, esos despliegues de vuelo inmóvil no pueden ser el simple reflejo de las lámparas de hombres que se afeitan, de hombres que escriben números, de hombres que cuentan dinero en billetes opacos. Deben ser otra cosa. Como las luces de un altar a un Dios que va a salvarnos. El reflejo infinito de unas llamas votivas que están vivas y temblorosas de esperanzas.
Deben ser fuego de hogar y luz de amor multiplicados que invitan al hombre a arder en la más encendida montaña.
Hay que estar solo y lejos para ver toda la visión de aquella inaccesible soledad luciente. Para sentir el dolor y el ansia de acercarse. De entrar en toda la aérea tibieza de aquella lumbre que palpita cubriendo el cielo. De aquel enjambre de brasas que se para en la sombra.
Tamaña grandeza de visión no puede ser un don gratuito. Debe tener palabras y significaciones y anuncios para toda pequeña soledad humana que la vislumbra.
Y las tiene. Pero sólo resuenan en lo más transparente del silencioso pensamiento angustiado.
Palabras que han nacido de la angustia de esta visión sobrecogedora.
Como aquella voz transida que nos llama hijo y nos habla de amor:
What do you seek so pensive and silent?
What do you need camerado?
Dear son do you think it is love?
Y la reconocemos. Amaba la gente de las calles y gustaba de conversar al conductor del tranvía de caballos. Y soñaba con más gentes y más casas y más atareadas muchedumbres. Vivió en las raíces de las que iba a brotar esta visión aérea. Y nos dice con orgullo jactancioso que es
Whitman, a Kosmos, of Manhattan the son.
¿Se ha alzado este fulgor temeroso, acaso, sobre esa fe serena del labrador que siembra, y del albañil que levanta su pared de ladrillos y de los hombres que cantan en su tarea llenos de indestructible contentamiento?
¿O es una visión satánica de inhumano orgullo que va a caer como lava ardiendo sobre los que se le acercan deslumbrados? Hay el rumor quejumbroso de un canto de negros que canta con poderoso quejido rítmico. Que canta y anuncia hasta lo más apartado de la soledad:
Joshua fit de battle ob Jerico,
Jerico, Jerico,
Joshua fit de battle ob Jerico,
An de walls come tumblin down.
Al son de las roncas voces cargadas de dolor parece temblar todo el oro vivo de la visión. Son voces de hombres vivos con dolores vivos. De hombres oscuros con dolores oscuros. Por allá abajo hay muchos que tienen hambre, pero que además están hambrientos sin nada en que soñar. Que es lo que murmura aquel eco de Lindsay, tan rítmico: «Not that they starve, but starve so dreamlessly». No es que tengan que sembrar, sino que tan rara vez cosechan. «Not that they sow, but, that they seldom reap». No es que estén condenados a servir, sino que no tengan dioses a quienes servir. «Not that they serve, but have no gods to serve». Y no es que hayan de morir al fin entre los vericuetos de piedra, sino que mueran como ganado. «Not that they die but that they die like sheep». Que es lo que dice la lenta voz que parece venir de la visión.
Porque hay otra que parece no verla. Que lo que ve es un desierto de áridos cactus y de tierra muerta. Donde no se alza sino una mano muerta suplicante bajo la luz de una estrella que se extingue. Que es lo que se percibe en aquella palabra que pasa, que es de Eliot y que viene de tan lejos:
This is the dead land
This is cactus land
Here the stone images
Are raised, here they receive
The supplication of a dead man’s hand
Under the twinkle of a fading star.
Pero también habría una desesperada manera de arrojarse al torrente inescrutable. Entrar hablando a gritos, comprando y vendiendo, poniendo nombres en todos los avisos luminosos, todos nuestros nombres en todos los avisos luminosos. Que es lo que haría Hart Crane ya resuelto a morir:
Stick your patent name on a signboard
brother-all overgoing westyoung man
Tintex-Japalac-Certain-teed overalls ads
and land sakes.
O estaré quieto, desde la sombra, sin avanzar, hasta no encontrar la palabra que resuelva el enigma. De esta esfinge de vida o muerte que nos mira con sus millones de ojos de luz. Acaso como Edipo resolvió el enigma de la perra que habla. Pero:
Señora it is true the Greeks are dead,
It is true also that we here are Americans.
Porque también debajo de la luz de cristal hay hierro y piedra, y sudor y zapatos llenos de blandos pies y miradas llenas de deseo. Una ciudad viva y atormentada de vida. Una robusta ciudad que grita y se estremece con todos los que dentro de ella gritan y se estremecen. Una ciudad de anchas espaldas que aman y cantan hombres de anchas espaldas:
Stormy, husky, brawling
City of the Big Shoulders.
En el próximo número que saldrá el lunes 13 de Octubre, lea el décimo y último capítulo del hermoso ensayo La Ciudad de Nadie de Arturo Uslar Pietri. Puede acceder los otros capítulos en Crónicas de Ayer.