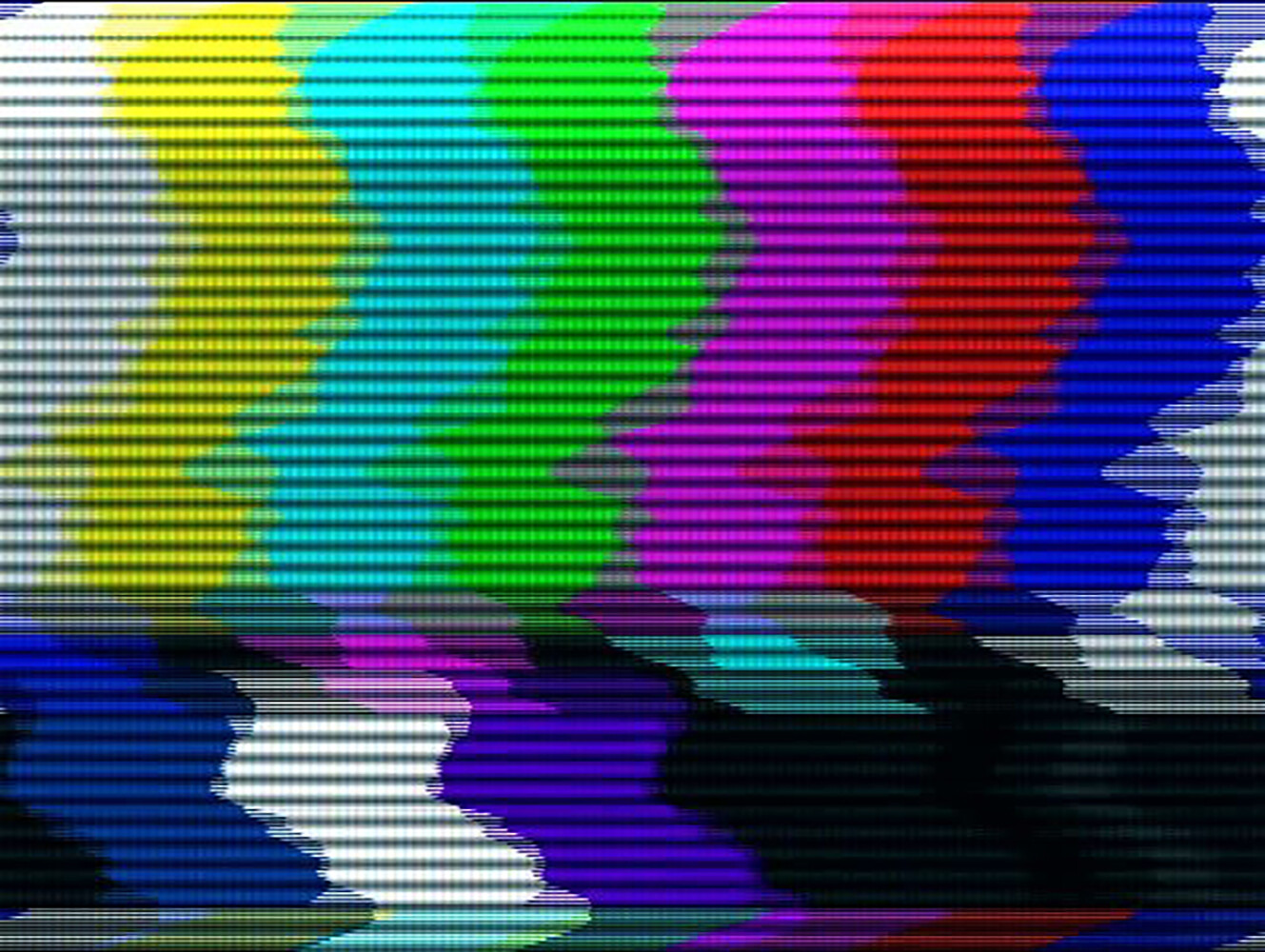Me acerqué al aparato, lo vi de frente. Busqué el botón de encendido. No lo encontré. Me alejé para verlo en perspectiva: era sólo un cuadrado de cristal líquido y negro con un marco finísimo de plástico.
Mies van der Rohe estaría orgulloso.
Di un paso al frente y palpé sus orillas. Confirmado: el aparato no tenía botones. ¿Entonces ya hemos llegado al punto en que prendemos la televisión con el pensamiento? ¿Será táctil, su pantalla? ¿Debo llamar a Alexa y pedir socorro? Alexa, prende la televisión, por favor. Lo siento, Pablo, no puedo ayudarte con eso, idiota, me contestaría. Vaya sorpresa. Si Alexa confunde Current Joys con Karen Joyce, Bruce Springsteen con Rick Springfield, ¿debería contar con ella en estos tiempos de incertidumbre? ¿Quién es el idiota?
Por efecto de un milagro encontré un control remoto descansando en el sillón, cuya relación con el dispositivo minimalista y negro parecía improbable, pues tenía más botones que la cabina de un Airbus. Pero lo fue. Apreté el botón rojo y el cristal líquido cobró vida.
Hacía meses que no prendo la televisión por iniciativa propia. Mi generación ya no ve la tele. Es cierto: si yo puedo ser llamado por un instante ínfimo el epítome de mi generación, podría dar fe de eso precisamente, de que mi generación ya no ve la televisión. No por iniciativa propia, no por interés propio.
La semana pasada, cuando decidí sentarme frente a ella a seguir las transmisiones en torno a las elecciones presidenciales de E.E.U.U., descubrí que, contrario a lo que los avances tecnológicos dictarían, ahora hay todavía más canales que los seiscientos que recuerdo haber visto la última vez que decidí prenderla por voluntad propia.
Para cuando logré localizar los canales que me interesaba ver, después de pasar canales especializados en torneos de poker y comida cantonesa, descubrí que en todos predominaban expertos, analistas, cabezas parlantes de gente que predice el futuro, o que dice tener la verdad. Qué pesar ser uno de ellos y vivir con el peso de sus dichos a cuestas.
Uno de ellos, al ser confrontado por un conductor que le recordó un pronóstico que dio hace una semana y que esa noche era erróneo, tuvo que recurrir al índice de apuestas, legales y clandestinas, para explicar cómo es que Trump podía ganar claramente al candidato que no era Trump.
Lo único cierto en esas transmisiones son las corbatas de los presentadores.
Y cuando me di cuenta lo que yo estaba haciendo, estar sentado frente a la televisión, cambiando canales constantemente, viendo como las televisoras compiten por ganar mi atención con gráficos cada vez más sofisticados y coloridos, me sentí francamente estúpido, más que cuando no supe encontrar el botón de encendido.
Hay una canción que Billy Joel escribió en 1980, Sleeping with the Television On, y que, más allá de que se trate de una joya oculta de su repertorio, habla sobre un tema obsoleto: la funesta historia de un joven que se enamora de una presentadora de televisión.
El narrador/cantante está enamorado de una mujer que da las noticias. Todas sus fantasías sexuales y amorosas giran en torno a una cabeza parlante, que Joel mira hasta que aparecen las barras de colores, el sonido blanco y el Star Spangled Banner, todas las noches.
No hay más década de los ochenta que eso.
No hay más obsolescencia que eso.
La tele se ha vuelto un dispositivo extraño. No le entiendo más. Me he vuelto torpe en comprender su aparentemente simplificado funcionamiento.
Y justo cuando empezaba a pensar que la presentadora de un canal nacional era guapa, y justo cuando empezaba a fantasear con la canción de Joel, ella dijo la hora: dos horas menos de las que marcaba mi reloj.
Qué bien. Durante dos horas estuve viendo el canal de repetición con dos horas de retraso, sin darme cuenta. Todo lo que veía, toda la información sobre las elecciones y los estados rojos y azules, todas las banderas que leían Fuck Your Feelings, todo eso, todo había pasado hace dos horas.
Obsolescencia. Y yo sin darme cuenta.
¿Ves, idiota?, dijo Alexa en algún rincón de mi casa.