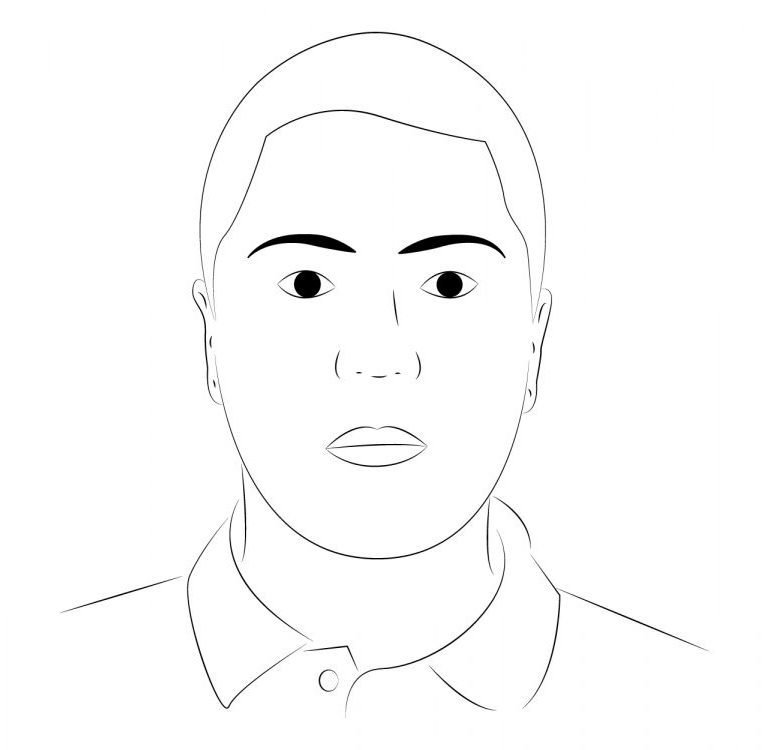“En 70 poemas burgueses está, en definitiva, el horror ante este vacío que somos, tan lleno de cualquier cosa, tan atestado, una vez más, de signos. Aunque habría que ir al supermercado (ya lo de “súper” da risa), y comprobar que Venezuela es diferente. Que en Venezuela el “pueblo” padece cada vez más, que no hay hombre nuevo nada, y que es preferible ser burgués capitalista. Y esto lo saben los que mandan, y por eso no son de izquierda, sino burgueses. O izquierdosos de caviar y buen vino a la orilla de la hecatombe, como dice el mismo poeta”
Fedosy Santaella
Por supuesto, este libro de Alberto Hernández, como gran parte de la poesía, se mueve en el espacio de lo inteligible. Y, sin embargo, de sus líneas brotan sentidos nítidos y desafiantes. Esto se advierte desde el título, una respuesta a los 70 poemas stalinistas de Víctor Valera Mora. También en la renuencia formal a la anécdota, que Valera Mora batió, probablemente, contra la “generación del 28”, y una asunción del estilo tal y como lo entendía Octavio Paz, es decir afectación, artificio. Si Valera Mora acerca las palabras a las cosas, Alberto Hernández les da un vuelco surreal. Contra el lenguaje salido de la representación, confundido con la acción por gracia de la sacrosanta militancia política, en fin, contra el lenguaje performativo, este opone la “surrealidad ciega de la líbido que viene a vaciar el principio de realidad y de transparencia de la lengua” (Baudrillard).
“Corto este poema con hacha de oro
con la afilada intención de quien cambia un cheque de gerencia.
Muerdo sus huesos larvados por el tiempo
mientras consumo caviar y buen vino a la orilla de la hecatombe.
El poema es un placer henchido, una punzada en el centro de un glacial”.
En segundo lugar, la permanente y aparente banalidad de los poemas, en oposición a las “falsas épicas” de la izquierda que se aglomeran vociferantes en la obra de Valera Mora. Contra la moralización de la economía (épica de Ezequiel Zamora, desde la lúcida objetivación de Orlando Araujo en su Venezuela violenta, por ejemplo), exaltación de la economía política del signo y su lujoso y confortable cinismo (un comercial de cigarros Belmont en el 79, en el que todos fuman riendo felices mientras una mujer con shorts hipercortos instala una valla del producto). Contra la determinación de los pueblos, celebración del rostro maquillado de la sociedad de consumo estadounidense. Contra la idealización de la pobreza, celebración de la riqueza (a vox populi soñada y concertada por los camaradas: y por eso esta es también una poesía pervertida, ya que invierte el orden de los valores sociales asumidos por el gobierno de la Venezuela del siglo XXI en el discurso; retórica del bien). Esa idealización de la pobreza, por otro lado, ha sido descreída en la poesía de Alejandro Castro. Y la ambigüedad ideológica (ruptura entre el discurso y la administración real del Estado) se encuentra tragicómicamente desarrollada en la novela Las aventuras de Juan Planchard, del cineasta Jonathan Jakubowicz.
El poeta cubano Heberto Padilla ya lo había resumido, fuera del juego de la historia: “Es difícil construir un imperio / cuando se anhela toda la inocencia del mundo”.
Estos versos burgueses de Alberto Hernández son mucho más cercanos a las dulces y comerciales palabras de Shakira: “No creo en Venus ni en Marte / no creo en Carlos Marx / No creo en Jean Paul Sartre / no creo en Brian Weiss / Sólo creo en tu sonrisa azul / en tu mirada de cristal / En los besos que me das”, que a la retórica del anticonsumo: el cuento “Ser” de Luis Britto García. No es una poesía para quien la vida vale nada después de la caída de las armas y utopías de las FALN, sino para quien puede hacer el amor a la ciudad, como Andrés Barazarte a Delia (la mujer-urbe) en una de las escenas finales de País portátil. La república del amor ilustrado (en el sentido de Lacan, esto es, como falta, carencia: principio también de la economía del deseo) en oposición a la república del amor cristiano (ese del PSUV y la mala conciencia disfuncional: las declaraciones de Aristóbulo Istúriz después de que le lanzacen huevos a Nicolás Maduro en San Félix. E incluso ese tic del mentado presidente de encontrarlo todo bello y asombroso. Política basada en un mito de la infancia sin espesor, como diría José Donoso. “¿Verdad? ¿Verdad?”).
A lo que Hernández responde con fuerza:
“Siempre soñé con todo esto. Con el lujo. Con el caviar
Con el vino
Con los Ralph Lauren más finos
Con el perfume más exquisito
Con la cama más suave y tibia
Con una casa grande y para mí sola
Con la eternidad y sus más delicados secretos
Con el olvido de los muertos en la puerta,
los que antes tocaban en nombre de la patria y otras necedades”.
Hay que señalar aquí una verdadera añoranza de la democracia, muy distinta a la democracia de trasfondo moralizante y socialista que fantasean y proclaman algunos líderes de oposición en Venezuela. Esta de Alberto Hernández es una verdadera celebración de esa parte maldita que ha distinguido al capitalismo del socialismo, tanto ideológica como económicamente hablando. Es la paradójica libertad de Jérôme y Sylvie en ese retrato de la clase media francesa de los años 60, que hiciese George Perec en su novela Las cosas. (Y que en Venezuela tal vez encuentre su representación en la novela Blue Label / Etiqueta azul de Eduardo Sánchez Rugeles). Una verdadera añoranza de la sociedad de la abundancia.
“Me doy el lujo de estar triste
De pasearme por un jueves nocturno
Y centro comercial
Mirar los senos de un maniquí”.
Y también en estos versos:
“La felicidad -cursi y olorosa-
Destaca como noticia del día.
Entre lágrimas y pañales sucios.
No pierde la esperanza de regresar airosa”.
La misma paradójica y maldita libertad que Earle Herrera criticase a la juventud venezolana de finales de los 70 y comienzos de los 80 (esa que el psicópata Edmundo Chirinos, disfrazado de institución académica y psiquiátrica, llamó “la generación boba”), a través de una reseña del mencionado libro de Valera Mora. “De Italia trajo en las alforjas 70 poemas estalinistas, en 1979. El Chino era incorregible. Ponerle ese título a un libro escrito en uno de los países donde el eurocomunismo echaba las últimas palas de tierra purificadora sobre el nombre de José Stalin y el viejo partido italiano cambiaba hasta sus símbolos, era un desafío. Hacerlo a las puertas de la década del 80, cuando ya en la propia URSS se empezaban a escuchar los claros clarines de la glasnost y la perestroika, oscilaba entre la terquedad y el sarcasmo. Publicarlo en Venezuela donde sólo los viejos camaradas reivindicaban todavía la hoz y el martillo, y en una época en que la apatía y el escepticismo de la juventud sólo se reconocía en el paradigma de Laura Pérez, ‘La sifrina de Caurimare’, eran muchas ganas de meter el dedo en el ojo”.
Y ahora que el bien supremo y soberano de la patria alegre se descompone en los puestos de gobierno, esta poesía de Alberto Hernández también mete el dedo en el ojo y nos recuerda que siempre es mejor el consumo y el libre mercado (sí, las ideas fundamentales de Ludwig Von Mises) que la moralina revolucionaria. Y la importancia de nuestra relación con los objetos.
George Bataille apuntaba que desde el Paleolítico medio el Hombre de Neandertal mostraba una inquietud hacia la muerte, pero no es hasta después, en tiempos de nuestro más remoto ancestro, el Homo Sapiens, que se descubren en los estratos de la tierra vestigios que prueban el uso de objetos, como piedras, en sepulturas. Ciertamente, este uso insinúa una distinción entre el objeto y el sujeto, los cuerpos vivos y el cadáver que yace inerte ante ellos. En otras palabras, el hombre, desde la prehistoria, tiene una intensa relación dialógica con los objetos vinculada a la muerte.
Hoy en día, nos dice Jean Baudrillard en 1968, el objeto continúa siendo un alivio a la angustia que nos produce la irreversibilidad del tiempo entre el nacimiento y la muerte. En ese sentido, el objeto es un refugio de discontinuidad en un mundo que continuamente impulsa nuestras vidas hacia adelante. Lo mismo que dice sobre el consumo regulador de objetos aplica para el consumo de la publicidad. En una encuesta realizada por el Instituto Demoscópico de Allensach en Alemania Occidental, reporta, un 60% de un total de 2.000 entrevistados respondió que consideraba que había un exceso de publicidad, pero que, por considerarla una expresión de libertad, prefería este escenario que el de la Alemania Oriental. En pocas palabras, el socialismo adolece de la libertad (paradójica, sí) del consumo.
Es por eso que, en el camino al bienestar del hombre, dice el francés, es necesario ocuparse de sus deseos e imaginarlos tal como los ven sus ojos, a través de lo que evocan los objetos y la publicidad, esto es, rebasando su realidad palpable al devenir signos de personalización, regresión o calor materno. En ese sentido, “la publicidad es el más democrático de todos los productos”. Y Disney, desde esta perspectiva, es, para Baudrillard, una utopía realizada.
Sirva este texto, entonces, para celebrar la poesía burguesa venezolana de Alberto Hernández, y elogiar a la sociedad de consumo. Verdadera y valerosa osadía en la zona tórrida.