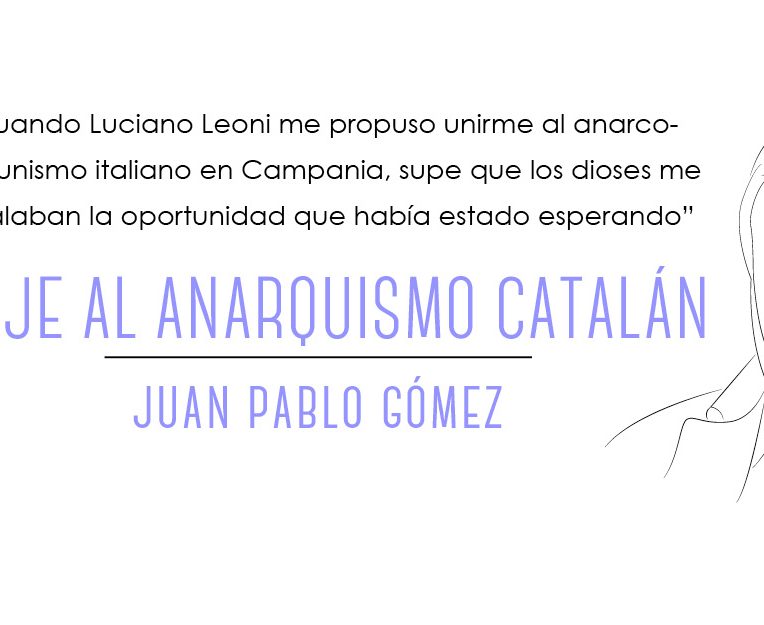Que no veus l´estaca on estem tots lligat?
Lluis Llach
Cuando Luciano Leoni me propuso unirme al anarco-comunismo italiano en Campania, supe que los dioses me regalaban la oportunidad que había estado esperando. El general Azuaje y yo habíamos logrado una pequeña fortuna de 4 mil bolívares (cada bolívar equivalía a 0,29 gramos de oro en tiempos del temprano gomecismo). Hicimos una pequeña fechoría si la comparamos con los obscenos desfalcos cometidos por la mayoría de las autoridades civiles y militares de esa hacienda un poco patética que era la Venezuela de 1916, en la que cada quien se dedicaba únicamente a salvar su propio pellejo. Mandamos a rehacer la carretera de Coro a Punto Fijo por orden del ingeniero Ávila, pero le pusimos un ligero sobrecoste de 8 mil bolívares fingiendo que contábamos con 123 peones para la obra, además de los 45 presos de San Jacinto, pero en realidad sólo teníamos a 31 obreros. Así que nos embolsillamos lo equivalente al sueldo de 92 peones durante cinco meses de trabajo. El general Azuaje pensó que podía quedarse con mi parte y trató de eliminarme al enviar un telegrama al Benemérito diciendo que tenía serias sospechosas de que yo estaba involucrado en la conspiración que se gestaba en Curazao. Fui alertado con premura por Paquito Fariñas (que me pidió cien bolívares por el favor); me alcanzó el tiempo para viajar a Maracay y pedir audiencia con Gómez. Para mi sorpresa, este me recibió en menos de dos horas y me pidió que le contara todo. Le dije sin pelos en la lengua que Azuaje estaba robando y que me había forzado a mí a hacer lo mismo o de lo contrario me involucraría en un complot. A Gómez le causó gracia mi forma vil de explicarle el asunto y dijo que había comprobado mi lealtad a través del seguimiento que me había hecho el General Bustillos, por lo que haría la vista gorda con aquellas cifras que no cuadraban y que él mismo se encargaría de Azuaje. Suspiró hondo y, a continuación, me ofreció mil bolívares más y un pasaje en el barco Il Veloce para irme a Europa a “continuar con mis estudios”. Únicamente pedía a cambio que enalteciera los nombres de Juan Vicente Gómez y Venezuela en cada rincón que pisara. Aquello fue música para mis oídos. Le dije que sería un honor. Mi deseo más intenso era dejar esa cloaca de país llamado Venezuela cuanto antes y salvarme.
El señor Leoni me citó a las 5 pm en el café Imperio, entre las esquinas El chorro y Traposos. Fingí que contaba con pocos recursos para el viaje, que sólo tenía pasaje y viáticos del Estado. Mientras bebíamos vermouth, me dio tres mil bolívares que debía llevar a Napoli y me ofreció 500 a mí (para viajar con la comodidad que requería la empresa) y empezó a darme instrucciones en un español italianizado insoportable, con un tono un poco marcial que no me agradó. Según él, debía llegar a Tenerife, luego a Tánger y de allí a Napoli donde tomaría otro barco, Il Barracuda. Luego debía trasladarme en tren hasta el pueblo de Minori en la Costa Amalfitana y allí dirigirme al 21 de la via Vescovado. Al tocar la puerta debía entregar las cartas (que me daba en ese momento) y decir que estaba a disposición del rossonero Tommasi, quien seguramente me ubicaría en la seccional 12 (la de los intelectuales o hacedores de panfletos). En ese punto supe que no haría nada de eso y empecé a asentir distraído. Esta organización estaba demasiado aceitada para mi gusto y, tarde o temprano, terminarían liquidándome porque mi naturaleza es anti-dogmática y no estoy diseñado para recibir órdenes (y tampoco para darlas). Pensé que me quedaría en Tánger y allí podría escribir crónicas para algún periódico español o francés con las que podría ganar lo suficiente para pagar las cuentas elementales de una vida austera mientras disfrutaba con discreción de mi fortuna y urdía futuras formas de ampliarla. Cogí los tres mil bolívares, las cartas y un crucifijo de oro que me confiaba para hacérselo llegar a su yerno en Napoli. El pobre Leoni era tan ingenuo –pensé- que se atrevió a contarme que su división operativa estaba en Cumaná y su misión consistía en asesinar a Gómez. Sonreí y le deseé mucha suerte de veras (ya era hora de que alguien acabara con ese capataz ignorante, cínico y bruto que había hecho del país un prostíbulo maloliente). Le estreché la mano y me marché. Al atravesar la Plaza Bolívar respiré hondo ese aire fresco y blanquecino que baja de la montaña; miré la Catedral, la Casa Amarilla, el Palacio Arzobispal, caminé hasta el puente Anauco y miré hacia el Ávila con la mejor disposición de la que fui capaz. Pensé que, aunque quería irme para siempre, estos lugares eran realmente entrañables.
Zarpé de La Guaira el 1 de marzo de 1916 rumbo al puerto de Tenerife en el dichoso Il Veloce, que parecía más un trasto viejo que un barco a vapor serio. El viaje fue tan tranquilo y plácido que lo tomé como buen augurio. Legué a Tenerife dos semanas después, me alojé en una pensión 5 noches mientras Il Veloce partía hacia Tánger, allí escribí varias cartas y postales. A través de Jaime Albuquerque pedí entrar en contacto con el gran poeta malagueño Joaquín Turmas que, para mi sorpresa, a través de un telegrama me invitaba a pasar estancia en Madrid, donde estaba residiendo él desde hacía dos años. En agradecimiento, le dejé el crucifijo de oro de Leoni a Albuquerque, que lo aceptó gustoso. Viajé a Tánger impaciente y, después de dos noches, llegué al puerto de Algeciras. Un tren muy deteriorado y chirriante me condujo de forma lenta e insufrible a Madrid, pasando por Málaga, Córdoba, Ciudad Real, Toledo y Aranjuez. Una vez llegado a Atocha me dirigí a la pensión Doña Cristina de la calle Legatinos, quería ahorrar mucho y además aparentar que estaba en precariedad. Dos días después, en su despacho de la calle San Bernardo me reuní con Turmas, quien dirigía una nueva revista llamada Quevedo y estaba enfocada en el modernismo y contaba con la colaboración prestigiosa de Unamuno, Maeztu, Villaespesa, entre otros. Sin rodeos le dije a Turmas que estaba dispuesto a colaborar en esa publicación y a ofrecer mis servicios en lo que estimara oportuno, pues estaba huyendo de Venezuela y no tenía dónde caerme muerto. Turmas sonrió y me dijo que no me preocupara, que podía darme empleo fijo como corrector y editor porque tenía buenas referencias de mí. Además, quería leer mis poemas y estaba dispuesto a publicar artículos de opinión. No desaproveché la oportunidad y me entregué a la escritura frenética. Compuse poemas, cuentos, crónicas y artículos políticos contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. Turmas lo publicó todo. Pasé unos siete meses en Madrid que fueron idílicos: entré en relación con los intelectuales venezolanos Alberto Vallejo, Luis Felipe Blanco Meaño, Rufino Blanco Fombona, Rafael Bolívar Coronado y Emilio Gárate. Estuve saliendo con una hermosísima joven dama asturiana de cuyo nombre no quiero acordarme. Y me fui haciendo un modesto espacio en la clase media intelectual madrileña. Estaba muy consciente de que era muy afortunado y eso era todo a lo que yo podía aspirar. Además, un par de noches al mes me iba al Hotel Inglés, en la calle Echegaray, a atiborrarme de todos los lujos que pudiesen pagar 75 pesetas. La vida, una vez más, me sonreía.
Hasta que una mañana de octubre, Turmas se apersonó en Legatinos. Antes de alcanzar a saludarlo, me dijo serio: “anoche asesinaron a Gárate”. Sentí verdadera conmoción, pues lo estimaba mucho, pero algo no terminaba de cuadrarme, pues mi relación con Gárate había sido bastante esporádica y, en ningún caso, se justificaba la presencia de Turmas en mi casa a esas horas para darme semejante noticia. Mientras yo fruncía el ceño, terminó de aclararme: “pensaron que él eras tú, te quieren muerto a ti, supongo que el cónsul Urbaneja y los mercenarios gomecistas ya han leído tus artículos y te tienen como traidor, debes irte de Madrid cuanto antes”. Sentí verdadero pavor al imaginar que Gómez tenía un poder tan extendido y tan impune incluso en el reino de España. Quería detalles, traté de hacerle muchas preguntas a Turmas, pero interrumpiéndome siempre aseguró que no había tiempo. Que el lugar más idóneo era Barcelona. Catalunya estaba tan revuelta que un tipo como yo, considerado peligroso y subversivo por las autoridades de mi país, podía escabullirse con más facilidad en medio del caos del pistolerismo catalán.
Llegué a la estación de Sants en Barcelona al día siguiente. Turmas me había dado señas de un par de contactos que podían ayudar. No quiso pagarme el último salario porque le había causado demasiados inconvenientes con el incidente del cual me hacía responsable. Antes de despedirse con frialdad, barruntó alguna frase xenófoba en la que cabíamos todos los latinoamericanos. En vista de tal menosprecio pensé que lo mejor sería no llamar a sus “contactos”. Todavía contaba con 2 mil pesetas. Era suficiente para vivir sobradamente unos meses mientras veía en qué podía emplearme. Me establecí en un piso pequeño de la carrer Ample y me propuse seguir escribiendo artículos en contra del régimen gomecista pero con pseudónimos. Los enviaba a todos los periódicos de tendencia catalanista o izquierdista. Pero no obtenía respuesta. También le escribí a Turmas para ver si sabía algo, pero tampoco respondía. Dándome cuenta de que tenía que volver a empezar de cero y de que estaba absolutamente solo, me senté en un café de la rambla a leer la prensa. Leí un artículo en el diario El diluvio, allí el diputado Jaume Ripomell cuestionaba el editorial de La vanguardia del día anterior en el que se afirmaba la necesidad urgente de erradicar el catalanismo para siempre y asumir la españolidad con todas las letras. Ripomell decía que la historia de Catalunya no podía ser borrada por los intereses capitalistas de una burguesía apátrida y cínica, cuya única convicción era el dinero y el peloteo monárquico. Ripomell destacaba la opresiva caída de 1714 y el espíritu de la resistencia que no yacían sólo en los anales históricos celosamente guardados en la Biblioteca Nacional de El Raval. Me levanté en el acto y me dirigí hacia la Biblioteca. Como guiado por fuerzas misteriosas, encontré este santuario de libros con una facilidad y una rapidez pasmosas. Me valí de mi credencial de la revista Quevedo para entrar y hurgar en los ficheros. La sección restringida con el código A-21 contenía todos los anales históricos de 1714 y todos los documentos conservados sobre el secesionismo catalán. No podría revisarlos sin una credencial más potente. Entonces elucubré mi plan: lograr un apoyo interesado de la más rancia aristocracia catalana y, gracias al acceso, hacer perder algunos documentos, alterar otros, modificar nombres, fechas, lugares, cifras. Poner un “no” donde iba un “sí” y viceversa. Hacerlo todo de forma muy fina y creíble. Hacer ver que la historia catalana había sido un poco tergiversada por el secesionismo. Luego, escribir magníficos artículos sobre estos hallazgos y vendérselos a La vanguardia.
Hice algunas averiguaciones hasta lograr una cita con el duque Gabriel Conté. Una de sus secretarias me hizo esperar en el vestíbulo del Palau Grambs. Mientras contemplaba semejante salón fui consciente de mi pequeñez y mi precariedad. Haber robado 4 mil bolívares llenos de tierra me parecía ahora un acto tan ridículo, paupérrimo y lamentable al lado de esta grandeza señorial superior que sentí una vergüenza orgánica. Este palacio era tan suntuoso y lujoso que enturbiaba los sentidos de tal forma que por primera vez me sentí subyugado y no sólo con la capacidad, sino con el deseo de recibir órdenes. Yo que había estado con el Benemérito en el Palacio presidencial de Maracay recién descubría que ni Gómez habría visto en su vida un lugar así, ni sería apto para asimilarlo. Creo que dije en voz alta: “Venezuela no existe”.
La secretaria me sacó de mi turbación, llamándome delicadamente y pidiéndome que me dirigiese al despacho del fondo. Pensé que el duque Conté sería un gordo insolente y ocupado que apenas prestaría atención a mi presencia mientras calibraba sus finanzas astronómicas. Pero no fue así. El duque era joven, esbelto, bien parecido y atento; era el refinamiento hecho persona. Me saludó con mucha amabilidad, me invitó a sentarme y me preguntó a qué se debía el gusto de conocerme. Yo estaba perplejo y por deferencia quise ir al grano. Le dije: “Apreciado conde, quiero robar unos documentos de la Biblioteca Nacional de Catalunya para alterarlos, modificarlos y tergiversarlos de tal manera que perjudiquen seriamente a los catalanistas y los haga parecer unos manipuladores baratos. Vamos, que quiero cambiar la historia de Catalunya en favor de hombres como usted”. El conde permaneció callado unos segundos que para mí fueron eternos. Sin quitarme la mirada de encima, por fin empezó a decirme: “Vaya, ¿cambiar la historia por intereses particulares? Esa ocurrencia no ofrece ninguna novedad. Eso se ha hecho siempre y se seguirá haciendo. Es un mundo de conveniencias, el problema es que se pisan unas a otras. Me gusta su atrevimiento y su osadía; además, valoro muchísimo su confianza. Acaba de decirme abiertamente que quiere cometer un delito. Supongo que su interés fundamental está en sacar algún provecho personal. A leguas se ve que no tiene ideología. Usted es de esos que llaman “mercenarios”. Y el destino ha querido que nos encontremos. Usted querrá protección y mucho bienestar, ¿no es cierto?” Respondí sin dudar: “naturalmente”. Entonces me dijo que tenía una propuesta para mí muy seria, pero que antes debía contarle absolutamente todo sobre mí y darle todos mis datos personales. Así lo hice, sin engaños. Al cabo de 24 horas nos encontraríamos en la oficina de La Canadiense en la Diagonal.
Al llegar allí y preguntar por el duque, el portero me hizo pasar al despacho del señor Salvat. Me detalló el encuentro que tuve con el duque y me dijo que tenía instrucciones para mí. Además, me entregó mil pesetas y una carta de recomendación dirigida al director de La vanguardia. Pensé que la vida era hermosa. Salvat me dijo: “no cometa errores. Debe asegurarse de eliminar al sindicalista Salvador Seguí” mientras me alargaba una pistola semiautomática de cartuchos 9 mm marca Campo Giro y una fotografía del sindicalista. Me dio además una bolsa con 7 balas. Me preguntó si era capaz de hacerlo esa misma noche. Le dije que hablaba con alguien que venía de la selva, que además era capaz de escribir poesía bajo presión y por encargo, de manera que matar sería una transición más bien lógica. Mis palabras le hicieron sonreír. Me dio la dirección exacta de la oficina secreta de los estibadores de La Barceloneta. Supuestamente, tendrían una reunión secreta después de las 11 de la noche. Así que me marché a prepararme, no sin antes pasar por la sede de La vanguardia. Me presenté ante el editor Dorcas y le mostré la carta del duque. La miró sin leerla completa y me dijo: “envíeme sus artículos, los publicaremos gustosamente cada semana y cobrará 16 pesetas por cada uno”. Salí de allí feliz y fui directamente al puerto.
Me metí en el primer bar que encontré con vista al mar y empecé mi ritual de preparación de horas de aguardiente. La verdad es que estaba un poco nervioso, pero el alcohol me daría el brío necesario para acometer la misión. A las 11 menos cuarto de la noche me acerqué a la oficina sindical de los estibadores, mientras miraba la fotografía de Seguí fijamente. Pude percibir que había movimiento adentro y luces encendidas. Esperé y esperé, hasta que por fin, unas tres horas después vi que se abría la puerta y empezó a salir un grupo grande de personas. Me sentí fatigado y con mucho sueño, además la oscuridad y el alcohol no me permitían distinguir con nitidez los rostros. Mientras me acomodaba, sentí que me ponían una pistola en la sien. “¿Quién eres?” me dijo una voz áspera, mientras sacaba el arma de mi pantalón. “Sólo soy un mercenario” dije, “he venido a matar a Salvador Seguí, pero ni siquiera puedo distinguirlo”. El hombre siguió apuntándome y me condujo hacia el interior de la oficina. Adentro había unos siete hombres sentados en torno a una mesa larga con artefactos que parecían bombas. Uno de ellos era Seguí. Cuando me vieron, me pidieron que lo contara todo y lo hice. Seguí permaneció impasible mientras escuchaba. Al fin alcanzó a decir: “hoy no pudo ser, será otro día” y luego agregó: “ahora trabajas para nosotros”. (En ese momento no sé por qué me pregunté qué habría pasado con los muchachos de Curazao, ¿Estarían muertos? ¿Estarían en Puerto Cabello con los grilletes o en La Rotunda?). Supuse que había caído en una espiral de violencia absurda entre dos facciones que querían destruirse entre sí; pensé que esa podía ser una tendencia catalana: dividirse en dos bandos para poder justificar una pertenencia, una emotividad volátil, una inteligencia trágica.
Seguí me ordenó matar al duque Conté. Le dije que eso no sería posible porque no me recibiría sin haber llevado a cabo su encargo. Seguí insistió, dijo que bastaba con decir que no se hallaba en la reunión. Incluso podía hacer publicar que se encontraba en la fábrica de Manresa aquella noche. Le dije a Seguí que estaba bien, que lo haría. Además, me atraía el anarco-sindicalismo y, a esas alturas, tenía ganas de que el universo estallara en pedazos, si no fuese porque quería primero disfrutar de mi fortuna robada. Seguí me decía que todo este desbarajuste y esta sucesión de venganzas no tenían nada que ver con el carácter catalán, sino con una preparación táctica y práctica para una guerra civil devastadora que tarde o temprano estallaría en todo el país. “Catalunya siempre está adelante, incluso en la tragedia. El resto de la península va arando con bueyes y matando toros, mientras nosotros ya ejercitamos la dicotomía ideológica que prevalecerá en este siglo”. Lo escuché atento y pensé en un buen artículo para enviar a La vanguardia que se titularía “Hablando se entiende la gente”. Al día siguiente fui al Palau Grambs. Esta vez el duque no estaba en casa. Tuve que volver dos veces más por la tarde. A la tercera me recibió un oficial de la policía que me pidió que lo acompañara mientras me requisaba el arma. En la estación de policía lo conté todo. Dije que Conté me encargó matar a Seguí y que, después, Seguí me obligaba a matar a Conté. Le dije a los oficiales que yo sólo era una víctima de esta terrible situación. Y era cierto.
Uno de los oficiales me condujo hacia una celda. Mientras caminábamos me dijo que gente como Seguí o Conté podían matarse pero, a veces, podían llegar a acuerdos secretos para destruir a un tercero. Añadió: “No sé si sea uno u otro, pero tienes que permanecer en una celda que está ocupada por otro venezolano. Son órdenes”. Sentí pánico. Aquello pintaba muy mal. Traté de imaginar quién podría estar aquí preso y, en cierta forma, esperándome. Bajamos al segundo sótano y nos detuvimos frente a la celda 34. Cuando el oficial abrió la puerta de hierro, pude distinguir, a través del aire pesado y la bruma, al mismísimo Luciano Leoni jugando con unas tenazas inmensas y sonriendo con sadismo. “Vaya, la vida es un carnaval” me dijo con su insoportable acento italiano. Mientras el oficial cerraba la puerta de la celda, le pregunté si mi vida y mis derechos humanos estaban garantizados. El oficial se limitó a decir en voz muy baja que ambos veníamos de la selva y se marchó.
Le dije a Leoni que antes de morir quería escribir un artículo. Que sólo necesitaba un par de horas. Leoni accedió y me facilitó folios y una pluma. “¿Y quién te va a publicar eso?” me preguntó con sorna. “Te suplico que lo hagas llegar al editor Dorcas de La vanguardia, en la Diagonal, 447” le dije de rodillas. Y empecé a escribir estas líneas, que valen mucho más que 16 pesetas.