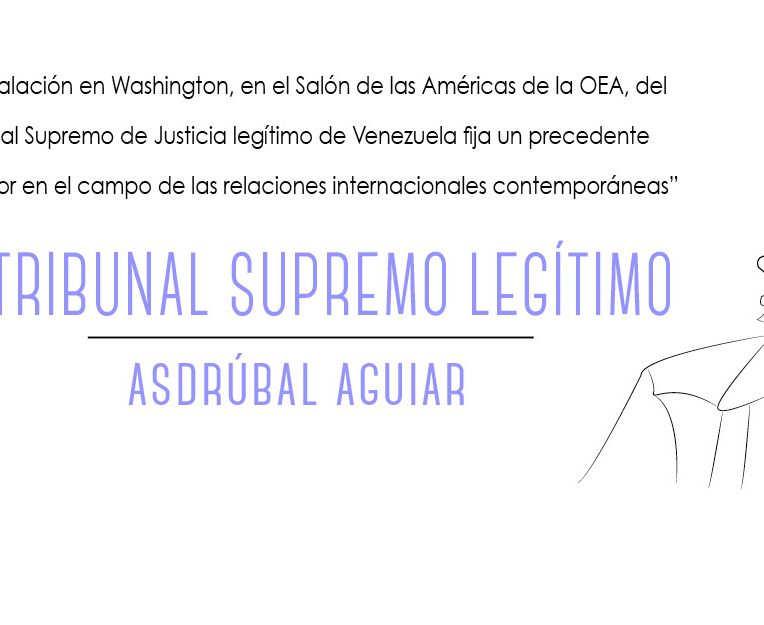La instalación en Washington, en el Salón de las Américas de la OEA, del Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela, juramentado previamente por la Asamblea Nacional democráticamente electa en diciembre de 2015, fija un precedente innovador en el campo de las relaciones internacionales contemporáneas; sobre todo para las que se cuecen en los hornos de la globalización, en el marco de sociedades cultural y políticamente líquidas, cuyos espacios materiales se desvanecen bajo la fuerza de lo trascendente, a saber, del reclamo por la calidad de las democracias y una razonada expansión de las libertades como derechos.
No basta analizar la cuestión así ocurrida en presencia del Secretario General de la misma OEA, Luis Almagro, a la luz de las viejas categorías; como aquéllas que en el pasado y según el derecho internacional de los dos últimos siglos tratan sobre los gobiernos en el exilio. Éstos, dependientes para su reconocimiento de la voluntad de otros Estados, han motivado controversias que van desde el asunto de sus residencias, pasando por los orígenes – ora como continuidad del gobierno expulsado de su territorio natural, ora forjado lejos de éste por nacionales exilados – hasta el de la efectividad que tengan para ejercer materialmente ese gobierno a la distancia y para regresar prontamente a sus odres, dándole solución a sus traumas temporales. No pocos, por falta de esto, han concluido como símbolos sin valor o pasado a ser meros reservorios de valores cuyas raíces se perdieron en el torbellino de la historia.
La literatura respecto de los gobiernos en el exilio es amplia. Amplia es la doctrina – cito mi libro, Código de Derecho Internacional (2009), pero prefiero el ilustrativo análisis de François de Kerchoye d’Exaerde acerca del gobierno belga que despacha desde Londres entre 1940 y 1944 – pues ayuda a discernir sobre lo central. Pero la cuestión que ocupa al artículo es más compleja y extraña a esas enseñanzas, que apenas permiten ingresar en el camino del análisis.
El gobierno de Nicolás Maduro cuenta con reconocimiento internacional formal. Ello a pesar de que la comunidad internacional lo censura y aísla, progresivamente, por su carácter dictatorial y sus violaciones sistemáticas de derechos humanos. Eso nadie lo discute, si bien ha perdido su legitimidad democrática y constitucional; pero aún no sufre de un desdoblamiento. No hay gobierno venezolano en el exilio, por lo pronto.
El caso es que esta vez una parte de los órganos del Estado venezolano – en una suerte de dualidad existencial – se encuentra bajo secuestro extranjero cubano – como ocurre durante el gobierno de Pétain y a raíz de la invasión alemana de Francia – mientras que la otra no, y se trata, justamente, de la que conserva a cabalidad su legitimidad democrática y constitucional. Se ve impedida, eso sí, de ejercerla por obra de la misma dictadura colonial. Uno de éstos, el Tribunal Supremo que emana y es expresión de la soberanía residente en la Asamblea Nacional e intransferible a los invasores, ha tenido, pues, que tomar las de Villadiego.
Se encuentra, de facto, en el exilio y de Derecho es y sigue siendo el Tribunal legítimo. Sus magistrados, reagrupados como colegiado, son el foco viviente de la misma legitimidad constitucional que la comunidad internacional pide y reclama, con relación a Venezuela, sea rescatada y devuelta a la plenitud. Y he aquí lo relevante.
No solo desde que se establece en 1948 el actual Sistema Interamericano, sino, en especial, a partir de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, la democracia, como derecho de los pueblos que los gobiernos han de garantizar, es condición de orden público que determina el reconocimiento de éstos por aquél. No es suficiente, pues, que sean gobiernos efectivos, pues de efectividad gozaron las dictaduras militares y una de ellas, en Venezuela, la del general Marcos Pérez Jiménez, hasta presidió la Conferencia de la OEA celebrada en Caracas, en 1954, de la que emergen, paradójicamente, las convenciones de asilo en vigor.
Es suficiente, aquí sí y no para que haya una suerte de reconocimiento constitutivo del que pueda nacer el ahora tribunal venezolano y transitoriamente residente en el extranjero, que cuente con legitimidad constitucional democrática; y que se constate que la expresa y representa fidedignamente, conforme a los estándares de la Carta Democrática Interamericana. La Asamblea Nacional ya reconocida internacionalmente así se lo ha hecho saber a la misma comunidad de los Estados, en manifestación expresa que realizara por escrito con motivo del acto de Washington.
La democracia en las Américas, a la luz de la citada Carta, se explica y justifica como algo más que un régimen político territorial o procedimental bajo prisión de un Estado y reducido a comicios anclados dentro de su localidad. Al ser “derecho de los pueblos”, incluso por obra de la referida liquidez que éstos experimentan y hasta les permite votar desde lejanas residencias como viajar junto a sus demás derechos fundamentales, implica su preservación – a la manera del Arca de Alianza – por sus primeros garantes, los jueces.
La experiencia del Tribunal Supremo recién instalado, lo repito, es inédita.
Lo relevante es que Almagro, al acoger a sus magistrados supremos y servirles de anfitrión, pone de relieve, como albacea de la seguridad democrática regional, lo que ellos significan para la conservación y sostenimiento del Estado constitucional y democrático de derecho, por encima de parcialidades y desencuentros, a la espera de que pueda reinstalarse allí desde donde la expulsa un acto de lesa traición coludida, entre Maduro y el gobierno de Raúl Castro.