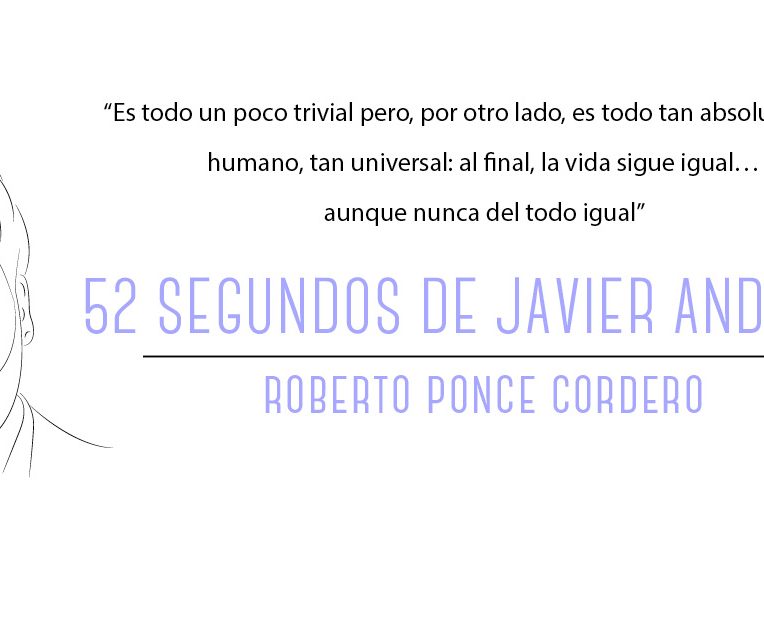Estrenado hace pocos días en Ecuador para después, en el futuro más próximo, empezar su recorrido por los festivales de cine del mundo, el largometraje documental 52 segundos, dirigido por el manabita Javier Andrade (Mejor no hablar [de ciertas cosas] [2012], La casa del ritmo [2013]), trata de las secuelas del terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter que, el 16 de abril de 2016, literalmente sacudió al país entero, despertándolo un poco de su tradicional letargo pero dejando también un lamentable saldo de no menos de 676 muertos y de miles de heridos y damnificados. 52 segundos, sin embargo, se acerca al tema desde una visión inicialmente un poco confusa, como corresponde al shock inmediato post-cataclismo, pero que va decantándose por lo personal y cuaja, finalmente, en un personalísimo documental de autor alejado totalmente del reportaje social, de la denuncia o de la porno-miseria, así como de la pretensión de describir rigurosamente el remezón que representó el terremoto a nivel nacional. Por el contrario, a partir de cierto momento Andrade opta conscientemente por “limitarse” a una aproximación algo distinta y acaso aún más difícil de llevar a cabo de manera exitosa, como creo que consigue hacerlo en 52 segundos: una visión personal. En efecto, en este documental el director acaba por convertirse en protagonista a regañadientes, al narrar cómo el terremoto afecta a su familia directa y cómo también suscita conversaciones (o falta de ellas) sobre su propio rol en dicha familia, además de reflexiones personales sobre su trayectoria y sus decisiones vitales al volver a la ciudad de la infancia y de la adolescencia que, un poco por la cantidad de años pasados, pero ya de forma definitiva –de forma física– por el sismo, no es ni volverá a ser jamás la ciudad que se dejó atrás al momento de emigrar.
Por medio de una voz en off, Andrade cuenta, en la película, que siente el temblor en Quito y solamente después se entera, como todo el país, de que el epicentro había sido cercano a su ciudad natal, Portoviejo, capital de la provincia ecuatoriana de Manabí (junto con la provincia de Esmeraldas, de lejos la más afectada por el terremoto). Agudamente consciente de su obligación moral de ayudar a su familia en esos momentos duros, muy pese a su también aguda conciencia de que, como cineasta, no necesariamente tiene la experticia, digamos, para el efecto, Andrade decide volver a dicha ciudad y llevar una cámara para, por lo menos, registrar lo que está pasando, dejar algún tipo de archivo visual que sirva, en un país famosamente amnésico como es el Ecuador, como referente futuro para… algo. Y es que no parece tenerlo muy claro, cuando sale, escasos dos días después del sismo, a conversar con los oriundos de la zona, con los recién llegados en brigadas de ayuda, con damnificados alojados en albergues precarios o con representantes de la fuerza pública, claramente desbordada por la magnitud del asunto en el que está metida. Pero, incluso en esa confusión, que se reproduce en la confusión del propio director con respecto a lo que quiere realmente filmar o narrar, con su cámara, es notable la capacidad de Andrade para sacarle testimonios a sus sujetos (no son, propiamente, entrevistados, ya que no se trata de entrevistas sino, verídicamente y más allá del cliché, de conversaciones) y para así, con la suma de dichos testimonios, ir creando un mosaico necesariamente fragmentado e incompleto, aunque también altamente representativo y conmovedor, de lo que es el evento 16-A a meros días de su hora cero (kudos también a la labor de edición de Carla Valencia y del propio Andrade, que contribuye por supuesto a esto).
Y entonces, medio de golpe, el enfoque se despoja de su carácter panorámico y se concentra en la misma familia de Andrade. El director es el primogénito de una acomodada familia de banqueros y, por lo que narra, estaba predestinado a heredar el banco, orgullo no sólo de su padre y de sus abuelos sino también de la ciudad y de la provincia, pero escapó de dicho destino emigrando a Quito, la capital del país, ni bien terminado el colegio para, encima de todo, convertirse en cineasta. El hermano es escritor y músico; la hermana es diseñadora. El banco de la familia, aún pujante, no tiene con quién quedarse, en otras palabras, o al menos no en la familia. Una historia como muchas otras pero, para quien la vive, una historia de carácter existencial.
El edificio del banco sufre tantos estragos por el terremoto, por su parte, que tiene que ser demolido (Andrade menciona explícitamente que vio el edificio caer, pero no quiso filmarlo). La familia de Andrade, afortunadamente, no sufre pérdidas humanas, e incluso el negocio del banco, que no el edificio, parece seguir en pie después del sobresalto, pero el hecho de que haya habido tragedias mayores, en el contexto del 16 de abril de 2016, no hace que otras tragedias sean, necesariamente, más pequeñas: los 52 segundos del título de la película, esos 52 segundos que duró el terremoto, cambian la vida de la familia para siempre… y, aparentemente, llevan al autor a enfrentarse a su pasado y, por lo tanto, a su presente, de manera más directa y consciente de lo que se creía capaz. No sólo la ciudad que se dejó, entonces, se ha transformado de tal manera que ya nunca será la misma, sino que incluso el banco que nunca se dirigió, pese a haber uno nacido para ello, termina convertido en escombros.
Ese giro personal, hacia el documental de autor en el que el director es protagonista, es al mismo tiempo el aspecto más polémico de la película (para ponerlo burdamente, ¿por qué debería ser de interés general lo que le pase a una familia de clase alta de una ciudad en la que fueron las familias de los pobres las que, como siempre, sufrieron la mayor devastación del mayor desastre natural de la memoria reciente del Ecuador?) y el que le da su razón de ser, su especificidad y su carácter único y especial. Andrade gusta de citar a Mike Leigh, el legendario cineasta inglés, a quien asegura haber escuchado decir, en una conferencia, que un director de cine debe filmar la película que sólo él o ella pueda hacer. Puede que sea un pretexto a posteriori, como para justificar el egocentrismo autoral o la concentración en el propio ombligo, pero, indiscutiblemente, 52 segundos es una película que sólo Andrade podía hacer… y vaya que le sale bien. Si no fuera por el giro personal, después de todo, no tendríamos los diálogos con la abuela, quien recuerda las serenatas que le llevaban sus novios de juventud en tiempos, digamos, más inocentes, ni tendríamos tampoco las “conversaciones” con el padre distante, eternamente pendiente de las noticias y de su celular, ni las entrevistas con la hermana, que directamente le pregunta al director si no le parece que está “rompiendo la intimidad de la familia” y, no obstante, le da cuerda…
No tendríamos, sobre todo, el cumpleaños número tres de la sobrina, Mila, quien cumple años dos semanas después del terremoto y a quien, por el más elemental amor familiar, hay que celebrar y hacerle la fiesta en momentos en los que nadie quiere, sin embargo, festejar. Es todo un poco trivial pero, por otro lado, es todo tan absolutamente humano, tan universal: al final, la vida sigue igual… aunque nunca del todo igual.
En 52 segundos nos enteramos de que, justo antes del terremoto, hubo un arco iris en Portoviejo. La fiesta de cumpleaños de Mila es un poco el arco iris posterior y que nos dice que… ya nada, que el show debe continuar. Así de sencillo, y así de complejo, es este documental.