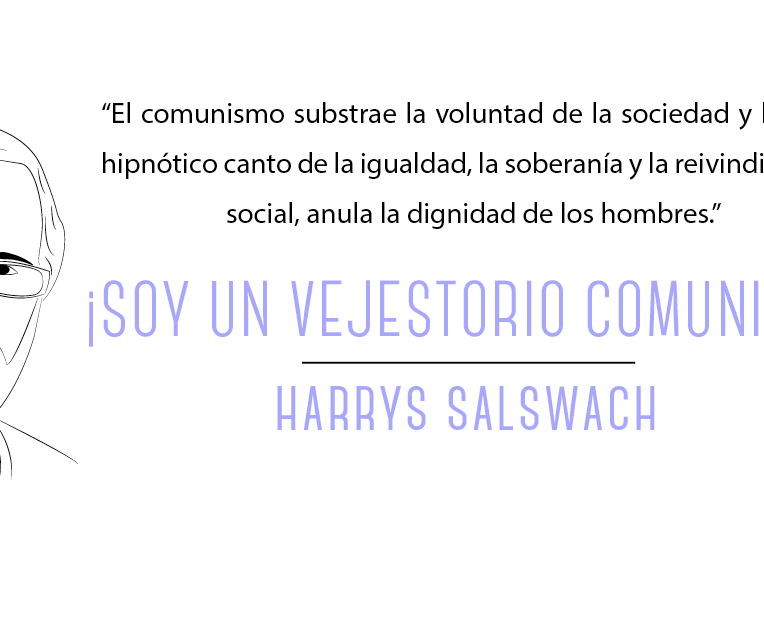«Si en la actualidad lo pasara la mitad de bien que durante el comunismo, sería feliz. ¡Qué la mitad! Con un cuarto ya me daría con un canto en los dientes»
Un anciano se siente desfallecer mientras camina por la calle, se recuesta en una banqueta junto a las puertas de un almacén para recobrar fuerzas y seguir andando; echa una siesta. Lo despierta un obrero y le pregunta si sabe qué van a despachar. Detrás del viejo se ha formado una larga fila que le da la vuelta a la cuadra. El anciano le responde al hombre que no sabe siquiera si ese almacén funciona, que se ha quedado dormido mientras recuperaba algo de energía. El obrero le pregunta entonces por qué no se ha largado, a lo que contesta que es la única vez que ha estado de primero en una cola, así que no se moverá.
Esta anécdota es de una elocuencia significativa para mostrar el sinsentido que generan los regímenes totalitarios de signo comunista. Puede ser el pasaje de una novela y la cotidianidad en un país bajo el régimen marxista. El comunismo substrae la voluntad de la sociedad y bajo el hipnótico canto de la igualdad, la soberanía y la reivindicación social, anula la dignidad de los hombres, quienes sin caer en cuenta (y otros tantos sí que caen en cuenta) se rinden —hipotecan la libertad— al tirano de turno, es la trágica forma de aplastar el espíritu, de endilgar la libertad individual al «proceso histórico» y despachar toda responsabilidad cuando llegue el momento de asumir las consecuencias ante la verdad. ¿Cómo es posible que al desplomarse una tiranía comunista —único destino de estos regímenes— muchos sientan nostalgia de una sociedad asfixiada, embrutecida, aprisionada, vigilada, controlada, reducida a ser cómplice del propio oprobio?
En ¡Soy un vejestorio comunista! (Pre-Textos, 2010), el rumano Dan Lungu, sociólogo y literato, intenta desentrañar los mecanismos psicológicos que hacen posible echar de menos una dictadura. Para cuando la pareja presidencial Nicolae y Elena Ceausescu fueron fusilados como resultado de un juicio sumario luego de una revuelta armada, Lungu contaba con veinte años de edad. Así que prácticamente nació con Nico estrenándose en el poder, que conservó cruelmente por poco más de dos décadas (1967-1989). Un régimen que hizo de Rumania uno de los países más miserables de Europa del este. Desde la libertad que da la novela Lungu engrana un aparato literario en principio de apariencia liviana, para a medida que se desarrolla la vida de la narradora, volverse complejo hasta sacudir al lector con una sentencia: la voluntad de ceguera prohíbe ver venir el mal.
La holgazanería de acero
Son tres tiempos los que narra la propia protagonista, la anciana Emilia. Su niñez en el campo, precaria, pobre, junto a sus padres y hermana menor. Recuerda aquellos días en que se reunían a hacer tezic, pequeños grumos de estiércol para calentarse en la chimenea. Estaba harta de aquella vida, quería la vida de su tía Lucretia en la ciudad. Su juventud y adultez en Bucarest y su llegada a la fábrica de acero en la que estará hasta la caída del comunismo. Y su vejez —tiempo desde el que narra— muchos años después del fusilamiento de la pareja presidencial y el derrumbe del mundo detrás de la cortina de hierro, y la llegada del libre mercado, la libre competencia, elecciones libres, y una Europa que mira la integración como posibilidad de la paz y el crecimiento económico. Estas tres instancias se intercalan durante el desarrollo de la novela. Con un humor que reconoce en estas tragedias la rendijas para entrever la comicidad en el absurdo, Lungu va perfilando la compleja estructura psicológica que aprisiona al ser humano hasta anularle la capacidad para ver críticamente en lo que se ha convertido. Emilia es un vejestorio comunista que produce una sonrisa socarrona en el lector, y a medida que asiste a la vida cotidiana de esta anciana mezquina, la tristeza va apropiándose de su ánimo y del tono de la narración.
Emilia es una vieja que recuerda la dictadura comunista como los años más felices de su vida. Casada con Tuçu, tiene una hija a quien llama Alice «nombre de princesa», y con quien tiene largas discusiones acerca de la manera como recuerda los años de opresión, vigilancia y miseria. Alice se ha ido a vivir a Canadá, donde se ha casado y espera un hijo, porque en Rumania el futuro quedó atrapado en el delirio del pasado. Y es que Emilia no logra ver —no quiere ver— que mientras ella trabajaba en una siderúrgica que exportaba acero bajo la égida del Estado, y tenía privilegios por los contactos con el Partido y una red de conocidos que llegaba hasta el Politburó, y tenía dinero, y trabajaba media jornada para en las tardes, en la misma fábrica, jugar a las cartas, holgazanear y beber en una suerte de pequeñas fiestas vespertinas, y sentirse en familia junto a los demás obreros, el resto del país —en su mayoría en el campo— sobrevivía bajo una política de persecución y opresión que tuvo un nombre efectivo: la Securitate. De la que no escapa Emilia, pero que asimila como la norma.
La mezquindad de los súbditos
Emilia siente que no pertenece a los nuevos tiempos. Los años en los que gobernó el «Genio de los Cárpatos», rompieron la voluntad de esta anciana. No puede encontrar en sí misma el sentido de la vida ahora que la sociedad le exige que sea ella y no nosotros. Se resiste a pensar en su vida como una pieza más que hizo posible que funcionara el engranaje de una de las dictaduras europeas más hostiles contra su propio pueblo: «Le expliqué (a Alice) que mi vida era mía, que yo sabía mejor que nadie cómo la había vivido. Si todo había sido una mierda, ¿dónde quedaba entonces mi juventud? Yo no le había hecho mal a nadie, no había metido a nadie en la cárcel, no había delatado a nadie a la Securitate, ¿por qué había de sentirme culpable? (…) —¿Cómo va a ser malo un sistema en que a mí me fue bien? (Alice le responde:) —¿Y a los otros, mamá? ¿A los otros cómo les fue?» Se resiste a saberse cómplice de la locura totalitaria, porque se vería instada a recordar aquellos años «felices» bajo el desencanto de la vergüenza. No quiere ver. La voluntad de ceguera amparada en la felicidad propia es un principio necesario para el delirio compartido:
«—¿Y sabéis cuáles son las siete maravillas del comunismo? (…) Una: en Rumania todo el mundo tiene trabajo. Dos: aunque todo el mundo tiene trabajo, nadie trabaja. Tres: aunque nadie trabaja, el plan se cumple al cien por cien. Cuatro: aunque el plan se cumple el cien por cien, las tiendas están vacías. Cinco: aunque las tiendas están vacías, todo el mundo tiene que comer. Seis: aunque todo el mundo tiene que comer, nadie está contento. Siete: aunque nadie está contento, todo el mundo aplaude».
Los otros que le recuerda Alice a su mamá se personifican en Rozalia. Una vecina taciturna, costurera de oficio, educadamente distanciada de todos aún cuando haya compartido las mismas escaleras del edificio durante veinte años. Para conversar con ella o pedirle un favor (un ingrediente o unas puntadas a un pantalón) hay que llamarla con antelación e ir a su casa a la hora indicada. Este encuentro será el punto de inflexión que hará estallar la indignación; el tono humorístico viene dando paso a la construcción de una triste y necesaria revelación que conjuga el sino de estas sociedades hundidas en la pesadilla ideológica: «El comunismo no era una buena idea que salió mal, sino una mala idea». Emilia la visita y conversando sobre su hija hace que Rozalia le resuma lo que ha sido su vida hasta el día de hoy: «—Querida señora, éste es mi comunismo: el que le quitó el taller a mi padre, el que me cortó de niña el sueño de ser pintora y el que me privó de colores toda la vida».
Y es el que mantiene al anciano de primero en una cola a la espera de nada. Se narra aquel pasaje como si no fuese un disparate sino un malentendido. Puede serlo. La novela de Dan Lungu da cuenta de que en realidad es una fila de gente que ha subordinado su libre albedrío a la autoridad y que le teme profundamente a la libertad. Las puertas del almacén no se abrirán, nunca lo harán, porque ese almacén está vacío, como la voluntad de los súbditos.