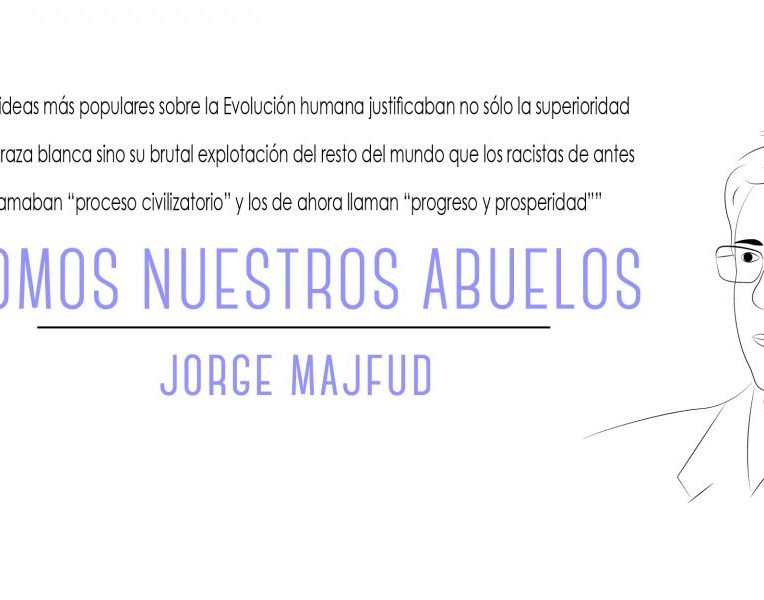“Mis dos hijas son mellizas”, me dijo una señora de Colombia, “y son el día y la noche; una es tranquila y la otra un manojo de nervios; una no puede con las matemáticas y la otra es una luz; una es sociable por demás y la otra no tiene amigos”. Sin embargo, durante el embarazo la madre comió lo mismo y sufrió el mismo estrés para ambas, nacieron el mismo día (no perdamos el tiempo con especulaciones astrológicas), tuvieron los mismos padres y la misma educación.
En el siglo XIX se hicieron populares las tesis raciales sobre el carácter de los individuos y de los pueblos. Estas teorías surgieron en Europa, no por casualidad. Siglos antes, las explicaciones dominantes sobre la creación de la Humanidad y su diversidad procedían de las teorías religiosas (también llamadas Fe o Evidencia de los textos sagrados) según las cuales María, Jesús y los angelitos eran todos rubios y los africanos habían sido teñidos de negro por el pecado de ser negros. El pecado de Adán y Eva los expulsó del Edén pero les permitió prosperar, cosa que no se veía en los bárbaros africanos, sobre todo después de la colonización europea.
En el siglo XIX las teorías religiosas sobre la creación debieron convivir con las teorías científicas, como la teoría de la Evolución. Otra vez, estas visiones del mundo surgidas en Europa explicaban cómo los blancos eran el resultado de una larga evolución detrás de la cual habían quedado los africanos y un poco más atrás los monos. Bien, Darwin nunca escribió esto, ni su teoría apoya semejante interpretación, pero las ideas más populares sobre la Evolución humana justificaban no sólo la superioridad de la raza blanca sino su brutal explotación del resto del mundo que los racistas de antes llamaban “proceso civilizatorio” y los de ahora llaman “progreso y prosperidad”.
Estas teorías cayeron en desgracia gracias al desgaste analítico de algunos escritores, como lo fueron en América Latina el cubano José Martí y el peruano González Prada a finales del siglo XIX y principios del XX.
A principios del siglo XX las teorías psicoanalíticas se expandieron para reemplazar el fisiologismo (un mal sueño era solo la consecuencia de una mala digestión) por la creencia en las experiencias psicológicas (de la infancia) y verbales (de la adultez) como creadoras de toda la realidad humana. Gracias a este abuso, a finales del siglo XX ya no quedaban hijos sin culpar a los padres de sus propios fracasos ni padres sin sentimiento de culpa por los fracasos ajenos.
A principios del siglo XXI los avances de la genética y la neurología volvieron a poner el foco en el factor biológico, pero esta vez liberados de la ficción arbitraria de las razas (irónicamente, este camino lo inauguró el genetista y racista James Watson en los 50s).
Si en la Edad Antigua características como la depresión o la homosexualidad eran atribuidos a los “humores”, si en la Edad Madia a los demonios, si en el siglo XX, el siglo del psicoanálisis, se los atribuía a los traumas de la niñez, en el siglo XXI las explicaciones se desplazaron sobre el material genético heredado de los padres (lo cual es casi, casi una absolución).
De forma paralela a las investigaciones sobre los individuos, la investigación de los problemas psicológicos se extendió sobre los grupos y sobre los pueblos. Paradójicamente, las teorías sobre el “carácter de las naciones” tan populares entre los ensayistas de principios de siglo XX y superadas por sus colegas de las generaciones posteriores, han vuelto con una vestimenta diferente.
Múltiples estudios recientes (sería imposible incluir una bibliografía mínima en este espacio) han analizado, utilizando métodos cuantitativos y de big data los efectos en las olas migratorias de los últimos siglos. Algunos, por ejemplo, han demostrado que los inmigrantes con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) de un determinado pueblo (judíos) emigraron a países más lejanos que el resto. Otros, analizando los nombres comunes en oposición a los nombres raros (más que causas de sus nombres, consecuencias de sus padres), descubrieron que los segundos emigraron más y los primeros se quedaron (Escandinavia), produciendo tendencias políticas claras, generaciones después: los descendientes de quienes se quedaron hoy apoyan más sistemas de salud universal y los que se fueron, más individualistas, menos. Otros estudios apuntan a la dinámica de la “auto selección” de los inmigrantes: quienes emigran (Europa, América latina) son aquellos dispuestos a tomar riesgos, lo cual en países como Estados Unidos habría producido una sociedad de emprendedores. Etc. Así, los inmigrantes pasarían el material genético a su descendencia, es decir, a los futuros pobladores de ese país.
A partir de aquí solo podemos comenzar a especular. Por ejemplo, eso explicaría el grado de ansiedad y competencia de una parte fundamental de la población estadounidense, con un exceso de testosterona y, por ende, su necesidad de ganar sobre el impulso de solidaridad.
Otra región poblada en su mayoría por inmigrantes, como Uruguay y Argentina, posee sus propias características que podríamos sospechar desde esta perspectiva. Por ejemplo, el carácter melancólico, la pérdida o la ausencia representados en las letras de tango. Estas características son culturales (como la impronta igualitaria trazada por José Artigas y ciertas costumbres charrúas) y no necesitan recurrir a la genética para explicarse, pero tampoco pueden excluir la posibilidad, como ya no podemos decir que la depresión, la bipolaridad, la euforia y casi todas las condicionantes más importantes de un individuo no tienen una base genética. Las historias de decisiones intempestivas por las cuales nuestros abuelos decidieron emigrar no son raras. Es decir, no se trata sólo del traspaso de las características culturales de cada país sino de la selección de individuos por sus características genéticas.
Tal vez podríamos agregar el impulso amplificado de una condición humana que puede ser universal pero que en países como Uruguay y Argentina es un deporte nacional, que se expresa por todas partes aunque de formas muy subterráneas: la necesidad de descargar culpas en otros, aunque sean nuestros afectos; de aliviar frustraciones propias por el sentimiento de culpa ajeno. ¿Se trata de una herencia cultural, genética o de ambas?
Claro que, pese a estos nuevos descubrimientos, la cultura y la educación siguen siendo los instrumentos decisivos para cambiar lo que somos. Es decir, para la libertad de los individuos y de los pueblos y para su propia opresión también.
Bueno, creo que en mis novelas he hecho un trabajo algo más decente que estas brevísimas notas a un costado del camino, pero la idea central es simplemente esa: de formas diferentes revivimos las vidas de nuestros antepasados creyendo que hacemos algo fundamentalmente nuevo.
Ellos pensaban igual.