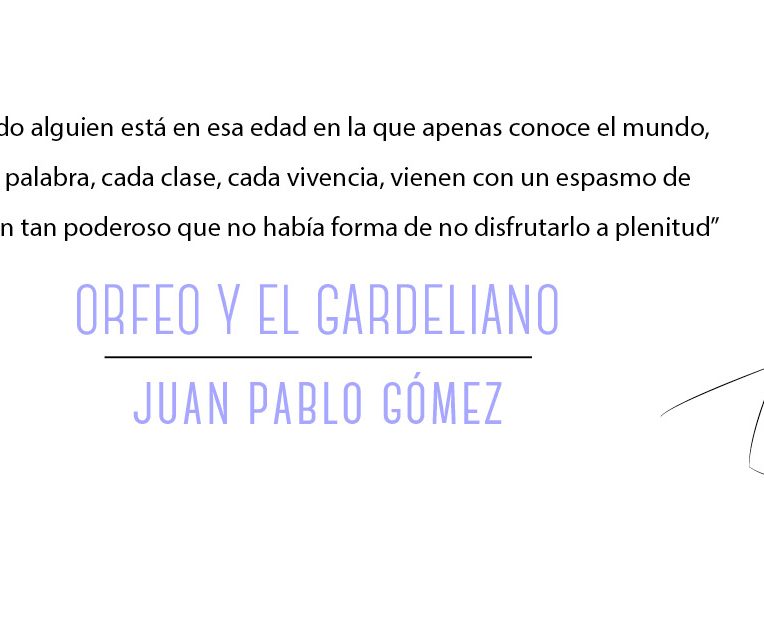A la memoria de Karim Márquez
Para mí no había nada más estimulante que escaparme de clases y dirigirme hacia El gardeliano a las 11 de la mañana. Allí siempre había alguien con quien poder conversar y beber unas cuantas cervezas, en un ambiente que tenía mucho de suspensión temporal y de boceto de la Caracas de antier. El gardeliano era el nombre habitual con el que conocíamos “El bar de la estación”, situado en la plaza de Caño Amarillo en la que estuvo antaño la estación del ferrocarril de Caracas a la que llegó Carlos Gardel en abril de 1935, invitado por el Benemérito para dar un esperado concierto. A los pocos meses Gardel fallecería en un accidente aéreo cuando viajaba hacia Medellín. La sonada tragedia rodearía de una especie de hálito mítico a esa placita y a ese bar en particular, que todavía hoy existe.
Mis escapes al bar se debían, más que nada, a mi inmadurez y a la certeza de que mis clases de dibujo en el instituto Reverón (a una cuadra del bar) tenían los días contados. Ya sabía que estudiaría Literatura en la Central, pero como el semestre iniciaba en abril y, además, el gremio de profesores estaba en conflicto con el segundo gobierno de Caldera, decidí aprovechar el tiempo tomando unas clases de dibujo y de artes plásticas que habían empezado en octubre. Mi ingenuidad me había hecho creer que tenía cierto talento para la pintura y, en especial, para la caricatura y el dibujo, así que asistí gustoso a aquellos cursos y con toda la capacidad absorbente encendida. Cuando alguien está en esa edad en la que apenas conoce el mundo, cada palabra, cada clase, cada vivencia, cada conversación, cada gesto, cada detalle, vienen con un espasmo de sacudón tan poderoso, tan inigualablemente vívido, que no había forma de no disfrutarlo a plenitud sin sentir que el planeta entero se abría, finalmente, ante uno.
Esa mañana me fui solo hasta El gardeliano, con un temple osado que ahora juzgaría como “ridículo” pero que, debo confesar, me trajo muy buena suerte en aquel entonces. Pensé que me daba igual si había gente conocida en el bar o no. Tomar un buen tercio Polar helado en soledad me parecía un excelente plan. Sin embargo, al llegar vi sentado a Pablo en una mesa pegada a la pared, la más cercana a la rocola. Era el único cliente en el bar a esa hora. Como Pablo me parecía un tipo agradable (en realidad todos mis compañeros lo eran), me acerqué complacido a sentarme junto a él. Me saludó con un entusiasmo y un respeto que me asombraron. Parecía estar muy contento, como si hubiese recibido una noticia muy buena que le había hecho la semana completa. Supo contagiarme su entusiasmo con facilidad. Le pregunté qué hacía allí, por qué no estaba en la clase de dibujo. Me dijo atolondrado que tenía ganas de vivir la vida (o una frase parecida), que había tomado una serie de decisiones que implicaban grandes cambios para él, y que las clases eran lo de menos. Le pregunté si quería hablarme de esas decisiones y accedió sin problemas a contarme, añadiendo: “tú pareces siempre tan distendido, tan despreocupado, todos lo dicen: pareces vivir siempre en armonía, relajado y, por lo visto, tampoco te interesa mucho la clase de dibujo”. Le expliqué que era exactamente lo contrario, una reacción gestual equívoca que trataba de exagerar siempre, porque en realidad yo era muy nervioso, muy ansioso, y vivía en permanente tensión; además, mi ausencia de las clases de dibujo se debía a que no presentaría ni proyecto ni obra final de curso porque había decidido retirarme definitivamente del instituto en un unos meses. Él sonrió y me dijo que eso lo explicaba todo y añadió: “yo también voy a retirarme en unos pocos meses”.
Pablo era unos tres o cuatro años mayor que yo, a esa edad es una diferencia grande. Había realizado cursos completos de dibujo y pintura en la Escuela de Artes Cristóbal Rojas y tenía una pericia y una técnica que parecían bastante consolidadas en relación al resto, aunque yo no entendía para nada su obra, que me parecía terriblemente oscura. Pablo además tenía algo inquietante, un carácter tan intempestivo, tan absurdamente impulsivo e intranquilo que no podía evitar pensar que estaba arrasado por una angustia irracional prácticamente innata. En esa época yo tenía una idea preconcebida de lo que debía ser un artista; mi ignorancia tomaba cuerpo en mi seguridad. Eso me hacía ser obscenamente prejuicioso y pueril, al punto de llegar a hacerme ideas claras de quién era quién. En el fondo, era un chiquillo que jugaba a la madurez, a la racionalidad, al juicio claro. Afortunadamente, como decía Jardiel Poncela, la juventud se cura con la edad. Y esa era una juventud excesiva, tontamente jovial y risueña de quien aún no se había adentrado en los derroteros de la aventura iniciática personal verdadera, por así decir. Ahora trato de rehacer aquella conversación y descubro la magnitud del artista que tenía delante de mí.
Pablo empezó a decirme que iba a viajar en autobús hasta Argentina. Sólo estaba esperando que le pagaran unos grabados que había logrado vender en una exposición grupal y un certificado de unos cursos que había impartido en el Macsi para guiar a grupos escolares. Su forma de hablar era abrupta y dispersa; siempre se interrumpía y se distraía con facilidad. Yo no tenía problemas con eso porque pensaba, en ese entonces, que podía leer sus gestos, sus expresiones, sus elipsis. Dijo que en Buenos Aires le esperaba una amiga que tenía contactos con varios agentes y varios galeristas. Que su trabajo sería, por fin, valorado y que encontraría mayor estímulo inspirador. “No le tengo miedo al trabajo, sino a la falta de inspiración y a la pérdida del espíritu místico” dijo. Aquello me parecían patrañas, palabras huecas que seguramente él había oído antes y repetía ciegamente sin saber qué diablos significaban realmente. Yo tenía la prepotente y lamentable presunción de que podía saber más que él qué significaban semejantes palabras. Mi idea del artista partía de la concepción apolínea reflexiva de los personajes de Thomas Mann atrapados entre su devastadora sensibilidad y la consciencia crítica de su propio aburguesamiento. Pablo no encajaba en la idea que yo manejaba del arte, porque su forma de reflexionar sobre el arte era inconexa, contradictoria e incoherente; por lo tanto, yo asumía que él no sabía pensar su arte, y por ende, no era un auténtico artista. Mirándome fijamente mientras sonreía empezó a hablarme de una serie de artistas que, en ese entonces, yo no conocía. Habló de Pollock, de Kooning, Rothko, Motherwell y, su favorito, Barnett Newman. Allí no sólo tuve que callar literalmente, sino que tuve que acallar mis pensamientos y ponerme a escuchar de veras, liberado de mis infantiles prejuicios.
“El expresionismo alemán fue tachado de decadente por los nazis. Esos tipos que tuvieron que sufrir la derrota de la primera guerra, todo ese caos, esa catástrofe y, además, ese crack económico general. El expresionismo por fin liberó todos los demonios y se refugió en la hermosura de la fealdad y en la exaltación del pesimismo. El dolor liberado y envuelto en forma gracias al arte, sobre todo gracias a la pintura” empezó diciendo, siempre atropelladamente y dando muestras de cierto grado de ebriedad. Prosiguió: “y vinieron los nazis de mierda y los prohibieron, los persiguieron, los aniquilaron. De las oleadas de refugiados que llegaron a Estados Unidos surgieron muchos artistas que ya llevaban el germen del expresionismo, y sobre todo de ese terrible pesimismo hermoso que empezó a cubrir lienzos”. Entonces, cada tanto, Pablo se interrumpía y decía cosas como: “chamo, qué arrecho, este país, estar aquí, el gardeliano, hablar contigo, así, un martes, a las 11 de la mañana, caernos a tragos. La verdad es que a veces no quisiera irme, a veces siento que es acá donde un artista de verdad debe permanecer, adaptarse a la ruindad de la naturaleza de esta tierra, de este morbo, de este caos y extraer las flores que da el sufrimiento. El mal también da sus flores, decía Baudelaire, ¿no?”.
Yo asentía y empezaba a sentirme avergonzado por todos mis pensamientos previos. Pero estaba desesperado por seguir escuchando el cuento de los expresionistas en América y no tuve más remedio que pedirle que no se distrajese, que siguiese con el cuento. “Bueno, esa es la escuela de Nueva York, los Pollock, los Barnett, los Rothko….chamo, qué artistas. Es que no hay palabras. Ni siquiera Barnett que tenía labia, que tenía talento para la escritura. Pollock decía que él era naturaleza. Que el arte brotaba hacia afuera y que la técnica no era nada: sólo expresión, acción, movimiento, gesto era lo que se buscaba. El arte es gesto, Juan. Un gesto de reafirmación frente al mundo en términos naturales y frente al mundo humano en términos alienantes. Los llamaron expresionistas abstractos, Juan. Pero muchos de ellos no estaban de acuerdo con ese nombre, y tenían formas expresivas tan distintas entre sí. Lo que compartían era el ansia de quebrar el orden estructurado de una sociedad demasiado normada y compartían Nueva York como símbolo del mundo, del caos, del fracaso rotundo de la humanidad y, sin embargo, el símbolo de lo que somos capaces de hacer. Ésa es mi meta, Juan. Pollock, Barnett, Nueva York. Creo que esta chama en Buenos Aires me servirá de puente. Me iré en autobús, chamo. Así conozco América Latina. Hay ayudas, becas, pasantías. Si logro un buen contacto me lanzo de una vez a Nueva York desde Buenos Aires. Irás a visitarme. Viajaremos juntos a Houston, a la Capilla de Rothko. Ya verás”.
Aquella sarta de frases abruptas consiguió silenciar mi cavilación interior. Pablo se levantó, y mientras gritó para pedir dos cervezas más, fue a echar monedas a la rocola: puso la canción “Passengers” de Iggy Pop y luego, acto seguido, sonó la ranchera “Adelita” en versión de Nat King Cole. Mientras bebía cerveza, escuchaba las canciones y percibía el entusiasmo de Pablo supe que era absurdamente feliz, que estaba viviendo un recuerdo imborrable, que estaba recibiendo una clase de historia del arte intempestiva e inesperada que me dejó uno de los gustos más pertinaces de mi vida: el estremecimiento por el arte de Rothko. Desde ese día nos hicimos inseparables durante unos meses, el tiempo que transcurrió antes de que yo empezara mis estudios de Literatura en la Central y él esperara su papeleo y su dinero para irse. “Y si no puedo irme, fingiré mi muerte” me decía entre risas. Nunca supe cómo hizo, pero se fue a Nueva York sin pasar por Argentina y se convirtió en el más joven en lograr una exposición como artista único en la galería The Wings Theater Recon en Greenwich Village. Le perdí la pista.
Recuerdo con nitidez su afición al agua (la bebía como un néctar sagrado), su preocupación por el país, su aversión a la lectura excesiva (siempre me decía que yo iba a terminar contaminado de tanto leer), su odio al Papa y su resistencia por acompañarme a las clases de mitología con el profesor chacho Cabrera, aunque terminaba cediendo. Esas clases a mí me apasionaban, sentía que todo lo dicho ya lo conocía y era una especie de reafirmación. Siempre he tenido la tonta convicción de que conozco la mitología griega desde mi vida anterior. Pablo en cambio hacía dibujos en clases y prácticamente no prestaba atención sino durante breves intervalos. Recuerdo con particular precisión la clase sobre el mito de Orfeo y Eurídice. Chacho describía el mito con una gracia, con una emotiva forma expresiva de hacernos ver que él trabajaba en lo que le gustaba, con unas interpolaciones personales tan lúcidas y arbitrarias a la vez, que yo sentía que mi proceso de formación se volvía orgánico, natural. Las imágenes de Chacho calaban en uno, como si de regar un jardín ya bastante florido se tratase. Chacho cerró aquella clase haciendo una interpretación muy curiosa, que en ese momento me pareció simplemente brillante. Orfeo volteado negando a Eurídice es también, decía, la imagen del artista que da la espalda a su propia obra, mientras trata de salir del inframundo. Miré rápidamente a Pablo, pero estaba pintando distraído y pareció no escuchar.
Al finalizar aquella clase Pablo y yo nos unimos a un grupo grande de compañeros para terminar la jornada en el gardeliano. Hubo conversaciones sobre música, sobre política, sobre Caracas y su caos, sobre la reciente exposición del Salón Pirelli de Jóvenes Artistas y la marca indeleble y dolorosa de la violencia en cada exhibición artística de este país. Entonces Pablo empezó a contarme de las dos vertientes de la Escuela de Nueva York: los Pollock de un lado (los llamados Acting painting) y los Barnett por el otro (los llamados color-field painting). Pablo decía que él se sentía un acting painting pero que sus obras eran un color-field painting, no sólo por carácter y forma, sino porque él era gestual y espontáneo, pero sus obras sugerían contemplación, eran reflexivas, meditadas y visionarias. Como yo había ido corriendo a investigar sobre el expresionismo abstracto, ya tenía una idea un poco menos vaga de lo que se trataba y quedé pasmado por la lucidez con la que Pablo se describía a sí mismo y a su obra. No podía estar más de acuerdo.
Algunas cervezas después, Pablo se levantó de la mesa atiborrada de gente y fue a la rocola a echar monedas y poner a sonar la “Adelita” de Nat King Cole. Todo el bar empezó a hacer gritos de mariachis y a sentirse contento, en un animoso ambiente de extraña ranchera bohemia. El gardeliano es uno de esos pocos lugares que es sumamente fácil de personificar y que siempre lo enfrentan a uno con el dilema de Pablo: “¿Un artista debe irse? ¿No es acá donde encontrará su genuino sustento?” Preguntas un poco inútiles, vacuas y ociosas. Nadie se iba a salvar o no sólo por irse o sólo por quedarse. Algunos cantaban, otros conversaban a gritos, otros bailaban, y empezaban a acumularse las botellas vacías en todos los mesones. La fiesta estaba encendida. Entonces Pablo se acercó a decirme con una enorme sonrisa de embriagado: “chamo, Orfeo, le da la espalda a su propia obra, qué imagen tan arrecha”.