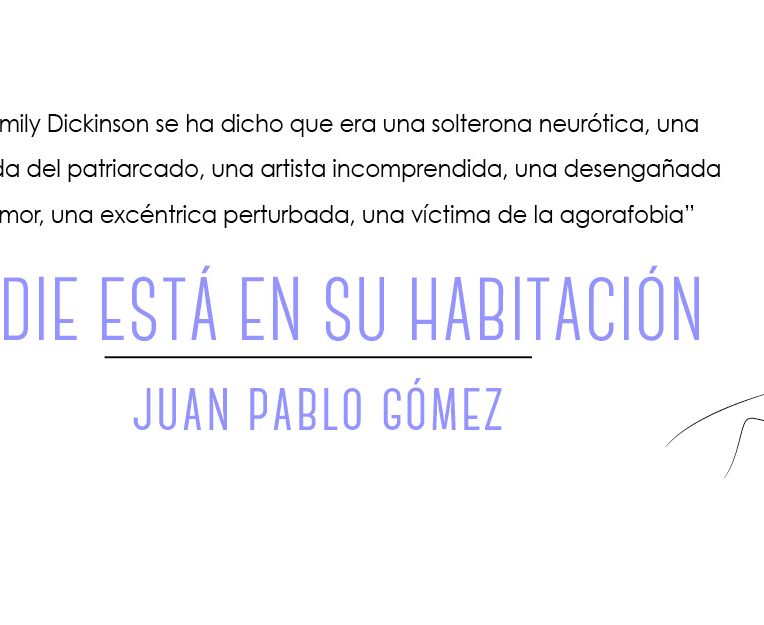I’m Nobody! Who are you?
Are you – Nobody – too?
Then there’s a pair of us!
Dont tell! they’d advertise – you know!
How dreary – to be – Somebody!
How public – like a Frog –
To tell one’s name – the livelong June –
To an admiring Bog!
Emily Dickinson
De Emily Dickinson se ha dicho que era una solterona neurótica, una reprimida del patriarcado, una artista incomprendida, una desengañada del amor, una excéntrica perturbada, una víctima de la agorafobia. Puede que no haya sido nada de eso o que haya sido todo eso a la vez y, quizás por eso mismo, una de las grandes poetas de todos los tiempos. Su biografía siempre ha despertado un enorme interés entre otras cosas porque, aparentemente, en su vida no ocurrió nada relevante y su obra no se conoció hasta después de su muerte. Una mujer que apenas salió de su casa, y en los últimos años ni siquiera salió de su habitación. Su vida se convirtió en un paulatino y extraño proceso de auto-reclusión. Hoy esa circunstancia nos llena de asombro, pero en la época y la realidad social y cultural de la New England puritana del siglo XIX no era para tanto. Una chica que no contrajo matrimonio debía vivir en su hogar con sus padres, dedicada a tareas domésticas, compromisos familiares y a una tenaz devoción religiosa. Pero esta mujer anduvo en otra cosa.
Su caso no es que sea extraordinario por haberse percatado del peso opresivo de las convenciones sociales y religiosas de su entorno, ni tampoco por querer liberarse de él, sino por el cauce sosegado que escogió para poder lograrlo. Las tensiones, rupturas y desengaños pareció afrontarlos desde la parsimonia de quien se sabe condenado a la incomprensión de antemano. Fue a la escuela primaria en su aldea Amherst y, luego, pudo cursar dos semestres en el Seminario para señoritas de Mount Holyoke, del que salió despavorida porque ya sabía que su dios era otro. Mantenía una excelente relación con sus hermanos, Austin y Lavinia, que al parecer eran tan ingeniosos y cultos como ella. Supo querer a su padre, cuidarlo y acompañarlo siempre, a pesar de ser una evidente figura represora en su vida. Pero los afectos son así: ella percibía la bondad, el cariño y el deseo de protección de un hombre atrapado en unas costumbres tan asfixiantes. En cierto sentido, él era tan víctima como ella y, por eso, un aliado. Su madre, también querida, era una figura un tanto opaca y quizás anulada por su circunstancia; la imagen más contundente de lo que la hija no quiso ser. Emily se sentía tan inclinada al ámbito familiar que optó rotundamente por no separarse de él. De esa comunión provino su sensación de seguridad y afecto, pero también una especie de ambiente inerte. Sus relaciones amorosas están veladas de misterio. Al parecer hubo tres personas importantes en su vida: un joven abogado que murió pronto, el presbítero Wadsworth que estaba casado y su amiga, cuñada y confidente, Susan Huntington. Hay toda clase de hipótesis sobre su enigmática vida sentimental: todas circunscritas a la especulación. ¿Por qué su vida debe importarnos? Porque su circunstancia vital fecundó uno de los gérmenes más potentes de lo que hoy llamamos “poesía moderna”.
Emily Dickinson desarrolló un universo poético interior apabullante. Su obra fue prolífica en cantidad y calidad. Cuando murió, su hermana Lavinia encontró en su cajón privado unos 1700 poemas. Claro que su familia tenía conocimiento de su afición a la escritura. Logró publicar 7 poemas en vida, aunque de forma anónima, y envió algunos a importantes figuras del mundo editorial. Además, había leído muchos de sus poemas a su cuñada Susan y a su prima. Pero nadie imaginó que estaba tan religiosamente entregada a la creación de una obra que se convertiría en un hito de la literatura universal. Sólo Whitman, Poe y, acaso, Robert Frost podrían estar a su altura en el parnaso norteamericano, con la diferencia de que Emily Dickinson tuvo que inmolarse espiritualmente como única alternativa para poder lograrlo por su condición de mujer. Renunció por completo a la vida social y a las convenciones que su entorno esperaba de ella, y lo hizo de forma traumática. Su proceso de evolución artística fue terriblemente doloroso. Amores truncados, represión psíquica, emocional, sexual y profesional, mediocridad de su medio ambiente, rebelión y lucha incesante con su entorno, pero templada a la vez. La única opción que tuvo para escapar de la cárcel que los convencionalismos sociales representaban para ella fue justamente encarcelarse a sí misma. Esa paradoja la salvó: encerrarse para evitar el encierro. O más bien, salvó su poesía. Una especie de camino al misticismo poético que requirió de un ascetismo previo demasiado costoso. Una renuncia a todo en pro de su obra.
Para un talento tan desproporcionado y una inteligencia tan apabullante, no había otra posibilidad que la trascendencia de su propio entorno. No tenía verdaderos interlocutores. Era más brillante, perspicaz y sensible de lo que le convenía a alguien que sólo hubiese querido ser feliz. Y estaba tan dotada para la poesía, que Harold Bloom afirma que en la actualidad sigue siendo más inteligente que sus críticos (incluso que él mismo). “No hay una vida tan apasionada y tan solitaria que la de esa mujer” dirá Borges. Su interesante intercambio epistolar con Thomas Wentworth Higginson reveló la tácita lucha del patriarcado por anular el talento femenino. Dickinson necesitaba alguna señal externa, aunque fuese ínfima, de que su labor poética valdría la pena, quería saber si su poesía estaba viva. Higginson quedó perplejo con la lectura de esos poemas y, aunque sabía reconocer la fuerza expresiva y la profunda novedad que revelaban, recomendó a Dickinson no publicarlos, porque no eran aptos para ser leídos por un público acostumbrado a ciertos convencionalismos de la época. Aunque el juicio no era del todo negativo, sugería cambios formales y adaptarse mejor a los cánones impuestos. Pero Emily nunca aceptó esas sugerencias, a pesar de que respetaba mucho el criterio de Higginson y siguieron escribiéndose durante décadas.
Un poco por decisión propia y un poco por circunstancias, su obra no pudo ver nunca la luz. No obtuvo el más mínimo reconocimiento en la vida, pero eso no la hizo desistir de su empeño. Tal vez gracias a esa determinación pudo ascender más en su peculiar morada interior de misticismo poético. Además, sabía reconocer de antemano las fatigas y sandeces de un posible éxito exterior, por relativo que fuese. Sabía que perturbaría su ritual nocturno y sostenido de escritura. Como si hubiese aceptado con un estoicismo admirable haber “nacido sombra”, como diría Sor Juana Inés de la Cruz. Al final, terminó siendo muchísimo más devota y religiosa que cualquiera de sus contemporáneas conservadoras, sólo que no en el sentido esperado.
La poesía de Emily Dickinson es difícil. Significados inciertos que se mueven entre la ambigüedad, la elipsis, la sugestión y el silencio. Su absoluta falta de retórica y la brevedad de la mayoría de sus versos les otorgan un revestimiento sencillo en apariencia, pero que se enaltece en una sonoridad impecable: ritmo y rima interior en los versos. Su puntuación es innovadora, sutil y precisa. Su uso del guión es tan peculiar que supone, entre muchas cosas, una lucha contra el lenguaje y sus límites. Las imágenes son nítidas, preclaras, elocuentes y revelan una encumbrada capacidad de contemplación. De sus temas predominan la muerte, la naturaleza y la trascendencia. El tono que desprenden sus versos es de una serenidad vinculada a la sabiduría; el sosiego de quien ha sufrido demasiado y ha sabido transformarlo en expresión. Su poesía es pensamiento y emoción tan entrelazados que aspira rebasar un sentido puro, unívoco, en favor de una armonía espiritual que ha aceptado como parte de sí, finalmente, al mundo. Es una poeta de los poetas, como Virgilio, Sor Juana Inés, Rilke, Pessoa o Lezama Lima. Una huésped de su propia vida, habría dicho Hermann Broch. Una noble alma, habría dicho Thomas Mann. Su vida no fue una creencia sino un hacer, habría dicho Nietzsche. Su grandeza es tan desmesurada que ansiaba la disolución y asumía su nadería pero con altivez. Como queriendo decir: “seré Nadie, pero con mayúscula”. Vestida de blanco, con algún tomo de Shakespeare bajo el brazo, se dirigirá con paso tenue a su habitación después de haber amasado el pan en la cocina, como un fantasma benévolo, y se sentará a tramar la corrección de algún verso que ya le habría ocasionado alguna llaga en la mano, algún estigma en el alma, alguna nueva visión desde su encierro abierto.