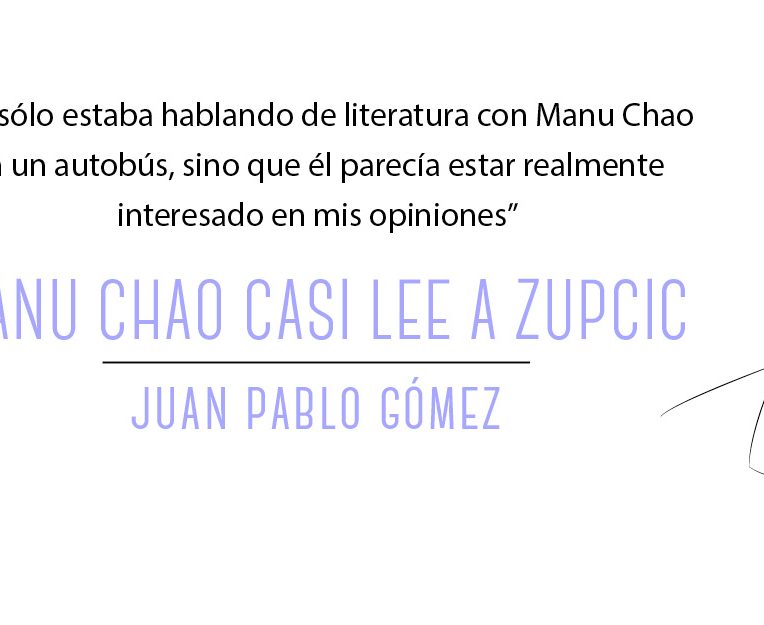A los 9 años intenté ser jesuita, a los 19 , anarquista
José Luis Sampedro
Fue en otoño de 1997. Necesitaba viajar de Madrid a Barcelona. Compré billete de autobús para las 9 de la noche. En esa época, la juventud y la ingenuidad se conjugaban para hacerle creer a uno que viajar de noche es mejor, es ahorrar: tiempo, dinero, esfuerzo y, lo más temido, una noche de alojamiento. “Se gana un día” dice la gente o cosas así. Llegué 15 minutos antes, que en una estación de buses es una eternidad (sólo en una estación de trenes es incluso peor). Me senté en esos infames bancos fríos de metal a esperar que los minutos se aceleraran, mientras veía a gente desmelenada yendo y viniendo con mochilas sobrecargadas. Vi a unos músicos, más bien ligeros de equipaje y con instrumentos relativamente pequeños (guitarra, acordeón, algún bajo tal vez). “Me parece que son los de Mano Negra” me dije a mí mismo. En ese momento ya Manu Chao había dejado de tocar con algunos de sus compañeros para convertirse en solista, aunque a veces en compañía de otros que se hacen llamar “Radio Bemba”, pero como yo ignoraba todo eso en aquel entonces asumí que era Mano negra. Me pregunté por las razones del nombre, si tendría alguna relación con el grupo de terroristas de los Balcanes que se llamaba igual. “Si van en el mismo autobús y se sientan relativamente cerca, se lo preguntaré a Manu”, me dije a mí mismo en un absurdo tono de broma.
Me tocó el asiento número 15, más cerca del conductor que la mayoría de los asientos. A mi lado no se sentó nadie. Respiré aliviado viendo que estaría más cómodo y dispondría de espacio. Manu Chao y sus dos compañeros subieron. “Vaya, ya tengo algo que contarles a Pedro Elías y a Iolanda –pensé- , he viajado a Barna en el mismo autobús que Manu Chao”. Como supuse, se sentaron prácticamente en los últimos puestos. Debieron haber comprado los boletos instantes antes. El autobús arrancó con ese triste ritual de sonido de motor, dióxido de carbono, ligero toque de corneta y melancolía diluida. No sé por qué siempre que tomo un autobús salgo de la Méndez Álvaro de Madrid, pero al llegar a Madrid siempre me quedo en la Avenida de América. Deben ser cosas de itinerarios o compañías de transporte. Empecé a mirar por la ventana las opacas luces de la M-30, mientras intentaba recordar la melodía y la letra de “Santa Maradona”, pero lo que me vino a la mente fue el coro de “Señor Matanza” al mismo tiempo que comprobaba que hacía calor… “a mi ñero llevan pal monte, a mi ñero llevan pal monte”. Todo indicaba que sería un viaje largo: iba solo, hacía calor dentro del autobús y no dormiría (jamás pude dormir en medio de transporte alguno en movimiento). Hasta me pareció que el libro del que disponía era muy breve para un viaje que no bajaría de 7 horas. El libro en cuestión era una nouvelle de Slavko Zupcic llamada “Barbie”. Cuando compro libros siempre selecciono alguno más para viajes. Hay libros de aviones, trenes o autobuses. El metro merece algo más rutinario, espaciado, sesudo. “Barbie” la había comprado en la librería Summa de Caracas un año antes, y pensé que sería buena también para la playa.
Empecé a leer párrafos nerviosos, farragosos e interesantes. Esta novela –decir “noveleta” suena despectivo- parecía des-tejerse a partir de la desarticulación de un único discurso. Es de esas narraciones rotas, “fragmentarias” que llaman los entendidos (quienes siempre repiten las mismas sandeces y los mismos adjetivos, creo que “agudo” o “agudeza” es de los que más me molestan; pero también me divierte porque quien lo dice no sabe que confiesa sentirse como una inteligencia inferior frente al autor del que habla). En fin, que el libro me había gustado por aparentemente ligero y por breve. Y resultó ser un pequeño cocktail de emociones estrujadas de alguien que se derrumbaba y que sólo tenía sus obsesiones y su muñeca como excusas. Pensé que si le cambiaba algunas frases y cincelaba el lenguaje sería hasta una buena novela. Ante un comentario como este, Pedro Elías me diría: “eres un sucio”. De hecho, no sé por qué, el nombre de ese autor y el título tienen algo que luce. No sabría explicarlo. Soy un pésimo lector además; siempre leo y releo las mismas páginas. Cuando empiezo un libro nuevo, me demoro muchísimo en cada página, a veces, en una sola frase. Es decir, leo poco o mucho, según se quiera ver. Y no soy de los que tiene una lista extensa de libros leídos. Siempre me amparo en Whitman o en Mark Twain que se ufanaban de leer poca cantidad, de forma desordenada y con una actitud dispersa. No se puede leer y reflexionar a la vez cuando se va directo a devorar las páginas en desespero como si una buena novela tuviese algo que ver con una novela intrigante. Siempre dudé de ese gusto exacerbado de Vargas Llosa por Madame Bovary y ese cuento de haberla leído de una sola sentada. Bueno, en general siempre dudo de Vargas Llosa, pero ese es un prejuicio alimentado con el paso de los años. “Y eso que es un buen novelista” añade siempre la gente cuando habla del autor peruano, en tono de disculpas.
Mientras iba ya por el quinto capítulo (ojo, eran capítulos muy breves), sentí que alguien se sentaba a mi lado. Reconocí la voz enseguida: “perdona, ¿qué lees? ¿quién es este Zupcic?”. Al levantar la mirada vi a un trasnochado Manu Chao, con aliento a cachaza (me pareció), sonriendo leve y esperando mi respuesta. “Vaya, es un autor venezolano” –dije, pensando tontamente que era más original fingir que no sabía que a quién tenía al lado era al mismísimo Manu Chao. “Es sobre un hombre que se derrumba, y que está tratando de ordenar ese derrumbe, de darle expresión, forma, qué sé yo”. Dije ya suelto. Como si conociera a Manu Chao desde hace mucho y hubiese ya entablado conversaciones literarias con él muchas veces. Él se quedó un poco perplejo y me dijo: “¿venezolano? ¿y con ese nombre? ¿tú eres venezolano también?”. Asentí con la cabeza, mientras me acomodaba en el asiento y le informaba que se trataba de un autor joven, con una prosa nerviosa, que buscaba expresar lo que todo joven venezolano desea expresar desde siempre: una inefable desazón arraigada y escondida bajo la ironía y la alegría. “Joder, qué cosas tan interesantes dices, cómo te llamas”. Al responderle, lamenté que no hubiese testigos conocidos de aquel encuentro. No era sólo que estaba hablando de literatura con Manu Chao en un autobús, sino que él parecía estar realmente interesado en mis opiniones. Nadie me creerá, pensé. Total, ya me habían pasado cosas así antes y no las había contado porque resultaban inverosímiles hasta para mí. Yo tampoco me creo cuando me pasan.
Una vez, siendo yo todavía un niño, me tocó ir a un funeral con mis padres (nada era más aburrido para mí que un funeral, porque uno no podía ni chirriar los zapatos sobre el piso pulido sin que te mirasen con odio. En los funerales está permitido odiar a los niños). En ese funeral, decía, estuve aburrido hasta que vi un movimiento inusual en la entrada de la funeraria. Muchos autos negros y muchos escoltas. Cuando se dispersó un poco la bruma de gente, pude ver al mismísimo Jaime Lusinchi –a la sazón presidente de la república- con un claro traje de lino y una mirada perdida, “Jaime es como tú”, saltó de mi memoria el slogan más brillante jamás creado. Minutos más tarde, en el correteo de jardín con otros niños, pasé muy cerca de Lusinchi justo cuando se le cayeron los anteojos. Los recogí y se los entregué. Me dijo: “gracias, chamo”. Esa frase siempre me ha parecido como una especie de colofón de la venezolanidad. Lusinchi me dijo: “Gracias Chamo”. Ese hombre tan cándido, tan borrachín y tan repugnante a la vez. Jaime es como tú.
Muchos años más tarde, cuando buscaba piso en Madrid, después de haber pasado semanas y semanas viendo alternativas que, prácticamente siempre, estaban fuera del alcance de mi bolsillo, concerté una cita para visitar un ático muy cerca de Ópera. Cuando llegué, toqué el timbre varias veces y nadie respondió. Cuando ya me disponía a irme, se abrió el portal del viejo edificio y apareció la mismísima Geraldine Chaplin que en un aceptable español me dijo: “¿Eres Juan?”…Esta frase compite en mi incosciente voraz con el “gracias chamo” lusincheano y a veces se superponen las voces, las figuras, los tonos, los acentos, los rostros… eres chamo, gracias Juan, Juan chamo, eres gracias, eres Juan, chamo gracias… Geraldine de lino y ebria, Lusinchi delgado y estilizado como un flamingo. Geraldine era vecina en aquel edificio, y era tan natural y espontáneamente amable que no tenía problemas en enseñar aquel piso en ausencia de los dueños. “¿Eres Juan?, ¿vienes a ver el piso, chamo?”
Ahora era Manu Chao el de la anécdota inverosímil. Empezó a hablar de sus excursiones por toda la costa de Venezuela. Y se detuvo particularmente en su paseo por la península de Araya. Manu Chao es de esos que sabe adentrarse en los confines de un país. Como buen descendiente de vascos, estaba enamorado del horizonte caribeño desde la montañosa costa venezolana. Me di cuenta, por lo que dejó caer, que en Araya había tenido algo parecido a una experiencia mística, además se le habían ocurrido un par de canciones, había encontrado una paz soporífera que lo había recargado de energía y había encontrado también a una mulata (así la llamó) que lo había zarandeado en buena lid. Después de sus confidencias, me pareció inútil seguir fingiendo que no sabía que él era quien era, así que le pregunté por Mano negra y el nombre, y soltó un discurso exaltado de la organización anarquista andaluz; le pregunté por su próximo disco, por su próxima gira, le pregunté por Negu Gorriak, le pregunté por quién prefería que ganase en un partido de fútbol entre Francia y España, a lo que me respondió “el Athletic de Bilbao”, reí con estruendo, y luego me di cuenta de que aquella respuesta era la esperable. Le dije también que yo en fútbol era del barça, pero porque era un absurdo y anacrónico miliciano anti-franquista, y ser del barca era una de las pocas cosas que quedaban para expresarlo, aunque siempre he preferido Madrid a Barcelona como ciudad. A lo que me dijo: “cuando se trata de ser anti-franquista, no existe ni el absurdo, ni lo anacrónico; en cuanto a Barcelona como ciudad, pues no sabes lo que dices” y siguió riendo, con el carisma natural del que se sabe querido por el cosmos.
Manu le hizo señas a alguno de sus compañeros, luego dándome palmadas en los hombros me dijo que iba a buscar ese libro de Zupcic y que, además, lo leería y se acordaría de mí. Pensé en la ironía secreta que encerraba esa anécdota. Manu Chao leería un libro sobre un derrumbe psíquico de un fragmentado obsesivo y se acordaría de mí. En ese momento se me ocurrió regalárselo. Pero no lo aceptó, porque sabía que no lo había terminado. Entonces le pedí que escribiera un autógrafo o una especie de dedicatoria (pensé que era útil tener una prueba física de aquel episodio), y accedió con gran disposición. Escribió: “A Juan, esperando siempre que puedas ordenar tu derrumbe. Manu”. Acto seguido, Manu se sentó con una morena que iba sentada adelante pero en diagonal, y hubo muchas carcajadas durante un buen tiempo en ese rincón. Horas después se sentó con una pareja de señores mayores, mientras me venía de nuevo a la mente: “a mi ñero llevan pal monte, a mi ñero llevan pal monte”.
Al llegar a Barcelona, Manu Chao y los suyos desaparecieron. Debían estar muy retrasados quién sabe para qué. Pedro Elías y Merche estaban en el estacionamiento. Entre abrazos y expresiones torpes de cariño, me preguntaron por el viaje, por el trayecto. Dije que muy bien. Todo tranquilo. Con mi mochila al hombro y el libro en la mano nos dirigimos caminando hasta el carro y, una vez dentro, Iolanda me preguntó qué estaba leyendo. Le dije que una novela muy buena que me había entretenido durante todo el camino.