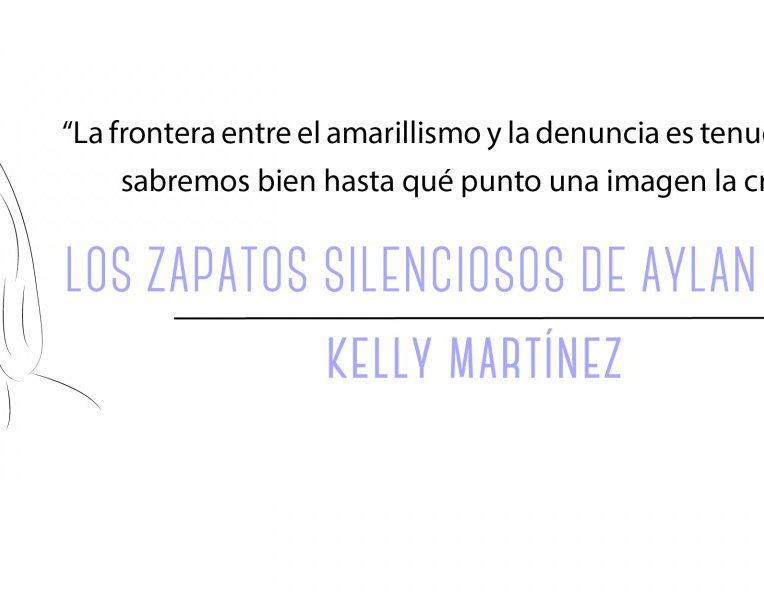A Lewis Hine, a la candidez de su cámara.
Es innecesario explicar todo el revuelo que causó, hace unas semanas, la fotografía de Aylan Kurdi; lo vivimos. Su cuerpecito inerte, en la orilla de una playa turca, pareciera haberse convertido en el símbolo de la primera gran tragedia del naciente siglo XXI: la crisis de refugiados de los países del Medio Oriente y la reticencia de Europa para darles cobijo. Las reacciones ante la imagen del pequeño sirio fueron muchas; durante días, las redes sociales se vieron pobladas de discusiones sobre la pertinencia de compartirla. Se habló de “pornografía de la imagen” y de “histeria colectiva provocada por las redes”. Se dijo de que difundirla no repercutiría en el conflicto o no tendría continuidad en la sensibilidad de un público cada vez más acostumbrado a sustituir la representación de la desdicha por una nueva representación; un público que se ha vuelto consumidor del espanto. Algunos, incluso, han calificado de cursi la conmoción de la gente.
Efectivamente, ésta es una época de sobreabundancia de imágenes del horror y los canales de distribución de la información han cambiado mucho. Pareciera que, una parte de los usuarios de las redes sociales, comparten los sucesos por obligación (un código de conducta impuesto por el uso de esos canales de distribución) y no por verdadero interés. Tampoco es menos cierto que se genera una especie de histeria colectiva y, muchas veces, es difícil sustraerse a eso. Sin embargo, estas consideraciones pueden ser, también, mentirosas: puede ser que la imagen del niño nos haya tocado a casi todos por igual. No estoy muy segura de que la experiencia humana sea mesurable a través de sus manifestaciones en la virtualidad. Por más real que parezca lo virtual, sigo sin saber cuáles son las verdaderas intenciones de los que existen y se comunican detrás de una pantalla y que, en realidad, me resultan invisibles.
El fenómeno de “la histeria colectiva” y “la pornografía de la imagen” -en cuanto a la difusión de información y las consecuentes reacciones- no son nuevos y distan mucho de ser exclusivos de las redes. Basta revisar la historia del periodismo y de la fotografía de denuncia (una dupla desde hace mucho inseparable) para percatarse de que el ritual ha sido siempre parecido. Es cierto que el acceso a la información se ha acelerado pero también es muy probable que los ciudadanos de principios del siglo XX -cuando los periódicos se popularizaron, precisamente gracias a la inclusión de la fotografía- también hablaran en términos similares a los nuestros (Freud ya había acuñado el concepto de histeria) y se quejaran de la vertiginosidad con que estaban sucediendo las cosas y la velocidad con que eran reportadas, consumidas, olvidadas.
La inclusión de imágenes fotográficas en la prensa, a finales del siglo XIX (aunque se popularizó a principios del XX, cuando se abarataron los costos de reproducción) permitió dos cosas: en primera instancia, que una población en su mayoría analfabeta pudiese saber o intuir de qué trataba la noticia y, en segundo lugar, dotar a esa noticia de mayor veracidad. No era lo mismo contarlo que verlo en fotos. La fotografía garantizaba la veracidad lo cual, por supuesto, masificó la venta de periódicos. Guttenberg y Niepce se daban la mano: las fronteras del mundo y de la información parecían comenzar a diluirse. Por supuesto, también entonces esa información estuvo sometida a manipulaciones; eso no es exclusivo de nuestro momento histórico.
Hoy sabemos, con mayor certeza, que las fotografías son engañosas. No sólo porque pueden estar técnicamente manipuladas (cosa que tampoco es exclusiva del Photoshop, ya se hacía en los laboratorios) sino, porque en sí misma, es una manipulación de la realidad: recorta, selecciona, encuadra. Se nos pide desconfiar de algo que, al final, es una re-construcción de la realidad; un duplicado surreal. Sin embargo -y aún a sabiendas de eso- nuestro primer impulso es creer en las imágenes fotográficas. Tal vez porque -como señala Roland Barthes- contra todo pronóstico, lo que vemos allí, sea lo que sea, alguna vez sucedió, fue real. La fotografía no rememora el pasado (no hay nada de proustiano en una foto). El efecto que produce en mí no es la restitución de lo abolido (por el tiempo, por la distancia), sino el testimonio de que, lo que veo, ha sido (…) Toda fotografía es un certificado de presencia. Por más que lo intente, la fotografía parece no poder escaparse a su carácter de re-producción de la realidad, pues trabaja desde y con ella y eso es, precisamente, lo que la dupla de fotografía y prensa aprovecha. Las reacciones “histéricas” del público ante lo que se publica, ante la “veracidad” de la información, a veces escapan de la mera conmoción efectista y han logrado propiciar o acelerar cambios de ciertos acontecimientos. Nuestra era, nos guste o no, es la era de las masas; que la “histeria colectiva” sirva para algo.
Entre 1908 y 1912, Lewis Hine, un sociólogo de la Universidad de Columbia -y bajo la tutela del National Children Labor Committee de Los Estados Unidos- registró las condiciones de los niños que laboraban en las fábricas, minas, campos y calles del país. Lo hizo a escondidas de los jefes y vigilantes, a quienes no les convenía que los abusos que se cometían contra la población infantil trabajadora saliesen a la luz pública. Lo hizo, además, con recursos visuales y discursivos sencillos pero efectivos: las fotos están hechas a la misma altura de los niños (no ángulos picados, no desde arriba, no desde la superioridad), una forma de decir que lo fotografiado está al mismo nivel, tiene la misma importancia que quien mira. Y esos personajes -a los que también entrevistaba- nos miran directamente, frontalmente, nos interpelan y lo hacen con un candor indecible. Hine creía que, si la gente podía ver con sus propios ojos lo que sucedía con las condiciones laborales de los niños, comenzarían a demandar leyes y podría haber un cambio. Y, efectivamente, estaba en lo cierto: las imágenes movieron a la gente y a la directiva de la NCLC. El resultado no fue inmediato pero fue consecuente: comenzó con la reducción de las horas laborales hasta que, dos década más tarde, finalmente se prohibió el trabajo infantil.
En 1972 la foto de una pequeña niña vietnamita quemada con napalm -corriendo desnuda y aterrorizada por una carretera- le dio la vuelta al mundo. En primer plano otro niño, su hermano, también corre con la misma expresión de dolor en el rostro. La imagen, tomada por Nick Ut, fue inicialmente rechazada por AP por mostrar un desnudo frontal y finalmente publicada en The New York Times, por insistencia del editor Horst Faas. El escándalo fue enorme y le valió a Ut y AP el Premio Pullitzer. La imagen, que impactó profundamente a los espectadores, contribuyó -como señalan varios historiadores- a acelerar el fin de la guerra, pues las manifestaciones antibélicas (y por ende la presión) se redoblaron.
El poder de la fotografía hecha por Ut radica, precisamente, en la desnudez de la niña: un símbolo inevitable de fragilidad. Faas pidió que no recortaran la imagen, que la mostraran completa y no se centraran en el cuerpo desnudo de Kim Phuc (a quien Ut salvara luego de hacer la foto y que vive hoy, felizmente, en Canadá). Sin la carretera, sin los personajes corriendo, sin el niño que grita en primer plano, la imagen pierde peso. El dolor está dicho con cada uno de esos elementos y no en las quemaduras de Kim Phuc, que no se ven (el Napalm puede alcanzar hasta 1000 °C ). Está dicho en su rostro aterrorizado y su desnudez.
Otra imagen que causó revuelo, en 1972, también mostraba a una niña asiática desnuda: la japonesa Tomoko, siendo bañada por su mamá. Pero Tomoko no era una niña normal; se contaminó con mercurio estando en el vientre de su madre y nació deforme, tal y como evidenciaban el pie de foto y la imagen, parte de la serie Minamata, de William Eugene Smith y publicada por la revista Life.
Ya en la década de los cincuenta la aldea pesquera de Minamata, en Japón, había notado un cambio raro, que afectaba a los animales y a la gente: el mercurio arrojado al mar por la empresa norteamericana Chisso estaba contaminando la cadena alimenticia. Los peces morían, la gente enfermaba y lo niños comenzaron a nacer deformes. Minamata demandó a Chisso, sin éxito; un pequeño poblado contra una empresa enorme. Pero, en 1970, un fotógrafo norteamericano y su esposa japonesa se enteraron de lo que sucedía y decidieron contar la historia. Para ello, se fueron a vivir a Minamata y, durante seis meses, Smith estuvo ganándose la confianza de la gente y haciendo fotos. La que conmovió al mundo, tras la publicación, fue El baño de Tomoko, que no sólo mostraba el innegable amor entre una madre y su hija sino que -y sin que nos diéramos cuenta- apelaba a algo que todo Occidente lleva en su subconsciente colectivo: la imagen de La Piedad, de Miguel Ángel, en la que María sostiene amorosamente a su hijo moribundo, crucificado. Tres años más tarde, Chisso se vió obligada a retirarse de la aldea, Minamata ganó la demanda. Las indemnizaciones se siguieron pagando hasta el 2014.
Kevin Carter se suicidó en 1994, tras haber recibido el Pullitzer por su foto de un pequeño niño desnudo, cadavérico, siendo vigilado por un ave de rapiña, en Sudán (primero se dijo que era una niña, luego se descubrió que era niño y que había muerto de fiebre un tiempo después de la foto). El mundo entero le reclamó no haberlo salvado, haber preferido la imagen a la realidad. Luego se ha dicho que la fotografía estaba manipulada, para generar más dramatismo. El asunto, a nivel ético, es ciertamente cuestionable. Pero todos parecemos olvidar que esa foto -aunque se hicieron otras igual de impactantes- sirvió para movilizar a la gente respecto a la hambruna en África que, aunque aún dista de ser solucionada, comenzó a convertirse en un tema cada vez más relevante.
De Carter se ha dicho que es el verdadero carroñero, no el buitre y se han dicho muchas cosas. La frontera entre el amarillismo y la denuncia es tenue y nunca sabremos bien hasta qué punto una imagen la cruza. Muchos fotógrafos de prensa han demostrado, después, que se puede ser mucho más feroz que Carter en la construcción de imágenes: hemos visto decapitaciones, cadáveres destrozados, cuerpos mutilados y otro sinfín de espantos. Las fotografías antes mencionadas parecen hablar desde otro lugar. La más terribles, incluso, parecen estar paradas justamente en el borde: una suerte de silencio donde, lo que se calla, habla más que lo que se dice; una presencia por omisión.
Roland Barthes, en su Cámara lúcida, habla del punctum: aquello que, en una fotografía, nos punza; nos saca de la zona de confort (esa frase tan de moda). Los pequeños pies calzados de Aylan me punzan (¿por qué se ven intactos los zapatos? ¿Por qué la corriente y las olas no se los llevaron?), me hacen pensar que sigue vivo; me hablan del camino que le esperaba y que no pudo recorrer. Tal vez su cuerpo amoratado e hinchado me hubiese impactado menos que esos pequeños zapatos absurdos, destinados a nada, protegiendo unos pies que no pueden, ni siquiera, seguir huyendo. Los cuerpos amoratados causan rechazo, no queremos ver las imágenes de personas siendo decapitadas por el IS, no todos tenemos estómago para eso aunque las imágenes griten. Los gritos ensordecen, aturden. La silenciosa imagen de Aylan nos permite escuchar.
Lloro, soy parte de “la histeria colectiva”. Posteo infinitas cosas en FB sobre la crisis de los refugiados, firmo peticiones a los gobiernos europeos. Todavía veo las noticias, todos los días, aunque ya no comparta con el mismo calor. Como yo, muchos siguen atentos a lo que está pasando en Europa con las miles de personas que huyen de la guerra; muchos que firman, en un intento por no quedarnos con los brazos cruzados. Muchos intentan demostrar que no todos los musulmanes son terroristas y que está bien que le demos cobijo. El miedo es comprensible pero es un riesgo que tiene que correrse. Se refuerza la presión internacional, buena parte de Europa accede a acoger a los refugiados. El verdadero problema, lo que pasa en el Medio Oriente (sin eso nadie tendría que arriesgar su vida para buscar refugio) cobra otra dimensión. Todo eso por una foto. Nada de eso nos hace mejores seres humanos, el altruismo puede ser también una forma de egolatría. Pero la fotografía sigue movilizando.
Todas las imágenes mencionadas en este texto son, además, imágenes de niños y no podemos subestimar el poder simbólico de la infancia para nuestra cultura. No lo hice a propósito. De pronto me di cuenta de que se repetía un patrón. Representan la inocencia, lo frágil y son la próxima generación. Somos curiosos nosotros, los humanos, somos raros. Parece que no hacemos nada para cambiar el presente hasta que no vemos amenazado nuestro futuro ¿Cambiar el presente no sería permitir un futuro en paz? ¿Es posible la paz?
Tal vez el problema no es la fotografía, no es ni siquiera que olvidemos y sustituyamos un conflicto por otro. Tal vez el enorme problema somos nosotros y nuestra cultura, necesitada siempre de ovejas para el sacrificio, de holocaustos ¿Qué es Aylan , simbólica y terriblemente, sino un cordero? Tal vez el error no es la histeria colectiva sino esperar a que una imagen desate esa histeria y, antes de eso, quedarnos con los brazos cruzados. Pero eso no le quita poder al impacto de la imagen. No más Aylan, Aylan no debería repetirse, no puede repetirse. Basta ya de crucificar a los hijos de Dios para lavar los pecados.