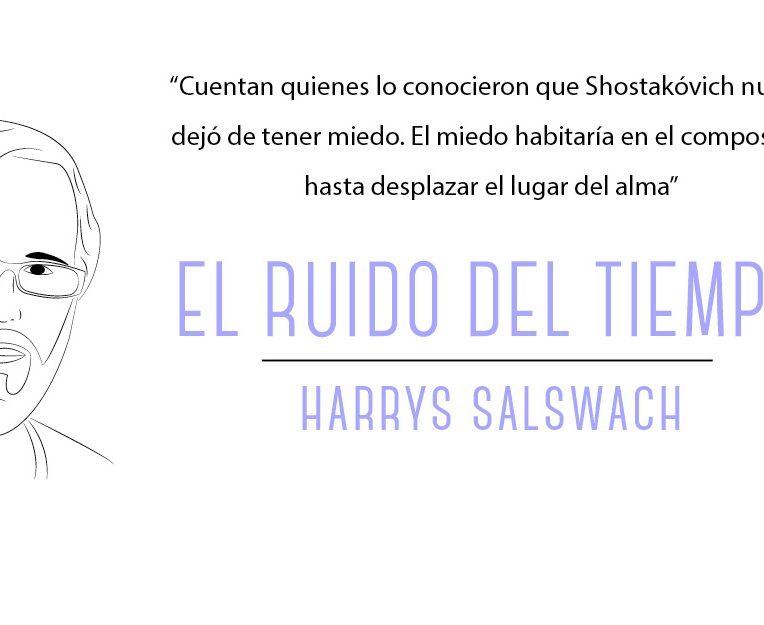I
De traje y abrigo, recuesta la pequeña maleta de su pantorrilla y espera. El ascensor se abre pero es solo un vecino que llega a deshoras a casa. Puede oír cómo el ascensor chirría, se atemoriza porque cree que ha llegado el momento. La puerta del apartamento está a su espalda. El ascensor se detiene en otro piso. Fuma, enciende un cigarrillo tras otro, marca Kazbek, los que fuman los artistas, de forma nerviosa, como si fumar fuese un tic, recuerda que otro hombre también fuma, pero se toma su tiempo, desmenuza el tabaco de cigarrillos marca Herzegovina Flor, y echa la picadura dentro de la pipa y deja un desorden de papelillos sobre el escritorio, ambos fuman, uno temeroso e indefenso, el otro temeroso pero con todo el poder. Son muchas las noches en que el insomnio se ha apoderado de él. De todo un país. En la maletita lleva lo necesario. No quiere que lo saquen de la cama a medianoche y que su familia tenga que vivir esos minutos de humillación y vejaciones cuando el Poder toque su puerta y lo encuentre en pijamas [tun tun, como diría ese terete lípido en maldad y manteca, uno de esos hombres grises, pálidos de espíritu, que parecen encontrar su destino cuando tienen la oportunidad de aniquilar a otros] y se lo lleven, a un interrogatorio con la muerte segura como final. Sigue esperando frente al ascensor a que los funcionarios del NKVD vayan a buscarlo. Desde aquel 26 de enero de 1936 esperaría.
El escritor inglés Julian Barnes narra la vida del compositor ruso Dmitri Shostakóvich, bajo la sombra de Stalin, en la novela El ruido del tiempo (Anagrama, 2016). Frente al ascensor del que espera surjan los agentes del NKVD, el músico rememora su vida, principalmente la infancia junto a una madre sobreprotectora, los amoríos con mujeres que quizás no lo amaron tanto, y amigos y colegas que lo abandonaron desde aquel fatídico y agorero editorial del Pravda en el que se le señalaba como un compositor enemigo del pueblo. La firma del editorial no podía ser sino del padrecito. Stalin. Barnes no ha creado una biografía novelada, muy lejos de ello se encuentra este artilugio ficcional en el que ha intentando decantar testimonios del propio compositor, biografías y ensayos, hacia una narración más íntima, hasta convertir a Shostakóvich en personaje.
Un hombre ha molestado a otro hombre. Un músico ha molestado a un sátrapa. El arte incomoda al Poder. Cuando aquel se pliega a este deja de serlo, y es solo la descomposición de la virtud creadora devenida cipayería cómplice de la organización criminal que es el estado comunista. En el camino, cuya ruta es el miedo y la debilidad, el compositor va dejando su alma en el recóndito lugar de lo despreciable; sigue creando, pero ahora para el Poder, sigue haciendo música, pero no trasciende más allá de su único espectador: el tirano, el partido, el pueblo, que el comunismo amalgama como una excrecencia, y su propia vergüenza. Y cada creación pugnará con el miedo que se ha instalado en él y no lo abandonará hasta su muerte. Es el miedo que habita en un hombre pusilánime y genial.
Y esa genialidad tendrá que convivir con la vergüenza. Cuando en Shostakóvich se siembra el miedo, entre 1936 y 1939 se ha instalado el Gran Terror en la Rusia soviética [el paroxismo del comunismo], las purgas stalinistas acaban con millones de vidas, se vive bajo la amenaza latente de la delación por traidor, conspirador, contrarrevolucionario, o cualquier puerilidad criminal ideológica; al compositor no lo castigan con la tortura, el traslado a Siberia o la muerte, sino con la suspensión de esas posibilidades. Cuentan quienes lo conocieron que Shostakóvich nunca dejó de tener miedo.
II
El miedo habitaría en el compositor hasta desplazar el lugar del alma. En El ruido del tiempo (Anagrama, 2016), Barnes engrana datos, anécdotas, nombres, muchos nombres, fechas, encuentros, viajes, conversaciones, que hicieron de Shostakóvich el personaje alrededor del cual gravita esta protonovela, no solo por ser el protagonista [que lo es, pero de una manera oblicua a mi parecer], sino porque el autor lo enfoca rodeado de una suma de detalles biográficos que bien han podido convertir este libro en un reportaje periodístico, y más allá del hombre aplastado, el personaje principal de este libro es el Poder, es decir, quien aplasta. Específicamente el que se erige a la manera comunista: desparramado por todos los ámbitos de la vida pública, privada e íntima; el Poder como una sustancia viscosa que impregna, derramado, a la sociedad como esas imágenes de aves cubiertas de petróleo a las orillas del mar. El Poder como ecosistema. Como lo ha señalado Martin Amis, un ecosistema para la muerte. La perfección negativa.
En 1936 Shostakóvich se estrena en su relación con el Poder. Y cada doce años el Poder, que no lo abandonará nunca (y naturalmente él no abandonará nunca al poder), quiere hablar con él de nuevo. Esta vez la conversación no será en el rellano del edificio donde vive, frente al ascensor, cada noche de insomnio. Será por teléfono para invitarlo a asistir a un congreso que se celebrará en Nueva York en 1948. Lo recordará Shostakóvich mientras viaja en el avión de regreso a Moscú. Stalin se encuentra al otro lado del auricular y la conversación parece un diálogo escrito por los Luthiers, porque el comunismo es cómico, trágicamente cómico y ridículo:
«(…)
—Dmitri Dmítrievich —empezó la voz del Poder [Stalin]—, ¿cómo está usted?
—Gracias, Iósif Vissariónovich, todo va bien [Shostakóvich]. Solo que tengo un poco de dolor de estómago.
—Lo siento. Le buscaremos un médico.
—No, gracias. No necesito nada. Tengo todo lo que necesito.
—Eso está muy bien.
(…) Preguntó si estaba enterado del cercano Congreso Cultural y Científico por la Paz Mundial en Nueva York. Él dijo que lo estaba.
—¿Y qué opina?
—Creo, Iósif Vissariónovich, que la paz es siempre mejor que la guerra.
—Bien. Así que le complace asistir como uno de nuestros representantes.
—No, no puedo. Me temo que no puedo.
—¿No puede?
—Me lo pidió el camarada Molótov. Le dije que no estaba en condiciones de asistir.
—Entonces, como le he dicho, le mandaremos un médico para que mejore.
—No solo eso. Me mareo en un avión. No puedo volar.
—Eso no será un problema. El médico le recetará unas pastillas.
—Muy amable por su parte.
—Entonces, ¿irá?
(…)
—No, la verdad es que no puedo ir, Iósif Vissariónovich. Por otra razón.
—¿Sí?
—No tengo frac. No puedo actuar en público sin un frac y me temo que no puedo pagarme uno.
—Eso difícilmente es de mi competencia, Dmitri Dmítrievich, pero estoy seguro que el taller de la administración del Comité Central podrá confeccionarle uno que le satisfaga.
—Gracias. Pero hay otra razón, me temo.
—Que también está a punto de decirme.
(…)
—Verá, el hecho es que me encuentro en una situación muy difícil. Allí, en América, mi música se interpreta a menudo, mientras que aquí no se toca. Me preguntarán por qué. Entonces, ¿qué actitud debo adoptar?
—¿Qué quiere decir con eso de que su música no se interpreta, Dmitri Dmítrievich?
—Está prohibida. Como la música de muchos colegas míos de la Unión de Compositores.
—¿Prohibida? ¿Prohibida por quién?
—Por la Comisión Estatal del Repertorio. Desde el 14 de febrero del año pasado. Hay una larga lista de obras que no pueden interpretarse. Pero la consecuencia, cómo puede imaginar, Iósif Vissariónovich, es que los promotores de concierto son reacios a programar incluso mis otras composiciones. Y los músicos tiene miedo de tocarlas. Así que de hecho estoy en una lista negra. Lo mismo que mis colegas.
—¿Y quién ha dado esa orden?
—Ha tenido que ser uno de los camaradas dirigentes.
—No —respondió la voz del Poder—. No hemos dado esa orden.
(…)
—No, no hemos dado esa orden. Es una equivocación. Hay que rectificarla. No ha sido prohibida ninguna de sus obras. Todas pueden tocarse libremente. Siempre ha sido así. Tendrá que haber una reprimenda oficial.»
Podría parecer que Shostakóvich ha sido valiente ante el Poder al decirle qué ha sucedido con él. Pero solo ha abogado por su música. O quiere que esa conversación termine en un gulag. Barnes quizá logra ver el revés de la cobardía: hay que ser valiente para temer como lo hizo un hombre al que el Poder le habló al oído, un hombre que el Poder le pidió una y otra vez que se sumara a él, a su corte, que rectificara, que pidiera disculpas por sus desvíos «formalistas», por olvidar que el arte es del pueblo, por ser cómplice de los musicólogos voceros del capitalismo. Shostakóvich pidió disculpas, rectificó, se sumó, se integró creyendo que la ironía de sus acciones podría mantenerlo al límite de la corrupción, hasta darse cuenta de que no hay manera de acercarse al poder sin corromperse. Lo sabía, lo sufría. Shostakóvich se avergonzaba de sí mismo. El Poder comunista es impúdico.
III
Doce años después, en 1960, el Poder le hablaría de nuevo. Stalin había fallecido hace tan solo siete años. Querían que fuese parte del Partido. Que su inscripción fuese la señal de que los tiempos «del culto a la personalidad» habían pasado, que Jrushchov abría las puertas para un nuevo tiempo de libertades. El Poder ya no lo amenazaría de muerte. Le permitiría vivir pero matándolo en vida: sería adulado, condecorado, mimado, lisonjeado. Y Shostakóvich se dejaría adular, condecorar, mimar y lisonjear. Eso significaba que el Poder se haría de él, sustrayéndole la distancia irónica que creyó le reservaría el alma para la música. Firmaría artículos, ponencias, cartas públicas (como una patética contra Solzhenitsyn), dictaría conferencias, daría discursos, ninguno escrito por él, todos escritos por algún miserable funcionario del Partido, un subnormal ideologizado. Se convertiría en un desalmado. ¿Puede un artista crear sin alma?
Aquel Poder que desmenuzaba cigarrillos y dejaba el escritorio sucio de papeles y restos de tabaco para poder fumar su pipa, como si la picadura no se hubiese inventado, ese Poder comunista cuya ineptitud es ínsita a su composición y ejecución, ese Poder grosero y torpe porque no puede ser de otra manera, abrazaría hasta asfixiar al hombre y al músico Shostakóvich. «Cuando cortas leñas, las astillas vuelan: era lo que les gustaba decir a los constructores del socialismo. Pero ¿qué pasaría si al posar el hacha descubrieras que habías reducido a astillas toda la maderería?». La perfección negativa. La torpeza comunista, la estupidez socialista: la muerte, que todo lo arregla. El problema del jorobado lo soluciona la muerte, un dicho común entre camaradas.