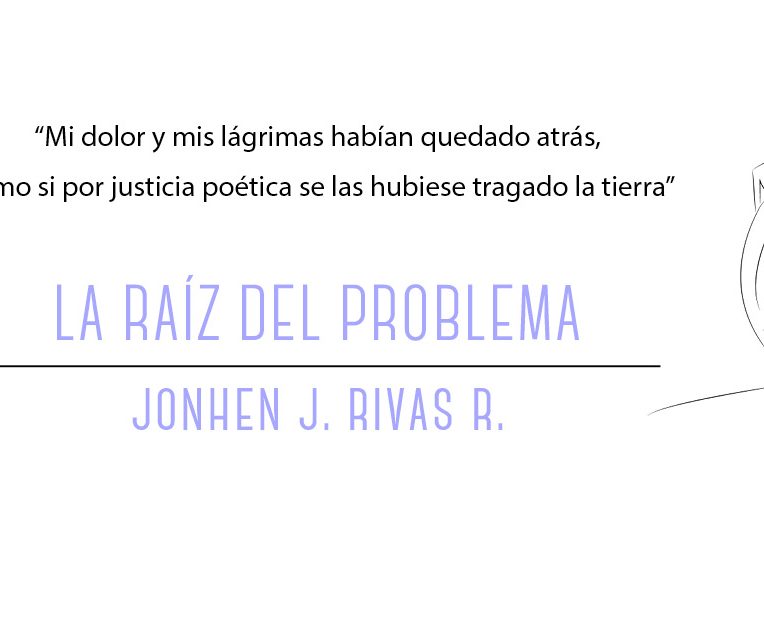De niño recuerdo gratamente ir al parque Las Ballenas (Maracay, Estado Aragua) con mis padres; llegué a preguntar más de una vez cosas como “¿los árboles sienten?” o “¿las flores piensan?”, a lo que mis padres respondían que no, que no pensaban ni sentían, eran vegetales, plantas, organismos vivos que se limitaban a crecer, respirar y eventualmente morir; como el niño curioso y precoz que era, una de mis preocupaciones ante el asunto era que si las plantas no se movían ni hablaban ni pensaban, debían -por ende- llevar vidas muy aburridas y miserables; “que fastidio ser un árbol”, pensaba mi yo de 7 años.
Recientemente sentí la necesidad de estar en contacto con la naturaleza. Irónicamente soy una persona amante del ambiente metropolitano, adoro las aceras, los celulares y mi guardarropa no alberga casi ninguna prenda deportiva; no obstante el cuerpo me lo pedía y decidí ponerme lo que muchas personas consideran como “ropa cómoda” para ir al parque que está cerca de mi residencia en San Diego (Estado Carabobo). Una vez ahí vinieron a mi mente una serie de cosas que hacía tiempo no sentía; la emoción que inicialmente me movía al parque era un conflicto entre tristeza y rabia, ante mi mismo principalmente, pero que infantilmente insistía en apuntar hacia un hombre que sentía que me había roto el corazón.
En vez de realizar la ruta asfaltada y presentable del parque, llena de chicas trotando, niños en bicicleta y muchachos ejercitándose en las barras, noté que había un camino de tierra que se dirigía a los jardines botánicos de San Diego; impulsado por mi miseria y mi necesidad de estar solo -incluso en un lugar público-, decidí desviarme del camino principal y adentrarme en la espesura del jardín; empecé a caminar y me di permiso de finalmente expresar como me sentía, cabizbajo, con los brazos cruzados, el ceño fruncido y los ojos vidriosos; mis pasos aletargados me hacían la viva imagen de la pena, cabe acotar que el pelo descuidado y la ropa deportiva tampoco hacían maravillas por mi. Sorprendentemente, en ese momento nada me importaba, y al sentirme al fin solo, me dejé llevar, dejé que mis pies me llevasen más y más dentro del bosque.
Una vez inmerso en aquel verdor, empecé a pensar, en actitud reflexiva peleé, cuestioné, busqué acuerdos y me reconcilié conmigo. Eso sí, primero perdí la compostura e hice berrinches que involucraron patear piedras, gritar y echarme a correr entre los arbustos y helechos del jardín humedecido por la lluvia de horas previas. Para mi asombro, era como si la naturaleza se mantuviese inmutable ante mis pataletas. En ese momento había cumplido mi cometido, estaba solo y nada en ese bosque me iba a detener; de hecho, casi me hecho a reir pensando que si los árboles pudiesen sentir y percibir, deberían estar burlándose de mi, o quizás preocupados por mi congoja e ira; de una u otra forma sentía que absorbían mis penas con cada pisada, así que al ser consciente de eso, con todo el respeto que pude, perdí lo último de pudor que me quedaba y me quité los zapatos para continuar mi trayecto, sin importarme lo que otros usuarios del parque pudiesen decir.
En esa intimidad provista por una cúpula de vida vegetal, continué mi soliloquio interno, pensando en cosas tristes, felices, preocupantes y ensoñaciones de la vigilia; me di cuenta de que en ese sendero había dejado atrás mi dolor y mis lágrimas, incluso si retornaba sobre mis pasos, todo eso había quedado atrás, como si por justicia poética se lo hubiese tragado la tierra.
Entonces fue cuando empecé a fijarme en los detalles de mi entorno, las aves entre las ramas, los insectos sobre la corteza, incluso una que otra rana atraída por la humedad (las cuales me atemorizan sobremanera por lo que volví a calzarme los zapatos con los pies enlodados por mera repulsión). Todas esas criaturas hacían menos inerte aquel bosque, su movimiento entre lo estático era la dualidad misma de la naturaleza. En ese momento me golpeó como si uno de esos árboles me hubiesen caído sobre la cabeza: los árboles no se mueven porque no tienen problemas, nosotros sí.
Es así, la misma palabra “emoción” implica un movimiento de dichas emociones, por más aferradas a las que estemos o por mucho que parezca que nos consuman, podemos salir al movernos, no estamos estáticos como las flores y los arbustos, que no necesitan correr ni liberarse de sentimientos. Expresamos nuestra dicha con risas, aplausos y saltos, nuestras miserias pueden ser dejadas atrás si nos movemos lo suficiente, sólo se necesita la voluntad de hacerlo.
Está casi de más decir que salí de ese parque dejando atrás un montón de cosas, había hecho un intercambio con el bosque; mis pesares a cambio su tranquilidad, pues un ser vivo que no se mueve solo respira paz, el único problema de los árboles somos las personas, ellos no necesitan escapar de algo que no tienen, su oxígeno nos regala una tranquilidad casi tangible, su compañía es nuestra soledad; silenciosos confidentes de quién sabe cuántas personas que necesitaban escapar del bullicio de sus vidas cotidianas hacia algo estático, pero vivo.
Querido lector, esta es una historia real; por favor no olvides cuidar los parques de tu localidad, quizás algún día el cuerpo te pida la soledad encontrada en la naturaleza, mi consejo para ti es: no eres un árbol, si algo no te gusta, muévete.