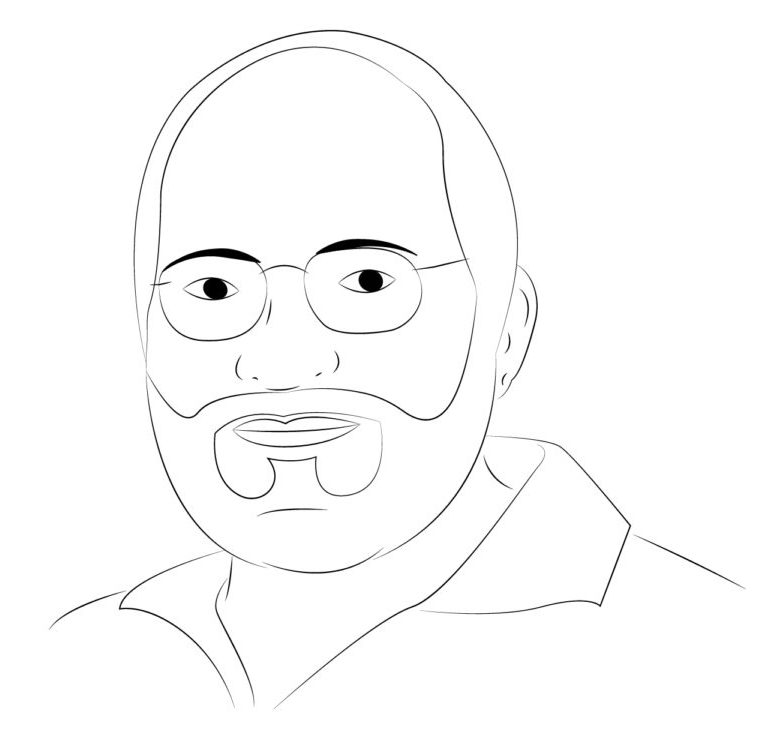Había allí una lámpara… luz… y afuera una oscuridad bestial.
Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas.
Por cotidiano, parece intrascendente. Me refiero al hecho de girar la llave dentro de la cerradura para asegurar una puerta. Casi siempre damos a la derecha para abrir y a la izquierda para cerrar, y al hacerlo ni reparamos en ello. A duras penas, quizás, en que debamos dar dos vueltas cuando una ha sido insuficiente para destrabar el mecanismo. Desde hace tiempo me ha parecido encontrar cierta similitud entre la llave y la palabra, entre la cerradura y el discurso, y aquella semejanza, tal vez también por cotidiana, suele pasar desapercibida.
Ambos, la cerradura y el discurso, son mecanismos artificiosos que, sin embargo, aseguran cierta realidad y la ponen a salvo, digamos, de indeseables o, por el contrario, la liberan y dejan a merced de forasteros innumerables. En todo caso, según como se la gire, la palabra tiene la mítica potestad de condicionar la libertad del sentido.
Uno de los textos más enigmáticos de la literatura es el grito final de Kurtz antes de morir en El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad: «¡Ah, el horror! ¡El horror!». Su autor giró el discurso dos veces a la izquierda para enclaustrar sempiternamente su sentido en algún cofre inaccesible de su fuero interno. Mucho se ha escrito al respecto y seguimos sin entender qué quiso decir, o tal vez podemos suponer tantos sentidos que ninguno califica de definitivo.
En el misterio del grito final de Kurtz estamos contenidos todos —los que somos, fuimos y seremos— cada vez que la barbarie nos circunde. La pregunta es ¿cuánto puede salvarnos la palabra del propio horror que ella desnuda? Recordando la escena que sigue a la muerte de Kurtz, Marlow, que se ha quedado solo cuando se sabe que aquel ya ha muerto y sus compañeros van a verlo en su lecho, dice lo que hemos recogido como epígrafe de este breve ensayo: «Había allí una lámpara… luz… y afuera una oscuridad bestial». ¡Otra vez Novalis! ¡De nuevo las tinieblas del enigma ciñendo la claridad del amor!
¿Cuánto debemos girar la palabra para dejar ese mínimo haz de fulgor? Aquellos de Marlow y Kurtz eran textos de la frontera, ¿o acaso la muerte no es el límite más expectante? Cuando se escribe desde el lindero del propio ser no hay alternativas: se debe insubordinar el lenguaje hasta provocar nuevas posibilidades del mismo, es preciso, por tanto, cerrarlo sobre sí para alzar de aquel su propia potencia simbólica, sin la cual no habrá el rayo que hienda la noche del misterio, metáfora de toda barbarie. Así pues, es posible la epifanía de ese minúsculo botón de luz que subvierte aquello que limita la libertad creadora.
Hay, sin embargo, en el tenebrismo existencial una equivocidad, pues la tiniebla es a un mismo tiempo símbolo de lo mítico y lo barbárico. También el escritor puede plantearse mutar esto en aquello y correr lanzas contra los salvajes: nada aturde más a un déspota que la posibilidad de ser derrotado por un mito. Enfrentar la noche oprobiosa desde el enigma mítico hasta vencerla es una tarea, valga decir, órfica… Trocar la oscuridad del Hades por la penumbra en la que Eros a menudo fecunda el mundo es, me parece, un modo estético de caducar con las palabras eso sobre lo que difícilmente triunfaríamos a la fuerza: el sinsentido de la brutalidad.
¿Y la luz? Es unívoca: el amor, Eros fertilizando la oscuridad hasta hacer germinar de ella la belleza, sea aquella, como hemos dicho, las tinieblas de la barbarie o el enigma del mito. A veces lo mítico deviene en místico y entonces el fulgor es la divinidad fecundando la penumbra del misterio para dar a luz alguna eternidad insospechada.
Escribir en este límite del propio ser es un modo de vivir existencialista e idealista al unísono. A eso temen los déspotas: a los mitos y dioses que salen de una pluma que escribe como si se tratase del último renglón de la vida antes de la muerte. Sobre todo, tienen un pánico desproporcionado a que el grito de Kurtz sea, en definitiva, viéndolos a ellos en su más penoso cadalso, esto es, el de una existencia vacía y desperdiciada en sentirse grandes a fuerza de humillar a los demás. ¡El horror! ¡El horror! Solo es grande quien engrandece a los otros.
Al cabo queda una verdad inconmovible: la historia también gira la llave y deja bajo silencio sepulcral lo que en su momento fue grotesca fanfarria verbal. Tras el claustral giro de las cerraduras, a menudo, sobreviene una sensación de que algo ha quedado separado del resto. Quizás un día las palabras sean, por fin, el cautiverio de los nefastos y quede la libertad para dar alas al sentido de aquellas. Entonces será posible la auténtica fraternidad de los espíritus, pues si el mundo es suma de hechos, la palabra noble es el hecho más prometedor porque entraña en sí la esperanza de un bien… la luz que triunfa sobre la oscuridad bestial.