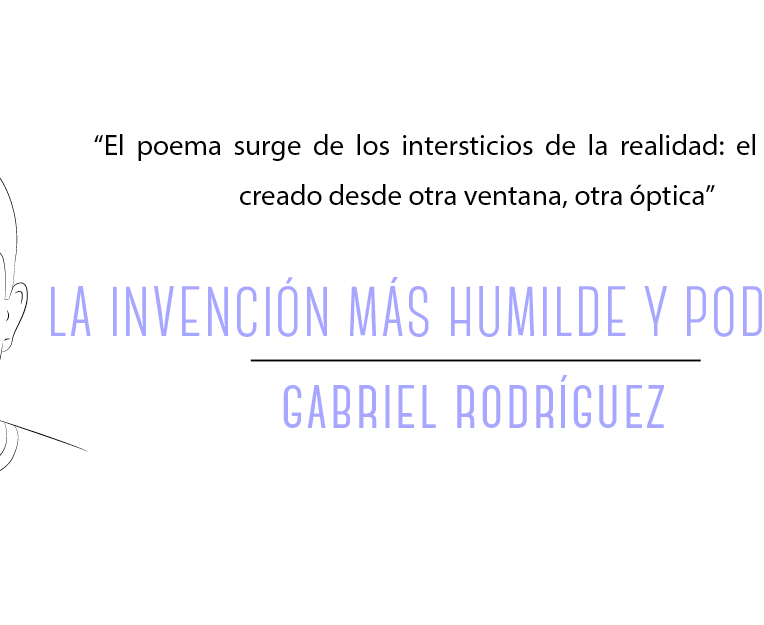“El poema es el que manda. La poesía es servidumbre”, dice Claudio Rodríguez y en esa declaración de principios nos es revelada la verdad del acto escritural: la constante búsqueda de la perfección; la dilatada lucha contra el misterio del lenguaje; la inquietante y dolorosa corrección perpetua. La poesía nos subyuga: es una enfermedad paradójica, una sublime contradicción de curar la angustia de escribir, de enfrentar la nada de la página en blanco, de vencer el pudor ante el silencio virgen, con la misma escritura.
El poema surge, entonces, de los intersticios de la realidad: el mundo creado desde otra ventana, otra óptica. Es la mirada opulenta, musical y profunda. Sueño vivido y acariciado. Es crear desde lo cotidiano: rescatar la realidad con palabras. Así, la gravidez poética, el acto creativo y de gestación, está emparentado con lo místico, con lo sublime. Es decir, que el estado de ánimo del poeta se eleva y se desprende del cuerpo. Nace el yo poético, aquello que llamamos alma. La carne sucumbe a las palabras y vence el tiempo y el espacio: el hombre, entonces, es un creador, un dios.
El arte, así, se erige como traducción de la realidad, como renovación, como orden. El bullicio que encuentra mejor vida y se convierte en melodía. Como Borges, el creador anhela la sencillez y la perfección de la palabra justa. Huye del barroquismo, de la parafernalia y el adorno innecesario. Su objetivo, entonces, es inaugurar una realidad nueva: el poema. Servirse con humildad de lo cotidiano, de lo banal y dotarlo de extrañamiento, de simbolismo. La imaginación, la ensoñación, la imagen, dan brillo así a la opaca realidad. El instrumento: la palabra. La invención humana más humilde y poderosa.