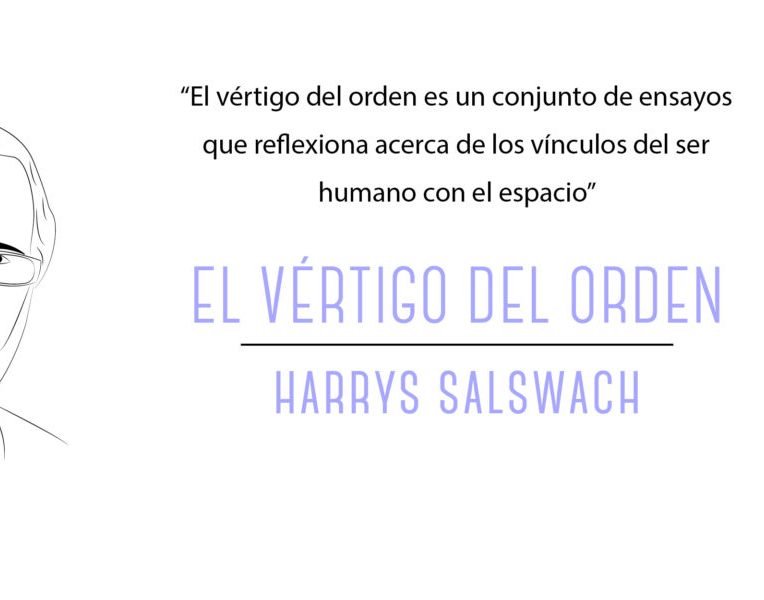1
Ordenar la casa es ordenar el mundo. La intimidad resguardada del afuera no está desvinculada al exterior; en todo caso, es su transposición. La casa se hace lugar porque se erige como espacio de permanencia, de memoria, y acoge una disposición de símbolos que constituye la manera del hombre de estar en el mundo. Esos símbolos se han desdibujado en el espacio exterior. Es entonces cuando la casa, en su ordenamiento, le da sentido a un mundo que se ha diluido en la multiplicidad de referentes, en la negación de centro.
La antropóloga italiana Carla Pasquinelli ha escrito un libro particular, de mirada acuciosa, inteligente, incisiva, en el que señala taxonomías, categorías, jerarquías en las maneras de ordenar la casa en distintas comunidades, creando y develando una red de vinculaciones y significados que se manifiesta tras pasar las puertas de los hogares, y da cuenta del microcosmos que hace posible el tejido social que se descubre como tráfico de relaciones. El vértigo del orden (Libros de la Araucaria, 2006) es un conjunto de ensayos que reflexionan acerca de los vínculos del ser humano con el espacio, los objetos y el balance o equilibrio entre éstos para hacerse de un lugar-sentido en el mundo. En última instancia, ordenar la casa es un asunto ontológico.
Una cama sin hacer puede responder a una ruptura en los horarios laborales, al retraso con respecto a los habituales quehaceres, a un desorden que responde a lo funcional, a un ordenamiento íntimo de cara a lo social. Las casas y sus tiempos (que parecieran no estar sujetos a cronogramas) están determinados por un flujo social que ocurre a las afueras, así que la intimidad doméstica participa de un ordenamiento social que la determina y le da ritmo. La casa se convierte en un microcosmos anclado en el macrocosmos. Cualquier trastrocamiento del orden externo, tendrá consecuencias en el orden puertas adentro del hogar, y cualquier mutación del orden interno, se manifestará puertas afuera.
Los lugares de la casa pueden sufrir distorsiones que apuntan a cambios más complejos que lo que pueda creerse a primera vista. Por dar un ejemplo, una sociedad que no experimenta los ciclos estacionales, tendrá una noción de despensa distinta a aquellas que sí lo padecen. La despensa es el lugar para resguardar insumos que no se producen en temporadas específicas, o para aquellos tiempos en que salir de casa puede ser un riesgo. El uso de la despensa —si es que la hay— en sitios sin más estaciones que sol y lluvia, responde a la comodidad, a una idea de confort que la industrialización, la tecnología, hicieron posible.
¿Pero qué sucede cuando esos insumos escasean? Pues el orden de la casa se trastoca, la despensa se satura por la acumulación debido a la incertidumbre, y las funciones asignadas a cada espacio sufren mutaciones. La peligrosidad amenazante del exterior obliga a que la casa se transforme en refugio y no en hogar; la hostilidad (en su tercera acepción del DRAE) llega al orden de la intimidad. Cuando no hay despensa, el clóset resguarda alimentos, papel toilette, productos de aseo personal, latas de imperecederos, y todo aquello que sirva para el futuro inmediato del desabastecimiento, para evitar poner la vida en riesgo al salir tras los muros. [La casa se transforma y se ordena como resistencia al exterior que amenaza, invade, aniquila. La delincuencia es poder omnímodo y exige el reordenamiento del interior como escondite y trinchera última].
Los ritmos —en alguna medida rituales— de limpieza, mantenimiento, y ordenamiento diario de la casa, sufren un rompimiento que desdibuja la experiencia de sentirse a resguardo, protegido, en un lugar, debido a los cambios sociales. Aquella cama distendida quizás responda al tiempo intruso de la economía controlada. Ordenar la casa puede ser también un acto político.
2
Puertas, ventanas, habitaciones —y sus respectivas funciones—, televisores, muebles, pasillos, lámparas, utensilios de cocina, computadores, pasillos, salas, balcones; todo dispone, contiene y representa una organización simbólica que delata —aun en el ocultamiento— el sentido de la existencia. Si el centro de las casas en otros tiempos fue la chimenea (llamada «hogar») y que da cuenta de una sociedad pre-eléctrica, jerárquica, sagrada; el televisor ha sido por mucho ese centro de reunión luego de un proceso de secularización, ahora en competencia con otros dispositivos que lo sustituyen y que dispersan a los habitantes de una casa en múltiples centros que terminan por diluirse.
Pero el continuo flujo entre la intimidad y la sociabilidad, exige un reacomodo al que el orden de la casa se resiste. Porque ese orden es estabilidad. El movimiento en el interior de las casas debe responder a la confianza y amoldamiento entre el cuerpo, el espacio y los objetos. No puede haber orden si no hay constancia. Sin embargo, Pasquinelli advierte que mantener el orden puede convertirse en una alteración psíquica que traiga como consecuencia una casa inhabitada, como esas que eran fotografiadas en las revistas de decoración de la década de los ochenta, en las que los interiores no mostraban signos de vida cotidiana.
O como las casas que pueden verse en algunos de los pocos documentales que se han realizado en esa extraña, patética y desalmada puesta en escena que es Corea del Norte. En la ciudad de Pyongyang, las casas en su interior no dan señales del diario quehacer de una familia, parecen los modelos de preventas de conjuntos residenciales. En estos casos, la noción de distancia de las sociedades modernas, fundadas como un mojón en la casa con respecto al espacio exterior, sufre una desnaturalización, porque la distancia tendrá como referente el centro de poder. No hay intimidad en los regímenes totalitarios. La casa es y debe ser el colectivo, o la abstracción mayor: la patria. Quizás por eso aquel llamado a vivir con las puertas abiertas. La intimidad es un atentado a la imposición colectivista. Ordenar el hogar puede ser un acto contrarrevolucionario.
Carla Pasquinelli le sigue los pasos al ordenamiento de la casa y da cuenta de relaciones entre lo sagrado y lo profano; pone en marcha dicotomías como orden-desorden, limpieza-suciedad, (o como en la India: pureza-impureza, que a su vez demarcan el sistemas de castas) que descubren al ser humano en su totalidad, en la conjunción de la materia y el espíritu, en su búsqueda de identidad (cada miembro de la casa exige hacerse con un espacio del que se apropia y que demarca una sensibilidad única), en el reconocimiento de la impudicia y el decoro (la casa es el lugar en el que se da una constante pugna entre las excrecencias del cuerpo y la vergüenza, incluso en soledad) y parcela —que no cercena— el espacio para el bien de una relación entre funcionalidad y trascendencia. La antropóloga italiana escribe un libro que tiene la calidez de quien describe y reflexiona, desde lo doméstico, el mundo.
Cuando la desorientación es la norma, la casa será el centro al que siempre se regresará. En una imagen que puede considerarse hermosa, Pasquinelli hace ver que ordenar la casa no solo es una forma de estar consigo mismo aislado del resto, sino su contrario; llama «tejido de Penélope» a una manera de poder ejercitar la virtud del orden, «un pretexto para reorganizar el espacio según criterios propios o siempre diversos, fundar o refundar un propio cosmos, a partir de sí mismos» y que necesita siempre de los pretendientes para poder realizarse, esos que llegan a implantar un desorden. Esos pretendientes siempre serán los otros. Ordenar la casa puede ser también un acto de fraternidad.