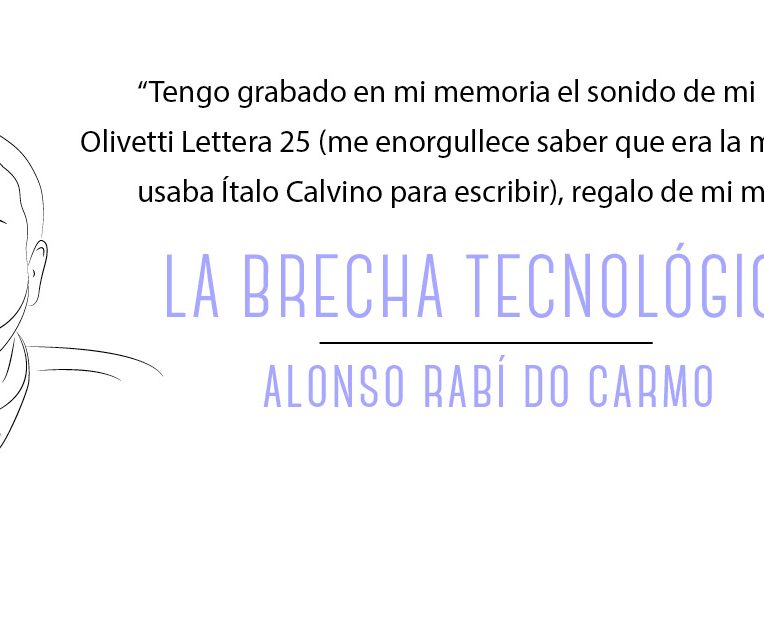He ejercido el periodismo en varias de sus formas durante poco más de dos décadas: free lance, reportero, editor e incluso desarrollador de productos informativos de casi toda índole. Creo que fueron años que cimentaron una experiencia valiosa, que definieron muchos de mis intereses y vocaciones actuales y que explican muchos aspectos de mí mismo que de otro modo quizá no sería tan fácil explicar. Pero lo importante no es eso. Para una aventura que comenzó a mediados de la década de los 80 del siglo pasado, la llegada de la tecnología no solo fue tardía sino también motivo de un asombro creciente y que hoy es, puedo decirlo, permanente.
Tengo grabado en mi memoria el sonido de mi ligera Olivetti Lettera 25 (me enorgullece saber que era la misma que usaba Ítalo Calvino para escribir), regalo de mi madre; impreso en el corazón el sutil campanazo con que el rodillo volvía al terminar una línea y ese ronquido breve y seco con que ganaba el doble espacio para continuar con la escritura.
Recuerdo también el parentesco sonoro con el celofán que tenía el papel carbón (el azul era mi favorito), un objeto que hizo posible conservar un archivo personal de muchas de las primeras notas que escribí; recuerdo las yemas de mis dedos hundiéndose en el limpiatipos y acomodándolo entre las teclas percutoras para extraer esas pelusas negras y rojas que oscurecían a veces el interior de algunas letras.
Inolvidable momento el del cambio de cinta, cuando todo volvía a tener brillo y nitidez sobre el papel periódico (papel que se autorrefiere no es cualquier papel); maravillosa la sensación de aceitar la máquina cada tres o cuatro meses para mantenerla suave y dócil, excitante el viaje al corazón del Barrio Chino para buscar un repuesto, un ritual íntimo humedecer un copo de algodón con alcohol o bencina para limpiar el teclado y el cuerpo de la máquina que a veces exhibía impunemente las huellas de la escritura, unos manchones que ya quisiera el Dr. Hermann Rorschah.
Pero en 1995 ocurrió un quiebre en mi existencia, algo que atenuó definitivamente el esfuerzo físico que implicaba sentarse a escribir. Ese año usé por primera vez una computadora en una sala de redacción, la del diario Expreso, para ser más exactos. Y más exactamente aún, la del suplemento dominical Día Siete. Un poco tarde, considerando que en otras redacciones se usaban ya desde hacía unos años. Fue entonces que me encontré frente a la inefabilidad del Word Perfect, frente al imperativo de codificar de un modo radicalmente distinto todo lo que escribiera: colocar una cursiva o una negrita eran operaciones complejas, distintas a la simpleza de subrayar partes del texto a máquina (una convención que creí inmortal, eterna).
Los primeros intentos fueron un cataclismo. Una cosa era rehacer una página a máquina o corregir usando liquid paper o el corrector de parches de papel o el de cinta y otra muy distinta era tener que reescribir, reinventar o reimaginar tu texto porque apretaste el comando equivocado sin darte cuenta. La cuestión ya no consistía solamente en escribir uno en su propia lengua, sino además en aprender a usar el lenguaje de la máquina para poder hacerlo con eficiencia.
Claro, un viejo poeta amigo mío me decía siempre que las computadoras permitían escribir en limpio, borraban con mayor facilidad, favorecían el orden en la escritura y un sinfín de ventajas frente a mi Olivetti, por más que fuera la misma con que sorprendí a Calvino en una hermosa foto de la revista Quimera.
En definitiva, lector, ya te habrás dado cuenta de que no soy un nativo digital como tú o tus hijos y que soy más bien un inmigrante digital. Pero soy un inmigrante desleal y a veces arcaico, porque a la pena de no conservar mi vieja Olivetti y a la necesidad de usar computadoras, opongo aún la monacal y casi extinta costumbre de escribir a mano. Es mi forma de resistir la brecha digital que se abre entre nosotros, los cincuentones, y los muchachos de colegio y todo aquel que frise hoy la veintena o algo más. Acepto que la escritura no sería la misma sin Office. Pero en mis manos siento un poder secreto: el poder de una antigua ceremonia.