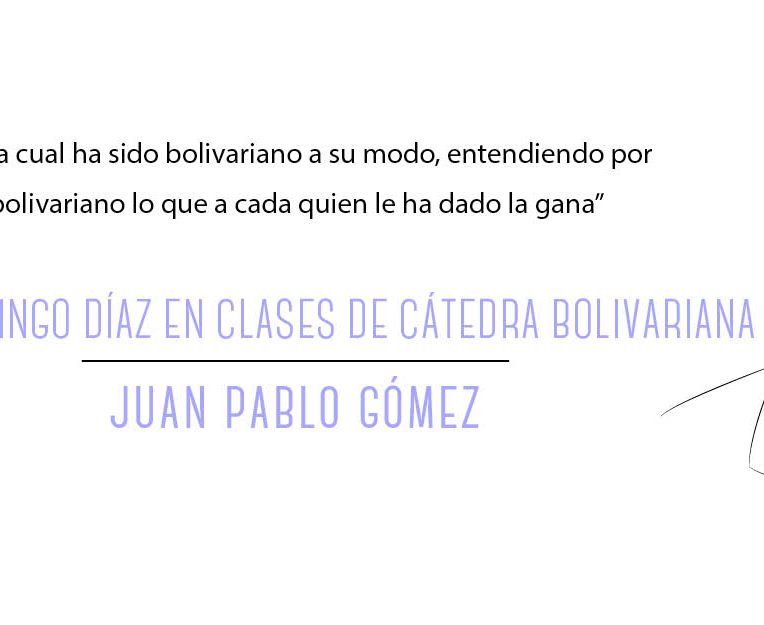Pocas clases lograban atraparme más durante la primaria y el bachillerato como Historia. Bajo los nombres de “Sociales”, “Historia de Venezuela” y “Cátedra bolivariana” se reunía un conglomerado de temas que intentaban siempre destacar las virtudes incomparables de la emancipación independentista americana, liderada por Venezuela y por ese ser magnánimo, absoluto, glorioso e incomprendido que fue el Libertador. Desde que vamos adquiriendo uso de razón y empezamos las primeras prácticas del criterio, ya Bolívar ha sido marcado con hierro ardiente en nuestra psique. Como la palabra oral y escrita no son suficientes para la incipiente capacidad cognitiva de un niño, se refuerza un poco el proceso de marcado con la brillante obligatoriedad de acompañar cada distracción infantil de la clase con una imagen certera de Simón Bolívar en traje de gala, pensativo y etéreo, como llevado en volandas por los dioses, siempre encerrado en un cuadro ubicado hábilmente en la parte de superior del aula, justo encima de la pizarra, como para que el niño emplee toda su imaginería de ansias, mientras se le incrusta esta figura en los rincones más recónditos del cerebro. Y, como en el mito de Sísifo, se repite la escena inmisericorde una y otra vez, en cada año, en cada curso, en cada generación.
No importa si Guzmán Blanco, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Medina Angarita, Pérez Jiménez, toda la cuarta o toda la quinta, el conjunto de gobernantes de casi toda nuestra historia republicana, así como sus respectivos consejeros, asesores y adalides morales se han apuntado a esa maniobra fácil de reforzar el mito, de cimentar y robustecer la figura totémica. Cada cual ha sido bolivariano a su modo, entendiendo por bolivariano lo que a cada quien le ha dado la gana, pero que tienen el común denominador de pretender ser más patriotas, más soberanos y más amantes de la libertad que nadie. El propio José Antonio Páez, a pesar de su conflicto y rivalidad personal con Bolívar, después hizo uso de su figura y su nombre para construir una cohesión en la población en torno a él. Bolívar ha sido siempre “utilizado” por intereses de los poderosos de turno. La versión de la historia, con los matices acomodaticios del momento, ha estado dominada por un culto desproporcionado y artificioso –como todos los cultos- que intensifica mucho una épica grandilocuente en la que se difuminan los matices, las precisiones y, directamente, se editan y borran los otros vértices y ángulos de la Historia. Muchos historiadores van cazando esas variaciones de la “versión oficial” y hasta denuncian los espasmos excesivos de un culto que, en más de un sentido, puede haber resultado perjudicial para los intereses de la república.
Carrera Damas, Castro Leiva, Cabrujas, Pino Iturrieta, Manuel Caballero, Diego Bautista Urbaneja, Ibsen Martínez, Inés Quintero, Tomás Straka, cada uno a su modo, han intentado mirar el asunto en perspectiva, destacando los excesos, desaciertos y errores del Libertador o reorientando la visión, como métodos para humanizar a un personaje que estaba obsesionado con la grandeza propia. Interesantísimos son los juicios de Marx o de Salvador de Madariaga, que pregonan su aversión abierta por el personaje. Unamuno, mucho más sutil y comedido esta vez, sugerirá el rasgo quijotesco (es decir, medio chalado) del vasco insigne utilizando el ejemplo de Bolívar. Así, no puede decirse que no haya testimonios o estudios serios más certeros, pero siguen estando lejos del pensum escolar, del ciudadano promedio y del discurso oficial del Estado. La primera traba general de la versión oficial es el maniqueísmo: todo lo que hicieron los patriotas fue bueno porque nos dio “libertad” e “independencia”; todo lo que hicieron los realistas fue malo, porque nos oprimió y subyugó. La figura oficial de Bolívar es inmaculada; y los próceres son los padres venerables que rompieron las cadenas opresoras del Imperio español. Pero se han obviado obscenamente las disputas de los próceres entre sí; así como la tortuosa complejidad de un proceso que fue tan difícil y con tantas etapas y altibajos que asirlo de forma general y simplista sólo ha alimentado la postura maniquea y ha atrofiado la capacidad de reflexión de la mayoría sobre el asunto. La cuestión ha sido debatida hasta el cansancio y no son pocas las obras que intentan iluminar las oscuridades de tan limitada forma de entender y asumir el pasado. Luego está el nominalismo saturado: plaza Bolívar, república bolivariana, estado Bolívar, ciudad Bolívar, bolívares, avenida Bolívar, Avenida Libertador, Pico Bolívar, Centro Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar, Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Municipio Libertador, y un sinfín de etcéteras que a los ojos de cualquier mortal foráneo no deja de ser inquietante. Por supuesto que toda nación moderna tiene sus padres fundadores, sus héroes, sus construcciones míticas e iconográficas, pero el bolivarianismo en Venezuela es tan excesivo que tiene un efecto casi adormecedor.
Una propuesta interesante y justa sería probar la inclusión de pasajes de Recuerdos de la rebelión en Caracas (1829) de José Domingo Díaz, editado valiosamente por Biblioteca Ayacucho, en el pensum escolar de bachillerato. Así, frente a la grandeza inconmensurable de la gesta emancipadora, algunos niños más perspicaces podrían enterarse de que hubo venezolanos realistas (muchos de ellos pardos y esclavos) que fueron tan venezolanos o más que los llamados “patriotas”; podrían también descubrir que el proceso de independencia fue demasiado brusco, violento y apresurado (tal vez empujado por el afán romántico de la gloria eterna que tanto buscó Bolívar en vida); y podrían incluso enterarse de que la rebelión patriótica tuvo incuantificables víctimas y fue mucho más dolorosa y catastrófica de lo que la edulcoración sumaria de la “versión oficial” quiso mostrar.