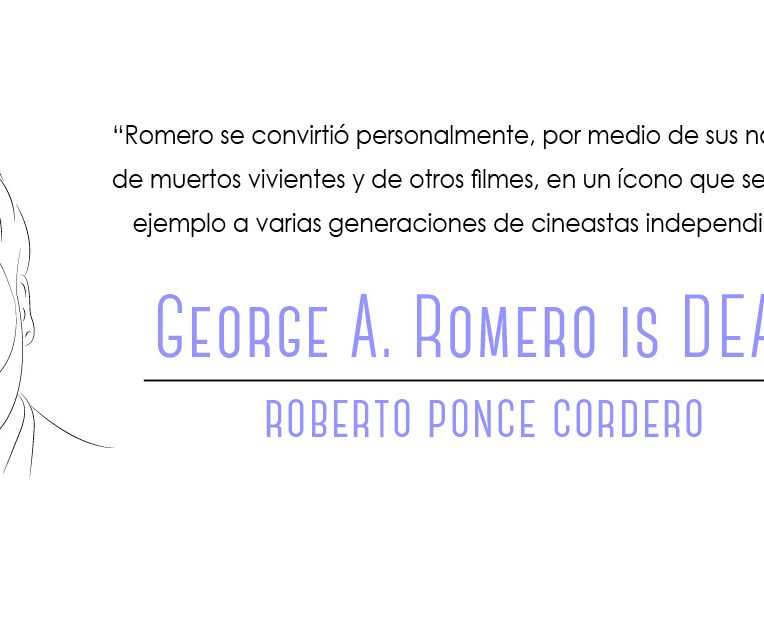En un momento de la fascinante película The Dreamers de Bernardo Bertolucci (2003), ambientada en el mítico París del 68, la protagonista adolescente-adulta (Eva Green) le dice a su pretendiente norteamericano (Michael Pitt) que ella nació en 1959 y en plenos Campos Elíseos. Ante la sorpresa del pobre hombre, al que no le cuadran las cuentas, ella le aclara que se refiere a que fue en ese año, y en ese lugar, en el que Jean Seberg estaba voceando “New York Herald Tribune! New York Herald Tribune!” cuando la encontró Jean-Paul Belmondo en el que acaso es el mejor filme de la historia, À bout de souffle de Jean-Luc Godard (1960), y que para una cinéfila como ella ese es un momento tan fundacional que equivale, incluso, a un nacimiento.
Si yo fuera igual de pretencioso que los protagonistas de The Dreamers y tuviera que decidir mi nacimiento en el mundo del cine, candidatos no me faltarían. Creo que nací en algún momento de los años cincuenta del siglo XX en Giancaldo, cuando Salvatore filmaba subrepticiamente a Elena en Cinema Paradiso (1988); o en el Manhattan ochentero, cuando Sally logró hacer sonrojar a Harry con su pantomima de orgasmo público en When Harry Met Sally… (1989); o acaso en el Baltimore sucio y legendario de la era de Nixon, cuando Divine comió caca de perro como para anunciar la era de Trump en Pink Flamingos (1972)… Y se quedan en el tintero, como acompañantes de otros nacimientos, Scarlett O’Hara, Michael Myers, Sarah Connor, Ferris Bueller, Rosemary, The Little Tramp, Amélie, Maverick, Benjamin Braddock, Sidney Prescott, John McClane, HAL 9000, Juno y Mallory Knox…
Un momento en el que nací, también, fue la noche aciaga de 1968 en la que los muertos de las afueras de Pittsburgh, Pennsylvania, sin razón aparente, resucitaron y empezaron a comerse a los vivos en una de las películas más indudablemente aterradoras, y más indudablemente importantes, de la historia: Night of the Living Dead, dirigida por el recientemente fallecido George A. Romero (1968). En efecto, pocas películas me han impresionado tanto, y tanto a nivel intelectual como a nivel visceral (pun intended), como esta pieza inaugural de la saga de los muertos vivientes, en particular, y del subgénero de los filmes de zombis, en general.
Más allá de mis sensibilidades y de mi experiencia personal al descubrir esta obra maestra al final de mi adolescencia y al caer en cuenta de que, pese a lo estrambótico de su argumento y a lo visiblemente irrisorio de su presupuesto, nunca había visto nada tan real, creo que se puede decir, sin temor a exagerar y sin que solamente esté hablando con la nostalgia propia de los obituarios, que Night of the Living Dead cambió el cine para siempre. Más aún, lo cambió para bien, al abrir puertas a voces regionales y minoritarias ajenas a, e independientes de, los circuitos comerciales de Hollywood, desembocando así, aunque sea de rebote, y conjuntamente con otras muchas influencias surgidas de la plétora de tendencias y manifestaciones artísticas radicales de los sesenta y setenta del siglo XX, en el New Hollywood setentero y en el boom noventero de Sundance y compañía (por no mencionar el resurgimiento del género del terror en la Europa de los años cero del siglo XXI, claramente heredero también de la oeuvre romeriana). Asimismo, Romero se convirtió personalmente, por medio de sus narrativas de muertos vivientes y de otros filmes, en un ícono que serviría de ejemplo a varias generaciones de cineastas independientes que, por su parte, intentarían revolucionar también, constantemente, el séptimo arte, aunque por supuesto casi nunca con los resultados telúricos de un monstruo como Romero.
La importancia de George A. Romero, entonces, así como la de Night of the Living Dead y de sus otras películas, trasciende el subgénero de zombis e incluso el género del terror: sin Romero, no sólo el cine de horror, sino incluso el cine a secas, no sería hoy como es. Y este es un punto que, después de su muerte, acontecida el 16 de julio de este año, muchas notas luctuosas y muchos homenajes se apresuraron a enfatizar, un poco como si, así fuera de manera inconsciente, tocara encontrar aspectos históricos y estéticos que rediman la obra de este autor cinematográfico más allá de los meros zombis en busca de “braaaaaaiiiiiiins”. Yo mantengo, sin embargo, que no hay necesidad de ello: sí, Romero cofundó el cine independiente y debe constar como un personaje clave en la historia de este. Pero lo hizo específicamente con los zombis y eso, lejos de ser digno de oprobio o de admiración oblicua, es una contribución gigantesca al mundo del cine, de la televisión, del cómic y del videojuego… además de un aporte inconmensurable al mundo del análisis político, de la filosofía y del mito, o al cómo y por medio de qué figuras e imágenes leemos y entendemos la realidad circundante con el objetivo de soportarla, de sobrevivirla o, idealmente, de cambiarla.
Es sabido que, en una lectura canónica, la trama de Night of the Living Dead constituye un alegato contra las armas nucleares (una de las hipótesis que se maneja, en la diégesis, para explicar la aparición de los zombis está relacionada a la radiación) y/o una denuncia expresionista de la violencia de la sociedad estadounidense de los sesenta, de la horrenda discriminación aún entonces –y, alas, hoy– imperante, de la aventura imperialista de la guerra de Vietnam. De igual manera, la interpretación estándar de Dawn of the Dead (1978), el segundo episodio de la saga de los muertos vivientes y, según el consenso crítico, la obra cúspide de Romero, es que los zombis que atacan el centro comercial de Monroeville (aún en pie a las afueras de Pittsburgh) en el que están refugiados unos pocos sobrevivientes todavía humanos representan las masas consumistas y teledirigidas por la propaganda política y por la publicidad comercial, en una visión cínica muy a tono con la desilusión post-Watergate de finales de los setenta.
https://www.youtube.com/watch?v=C-y3tbiqkBs
Finalmente, en la grandiosa pero comúnmente menospreciada Day of the Dead (1985), los zombis dominan ya el mundo pero, en los reductos en los que el ejército de Estados Unidos sigue manteniendo el control, los científicos buscan desesperadamente la cura contra el todavía inexplicable mal que convierte en zombis a las personas… y, para cumplir con su objetivo, no dudan en violar todos los derechos de los humanos, y de los zombis, que usan en experimentos de una crueldad asombrosa, en lo que puede ser leído como una crítica ácida al militarismo norteamericano o, en palabras de Robin Wood en su ensayo “What Lies Beneath?” de 2001, como “a world of masculinity gone mad”. Los ochenta del siglo XX, más claro.
Pero, para mí, el horror de los zombis de Romero es más abstracto aun, más arquetípico y, por eso mismo, infinitamente más atroz, así como, acaso paradójicamente, más real. Si bien es cierto que fue Alfred Hitchcock quien, con Psycho (1960), sacó el horror de sus acostumbrados escenarios exóticos (Transilvania, la Europa de la Edad Oscura, el Caribe o la Polinesia “salvaje”, etc.) y lo trajo de golpe a Main Street U.S.A., democratizándolo y acercándolo incómodamente a las aterrorizadas audiencias, nadie había sido tan consecuente con ese concepto, ni lo había puesto en escena de manera tan brutal e inmediata, como Romero en 1968 y en años posteriores (la saga de los muertos vivientes, por cierto, siguió después de Day of the Dead… pero es la trilogía inicial la que se considera clásica, además de que mencionar todas sus instancias excedería el formato de este artículo). En efecto, los muertos vivientes de Romero no son zombis convertidos en bestias por algún hechizo ancestral de vudú ni tampoco seres inmorales o bárbaros contra los que oponer los valores de la sociedad occidental y cristiana. Los zombis de Romero son, simplemente, una fuerza imparable que, una vez que aparece y que lo hace, crucialmente, sin explicación alguna, no necesita justificación ni programa ni fines perversos pero de altura, amén de que no es susceptible a razonamientos ni a conversiones ni a negociaciones de ningún tipo. Los zombis de Romero son la violencia inmanente: son porque son. Ni siquiera necesitan correr porque, una vez que ya están en la Tierra, es obvio que la van a subyugar, de modo que… ¿para qué apurarse?
¿Se trata entonces, con los zombis, de la violencia colonial y racista, del consumismo compulsivo, de la amoralidad del complejo militar-industrial, del neoliberalismo o de la hegemonía absoluta de Facebook y del capital? Se trata de todo eso y más, de todo lo que proyectemos en ellos: los zombis somos nosotros y son para lo que los queramos, o para lo que los podamos, usar, como un otro interior y abyecto que revela cosas turbias y latentes en las más oscuras profundidades de nosotros mismos. This is the way we live now.