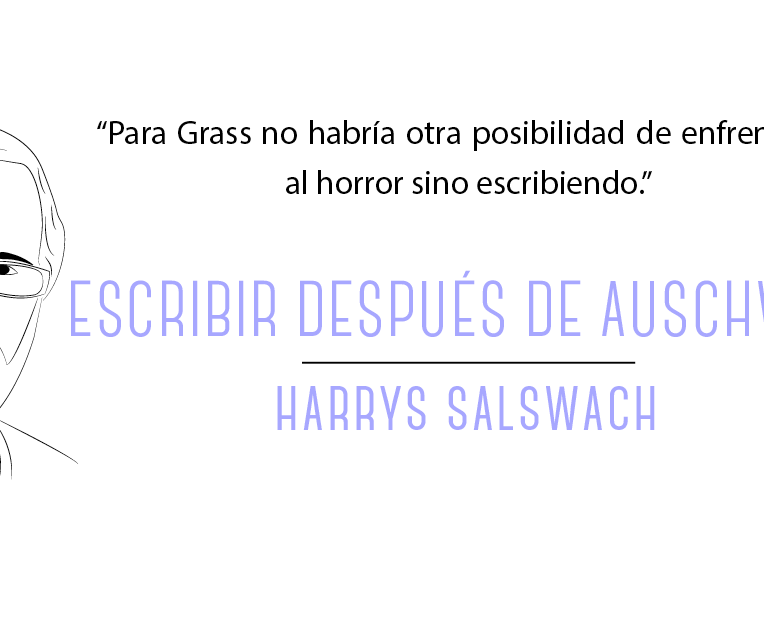El escritor se sienta ante un auditorio lleno de estudiantes para leer una conferencia cuyo título desborda toda capacidad de entendimiento. En Francfort del Meno, en 1990, quien llegaría a ser uno de los Premios Nobel más rotundos en la historia reciente de la literatura, ensayaba una respuesta —a todas luces insuficiente— sobre la sentencia que hiciera Teodoro Adorno a principios de la década del cincuenta: «…escribir un poema después de Auschwitz es una barbaridad, y eso afecta también la conciencia de por qué se ha hecho imposible hoy escribir poemas».
Escribir después de Auschwitz (Paidós, 1999) es el título de la conferencia leída por Günter Grass hace veinticuatro años en la que intentaba —porque siempre será un intento— explicarse y explicar la monstruosidad de los campos de concentración nazi. Contextualiza su situación en la Alemania de 1945 y los próximos decenios de cara a la posibilidad del arte luego de la aniquilación sistemática de seres humanos en nombre de la nación alemana. De cómo siendo un joven prisionero de los aliados que solo pensaba en su supervivencia, un entusiasta de las juventudes hitlerianas cuando apenas era un niño, fue inoculado en su imperturbabilidad por la sensibilidad artística.
La tensión que surge entre la más atroz voluntad del hombre por la destrucción y la más creadora de las voluntades es insalvable. Recordar constantemente lo que fue capaz de hacer una nación es la condena y el tributo que tiene que ejercer sobre sí misma, no para paliar la vergüenza, sino para sentirla, sufrirla, como dice Grass al final de la conferencia: «porque Auschwitz forma parte de nosotros, es una marca a fuego permanente de nuestra historia y —¡como ganancia!— ha hecho posible un entendimiento que podría expresarse así: por fin nos conocemos». Habría que prestar mucha atención a esta última línea.
Para Grass no habría otra posibilidad de enfrentarse al horror sino escribiendo. Los tempranos poemas que lee en la conferencia dan cuenta de un quiebre, de un rompimiento, que aunque no se acerque en complejidad ni en hondura al que acaba de acontecer en la Historia, sí que señala un giro radical en cómo el lenguaje abordará al hombre y a la realidad porque «la imperiosa concreción de esas fotos —los zapatos, las gafas, los cabellos, los cadáveres— se resiste a la abstracción; Auschwitz, aunque se rodee de explicaciones, nunca se podrá entender». Y quizá por eso su manera de responderle a Adorno sea la prosa. Más humana. Porque el ascetismo del que echó mano para escribir poesía solo le serviría para caer en cuenta de que la materia con la que escribía estaba deteriorada: el lenguaje estaba dañado.
Cuenta Grass que solo cuando estuvo lejos de Alemania, tuvo «lenguaje y aliento para poder escribir en mil quinientas páginas de prosa lo que tenía que escribir a pesar y después de Auschwitz». De aquel febril impulso nacieron El tambor de hojalata, El gato y el ratón y Años de perro. Novelas que irrumpen en un contexto asfixiado lingüística y espiritualmente que exigía —y seguirá exigiendo porque Auschwitz no tiene fin— un lenguaje que abordara el horror de la megalomanía totalitaria.
Más allá de lo controversial que llegó a ser Günter Grass, habrá que reconocer el coraje para verse a sí mismo y desde la literatura hacer ver a una nación el horror perpetrado y la vergüenza que tendrá que llevar como un fardo. «Tenemos todas las razones para tener miedo de nosotros mismos como unidad capaz de actuar. Nada, ningún sentimiento nacional por muy idílicamente que se coloree, ninguna afirmación de buena voluntad de los que han nacido después puede relativizar ni eliminar a la ligera esa experiencia, que, nosotros como autores y las víctimas con nosotros, tuvimos como alemanes unificados. No podemos pasar por alto Auschwitz.» Saber de lo que se es capaz en nombre de un proyecto político que entraña destrucción es una «ganancia» de la que habrá que avergonzarse para evitar su repetición. Por fin nos conocemos.