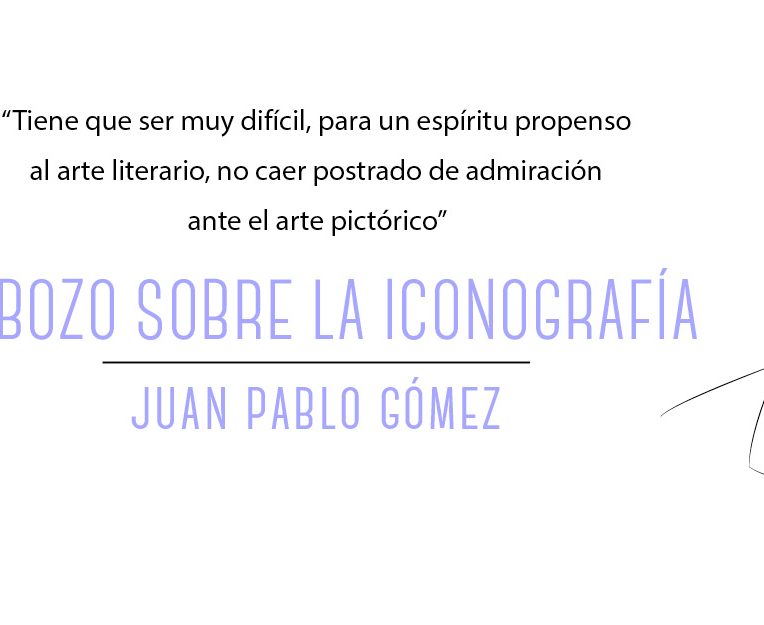“Me gustaría ayudar a abrir los ojos, no a desatar las lenguas”
E. Gombrich
En una cultura que ha hecho de la imagen plástica o visual el medio más abrumadoramente eficaz para transmitir información o intentar persuadir a las grandes masas, volver a contemplar obras de la tradición pictórica en Occidente supone una extrañada e intrincada curiosidad. Muchas grandes obras de las artes visuales han sido convertidas también en material de consumo masivo, y de las grandes obras maestras de la pintura se han hecho íconos representativos que, en ocasiones, son sacados de contexto y utilizados como exponentes publicitarios o elementos de la mercadotecnia contemporánea. Pero eso no aminora el poder del arte; incluso, podría pensarse que la resistencia exhibida por el hecho estético y la experimentación de la sensibilidad artística acentúan y otorgan vigor a la contemplación de la obra pictórica. Ortega y Gasset solía decir: “ver no es algo que nosotros hacemos, sino algo que nos pasa”. Es decir, contemplar es casi un verbo intransitivo (como decía Rilke de “amar”), pues la acción recae sobre el sujeto. El espectador no es quien hace, sino es quien deja hacer en sí; se hace permeable a la imagen.
Gombrich señalaba reiteradamente la separación que Platón hacía entre arte y belleza. No es común, en la obra del filósofo ateniense, encontrar ambos términos juntos. Sobre todo porque el concepto de belleza tenía una connotación moral y estaba ligado a la esencia, al bien y a la verdad (en el sentido platónico). Mientras que el arte no tenía relación alguna con la idea trascendente; al contrario, ofrece halagar y engañar a los sentidos. Su percepción del hecho artístico era certera. Comprendía bien el oficio del artista, del poeta. Y comprendía aun mejor el efectismo que logra la obra artística en el espectador. Suscitar emociones y hacer que la separación entre el sujeto y la realidad sea mayor. Pero siempre quedará la sospecha de si esa separación es tan conveniente al individuo como al colectivo. Platón parecía especialmente interesado en evitar la corrupción moral de la que el arte puede ser propagador.
Por su parte, Aristóteles encontró en el arte un fin social determinante. Su enigmática catarsis ofrece una posibilidad de reacción orgánica en el individuo que le permite, después de presenciar arte[1], volver a la cotidianidad social más liberado de emociones que pueden terminar subyugándolo si no se les ofrece salida. El arte posibilita esa salida: funge como medio catalizador, que purifica al sujeto del peligro de elementos sombríos que cohabitan en él. Ambas posturas reconocen decididamente el poder del arte para seducir y conmover, no sólo porque suscitan emociones fuertes y engañan los sentidos, sino porque dejan una huella profunda en el mundo interior del individuo y esto altera, para bien o para mal, su percepción del mundo y su forma de participar en él. Todos los efectos y repercusiones pertenecen a un ámbito difuso y en cada sujeto sucederá de un modo distinto. Valorar los dominios de la poesía y determinar sus alcances en el individuo o en una sociedad específica es una tarea en balde. Vislumbrar diferencias de estos efectos entre el arte de la poesía y el arte de la pintura es también una tarea ardua, pero permite una honda reflexión sobre los métodos para lograr el hecho estético.
Lessing en su Laocoonte medita sobre los límites entre pintura y poesía: “Cuando el Laocoonte de Virgilio grita, ¿a quién se le ocurriría pensar, leyendo este pasaje, que para gritar es necesario abrir desmesuradamente la boca, y que ese gesto afea el rostro? Basta que el clamores horrendos ad sidera tollit (eleva hasta el cielo sus gritos horribles) sea una frase magnífica al oído, aun cuando sea lo que quiera respecto del rostro. En cuanto al que desee una bella imagen, no es el poeta quien ha de poder ofrecérsela” (2002: 63). Aunque habrá quien objete que Lessing pudo matizar un poco estas palabras y ponderar mejor el alcance de la imagen poética, es innegable que el pintor debe fijar un gesto, un momento, una acción en un solo cuadro con una plasticidad que al poeta el mismo lenguaje le veta.
El pintor enmarca el momento en lo estático. Ese estatismo puede ofrecer, paradójicamente, una sensación de movimiento y dramatismo. Pero está obligado a la fijeza y se prepara para ella. Esa fijeza tiene su relato. Del mismo modo que el relato tiene su fijeza. En ese ir y venir entre poesía y pintura la imagen configura sus ángulos: el hecho estético recae sobre los ojos que, a su vez, imaginan. Así como la imaginación acaba por ser mirada con los ojos, valga el pleonasmo. Las relaciones entre pintura y poesía son difíciles por irreductibles, pero fecundas por su diferencia. Y decimos diferencia con toda la intención para no referirnos a la complementariedad, que sería falaz. Foucault lo describe de forma elocuente:
“La relación del lenguaje con la pintura es una relación infinita. No porque la palabra sea imperfecta y, frente a lo visible, tenga un déficit que se empeñe en vano por recuperar. Son irreductibles uno a otra: por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice, y por bien que se quiera hacer ver, por medio de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que definen las sucesiones de la sintaxis. Ahora bien, en este juego, el nombre propio no es más que un artificio: permite señalar con el dedo, es decir, pasar subrepticiamente del espacio del que se habla al espacio que se contempla, es decir, encerrados uno en otro con toda comodidad, como si fueran mutuamente adecuados” (2008: 19).
Esta noción de espacios (el espacio del que se habla y el espacio que se contempla) no parece equiparable. El espacio del que se habla debe ser imaginado y el espacio de lo contemplado está delante de nuestros ojos y tiene unas dimensiones determinadas. El cuadro existe como objeto tangible. Puede ser presenciado, tocado, medido, alterado, incluso puede ser destruido. El espacio aludido por el lenguaje está ausente, no puede presenciarse. Se habla de una carencia, de lo que no está, de algo que es necesario imaginar para que exista en nosotros. Imaginar consiste en hacer una imagen interior que nos ilustra también a nosotros mismos. Hacemos nuestras las palabras del poeta para, a partir de ellas, imaginar. Este proceso no puede hacerse sin la plena libertad que implica cada forma individual de imaginación. En términos de imaginación, el poeta presenta un origen; le pintor presenta un fin. El primero invita a imaginar; el segundo invita a presenciar lo que él ya ha imaginado.
Alberto Manguel en su brillante colección de citas comentadas llamado Leyendo imágenes. Una historia privada del arte, cita un elocuente comentario de Gustave Flaubert de su Correspondance, en cuyo pasaje ya desdeñaba el paralelismo entre el arte visual y la literatura: “Nadie me ilustrará mientras yo viva, como quiera que el más ínfimo dibujo se devora la más hermosa descripción literaria. En cuanto el lápiz fija a un personaje, éste pierde su carácter general, esa concordancia con millares de otros objetos conocidos que hace que el lector diga: Ajá, yo he visto eso o Este tiene que ser fulano. Una mujer dibujada a lápiz se parece a una mujer y nada más. En adelante la idea se cierra, se completa, y todas las palabras se vuelven inútiles, mientras que una mujer escrita evoca mil mujeres diferentes. Por consiguiente, siendo ésta una cuestión de estética, rechazo expresamente todo tipo de ilustración”. (Manguel, 2002: 17-18). Esta postura de Flaubert, no exenta de visceralidad, refleja de todos modos otro lado de la cuestión: ¿la imagen visual minimiza o reduce a la imagen poética? ¿la ilustración de obras literarias supone una pérdida para la imagen que evoca la palabra? En lo que Flaubert decididamente tiene razón es que se trata de un asunto estético, es decir, un asunto de apreciación de la belleza y, también, de los límites a los que está sujeta esa apreciación.
¿La imagen gana o pierde? ¿con o sin palabras? Precisamente, ese trayecto es insalvable: palabra evoca; imagen dada es. Tiene que ser muy difícil, para un espíritu propenso al arte literario, por así llamarlo, no caer postrado de admiración ante el arte plástico y en particular, el arte pictórico. No puedo no mirar un cuadro de Rotkho sin estremecerme por el brutal acierto inefable sobre la expresión desgarrada de nuestro tiempo, confundiendo color y forma con fosa común.
[1] Naturalmente, Aristóteles se refería al arte dramático de la tragedia ática, pero en el plano filosófico el concepto de catarsis podría extenderse a otras formas y géneros artísticos.