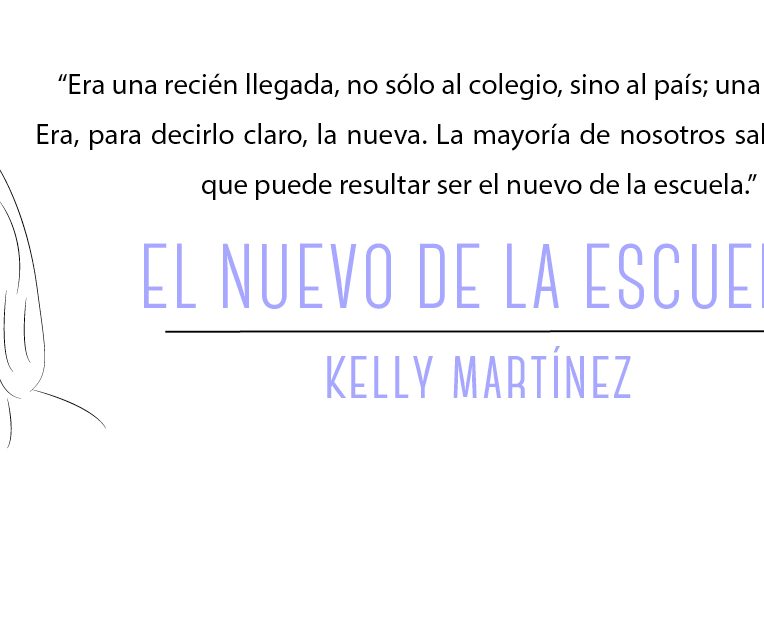The party’s over
but I’ve landed on my feet.
I´ll be standing on this corner
where there used to be a street.
Leonard Cohen. A street.
El Bachillerato fue, para mi -y como para tantos otros- una etapa oscura. No porque me hicieran bullying o porque dejara, en la adulta que soy, algún tipo de fisura emocional (tal vez un pequeñísimo rasguño) sino -y sobre todo- porque yo era una recién llegada, no sólo al colegio, sino al país; una emigrante. Era, para decirlo claro, la nueva. La mayoría de nosotros sabe lo terrible que puede resultar ser el nuevo de la escuela.
Me gustó el colegio -uno de esos tantos bilingues que hay en Caracas- porque estaba lleno de lindos muchachos rubios, en ropa de andar. Antes de eso, quería entrar en un internado de monjas porque me pasé la pubertad leyendo Torres de Mallory, una pésima y divertida novelita juvenil de la inglesa Enyd Blyton y los internados tenían, para mí, un aura romántica y mística. Luego mi abuela -que había sufrido mucho en un internado de monjas durante su infancia- escribió diciendo que si me metían en esa escuela nos retiraría el habla así que yo, frívola como toda adolescente, me decanté por la escuela de los lindos muchachos rubios que vestían ropa de andar. Entrar fue descubrir que ellos pertenecían a la parte extranjera y cool y que nosotros, los venezolanos, teníamos que usar el triste uniformito de Bachillerato y no significábamos nada para las beldades doradas e indiferentes.
Llegué de Cuba a Venezuela en 1993, siendo parte de ese éxodo masivo de cubanos que quedó para la historia como “la diáspora de los noventa”. Llegué de un país comunista a un país capitalista y el choque cultural fue una colisión titánica. Los códigos a aprender eran infinitos e iban más allá de los que un emigrante debe aprender normalmente (decir, por ejemplo, auyama en lugar de calabaza u ocumo en lugar de malanga). Yo tenía que aprender, por ejemplo, que había distintas marcas y que usar una u otra no sólo era un asunto de identidad o preferencia, sino de estatus y poder. Tenía que aprender que, en las zonas privilegiadas de Caracas, existía gente que llamaba a sus muchachas de servicio con una campanita, una suerte de rezago colonial que me parecía (y me parece) totalmente absurdo. O que, en las zonas menos privilegiadas, las balas perdidas mataban a los niños. Tenía que aprender que, a las mujeres bellas, les “iba mejor” que a las feas, porque en una noche tan linda como ésta, alguna de nosotras podría triunfar.
No digo nada de esto con resentimiento. También aprendí que la presencia de una montaña, con sus constantes cambios de humor, puede ser la única tabla de salvación en una ciudad donde todo se transforma vertiginosamente o que la casa es también la esquina donde besamos a alguien; una conversación enloquecida sobre amor entre las luces de un boulevard. Aprendí que los amigos son familia. Pero, para una adolescente recién llegada, con los problemas económicos de todo recién llegado, el cambio fue brusco. Adaptarme fue difícil, sumándole a eso el duro proceso usual de transformación y adaptación al que se somete todo emigrante. Muchos tenían, además, una imagen totalmente mitificada, para bien o mal, de lo que era Cuba y me pasé largas horas explicando cosas sobre mi país que, al final y al parecer, no sirvieron para nada.
Lloré mucho en mi adolescencia y la adolescencia es, de por sí, una etapa llorosa. Tuve amigos en Bachillerato, grandes amigos, gente que me quiso sin importar que yo fuese diferente. Tuve un novio, guapo, chévere, linda gente, que aún conservo entre mis afectos. Pero, incluso así, siempre fui un poco rarita: una adolescente llorona y peleona y hormonal que, además, leía. Entrar a Artes, en la UCV, fue encontrar mi lugar en el mundo.
Un tiempo después llegó Chávez. Luego Chávez se murió y yo estaba en Miami de visita y la gente me felicitaba y yo movía la cabeza en silencio, porque sabía que lo que se avecinaba era peor. Luego llegó Maduro y fue peor y mataron a estudiantes y yo era profesora en esa misma universidad donde alguna vez encontré mi lugar en el mundo. Y entendí que no daba para más y agarré a toda mi familia y me vine a vivir a Miami. Y hasta me casé en el interín, con un muchacho guapo, chévere, linda gente, que espero conservar para siempre entre mis afectos. Y pensé, por un segundo pensé, que esta segunda migración sería más fácil porque ya tenía la experiencia de la anterior y estaba más preparada. Pero es mentira. De nuevo tengo que enfrentarme a nuevos códigos y de nuevo me mudé del comunismo (o un pseudo comunismo) al capitalismo. Y ahora digo toll y no peaje y ahora pago bills y no facturas. De nuevo la rareza, de nuevo el intento por adaptarse, el que nadie te conozca. No hablar el mismo idioma porque el idioma va más allá de la lengua y se construye también de coincidencias y recuerdos. Y esos amigos que comienzan a aparecer y a los que no les importa que yo sea un poco rarita. De nuevo aprender que la casa es una esquina donde besamos a alguien o que el mar -y sus constantes cambios de humor- pueden ser una tabla de salvación en una ciudad donde nada parece cambiar vertiginosamente. Y muchos tienen una imagen mitificada de lo que es Venezuela y me la paso explicando a Venezuela aunque tal vez no sirva para nada. La vida tiene su rara manera de girar en círculos. Estúpido Nietzsche y su eterno retorno. Y la gente linda y rubia sigue siendo extranjera y uno es un triste latinoamericano al que, a veces, no le hacen mucho caso las beldades doradas. O, peor aún, es ninguneado por esos mismos compañeros que usan el triste uniformito.
Emigrar nunca es sencillo. Emigrar es un largo traspaso donde soledad y desencuentro están a la orden del día. Y uno pone su mejor cara y va encontrando rincones que comienza a hacer suyos y hay gente amistosa y gente que te trata mal. Y a esos que te tratan mal les contestas porque la vida te enseñó que la cabeza no se agacha, a no ser que sea para asumir que en algo nos equivocamos. Emigrar es enfrentarse a todos los monstruos, inseguridades, dudas, que tejieron tu historia y fuiste barriendo debajo de la alfombra porque la vida era un show y el show debe siempre continuar. Y es, también, comenzar a tejer una nueva historia, ojos fijos en el horizonte, invocaciones súbitas por un presente y un futuro mejor.
Emigrar es ser, otra vez, el nuevo de la escuela.