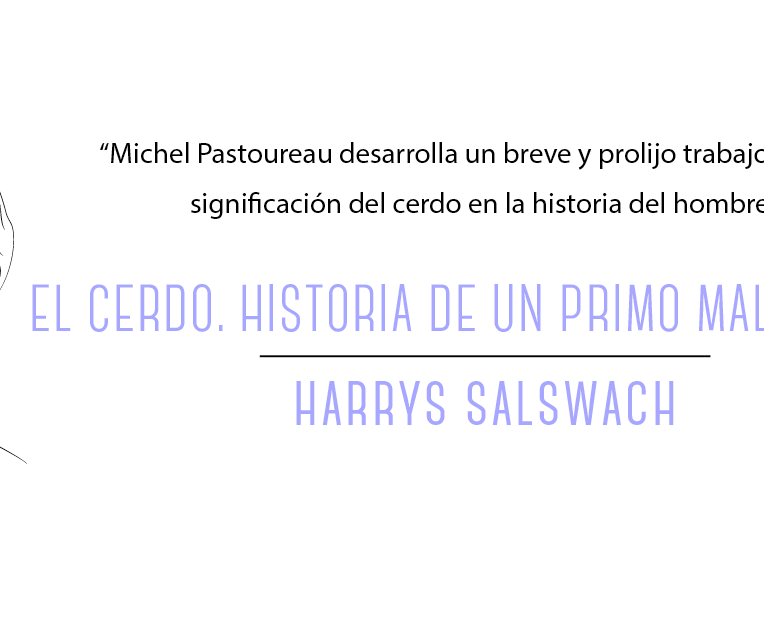Lo dicho: «Con jamón y buen vino se anda el camino». Este singular y ameno libro salda una deuda pendiente con un animal que tanto ha dado al hombre. Suciedad, glotonería, literatura y otras satisfacciones.
I
Cuenta el ensayista inglés Christopher Hitchens que George Orwell fue un granjero aficionado, y llegó a odiar a los cerdos. También llegó a detestar a los estalinistas, así, ambos odios se conjugarían con intención estética en Rebelión en la granja (DeBolsillo, 2013) fábula satírica de la Revolución rusa, escrita en plena Segunda Guerra Mundial y justo en el momento en que Inglaterra y Stalin pactan para poder enfrentar al nazismo. Como bien es sabido los animales que llevan a cabo la rebelión-revolución-marxista son los cerdos. Pero ¿por qué precisamente son estos deliciosos animales quienes convierten la Granja Solariega en el infierno soviético? ¿Por qué no los caballos, las ovejas, las gallinas?
En El cerdo. Historia de un primo malquerido (Confluencias, 2015), elegantemente editado, con una cubierta corrugada y en acabado mate, con un detalle de El jardín de las delicias de El Bosco, en unas dimensiones que procuran una lectura íntima, impreso en un bello papel acremado de alto gramaje, el historiador francés, especialista en colores, animales, imágenes y símbolos Michel Pastoureau, desarrolla un breve y prolijo trabajo sobre la significación de este animal en la historia del hombre. Combinando datos zoológicos, biológicos, antropológicos, históricos y literarios, confecciona un tratado sobre el cerdo que ningún amante del tocino puede pasar por alto. Cada bocado de un buen jamón curado contiene la historia del mundo, y Pastoureau ha sabido conjugarla de manera erudita y amena. El libro, dividido en cuatro partes: Del puerco salvaje al cerdo doméstico, Del bosque a la porqueriza, Tabúes religiosos y símbolos profanos, y por último El primo del hombre, da cuenta del desarrollo de una relación con el animal que es también el desarrollo del hombre en relación con sus apetitos, leyes, orden social, creencias, ritmos económicos, convulsiones políticas, artes. Es como si el cerdo realmente hubiese sido siempre ese primo malquerido cuyo rastro es un correlato de la historia, un testigo —víctima, y a veces victimario— de cómo ha llegado la humanidad hasta nuestros días.
II
La domesticación produce cambios óseos en el cerdo: «Su talla general disminuye, al igual que sus dientes, su cabeza y sus miembros se vuelven más cortos y sus pezuñas más macizas. De este modo el animal es menos feroz, más sencillo de vigilar». El cerdo comienza a hacerse del aspecto que ya hoy día reconocemos, desde la Alta Edad Media. Las diferencias con el jabalí son sustanciales, y no solamente en su osamenta, también el valor de la caza como signo de valentía. Ir a cazar a los bosques a estas bestias de colmillos pronunciados, feroces, ágiles y fuertes fue una tradición europea que, a poco se fueron domesticando los puercos perdió su valía como reto al arrojo del hombre. Entre distintas culturas el significado del cerdo ha mantenido su ambivalencia: desde el lejano Egipto, en donde los sacrificaban al dios demoníaco Seth, hasta los griegos y romanos que lo comían habitualmente, así permaneció por muchos años, como un animal alimenticio y a la vez sacrificial. El cerdo fue objeto de consumo y de rituales.
Y esta ambivalencia permea otras instancias con respecto al significado más que alimenticio del cerdo. Para Plinio el Viejo en Historia natural «el puerco es el más estúpido de los animales», pero para el autor del tratado de la agricultura De re rústica Varrón «los puercos son los animales domésticos más inteligentes», y con respecto a sus bondades recuerda a la marrana legendaria de Eneas, «que habría parido treinta gorrinos en Lavinio; su efigie fue conservada en bronce y su cuerpo… en salmuera». Y el propio Plinio tiene que rendirse ante él: «La carne de cerdo presenta cincuenta sabores diferentes, mientras que la de los demás animales solo tiene uno». De esta manera el cerdo se fue conformando como signo de las contradicciones. Y para Virgilio era señal de civilización: «Voy a revelarte signos. Consérvalos enterrados en tu memoria. Cuando ansioso, descubras bajo los robles de la ribera, a la orilla de un curso de agua escondido, una marrana enorme madre de treinta gorrinos, toda blanca, junto a sus pequeños, blancos también, colgados de sus mamas, ese será el lugar de la ciudad», escribió en la Eneida.
La domesticación tuvo consecuencias económicas. El tocino y las salazones permitieron a campesinos y villanos alimentarse de esta carne prácticamente todo el año. Y a diferencia de otros animales, como el buey y las ovejas, alimentar al cerdo exigía un costo muy bajo en comparación. Es voraz, omnívoro. El cerdo pasa a ser un animal de ciudad, de granja, una vez los bosques dejan de ser el lugar idóneo. Así que su alimentación es inescrupulosa y barata. Andarán por calles y espacios públicos a pesar de las múltiples prohibiciones y elevadas multas. Husmeando comerán basura, y muchas ciudades de Inglaterra, Francia y Alemania entre los siglos XIII, XIV y XV se verán en la necesidad de elevar muros alrededor de los cementerios para que los cerdos no puedan entrar a desenterrar cadáveres. Las porquerizas no solucionarán este problema, pero harán posible la cría de cerdos exclusivos para el consumo, provecho y comercio de sus propietarios, porque del cerdo se aprovecha todo. En la Edad Media el cerdo también fue considerado un prodigio: «muchos autores subrayan el gran contraste existente entre los alimentos viles y abyectos que consume y el sabor incomparable de su carne; algunos ven en ello un milagro o dos de Dios».
III
El cerdo en la ciudad es un basurero. He aquí con lo que tendrá que cargar simbólicamente por el resto de su existencia, aunque también haya una imagen contraria no significa que la negativa haya menguado: el cerdo es inmundo. Carroña, excremento, fango, hortalizas podridas, esa es su dieta. La vinculación entre la vida del cerdo en la Edad Media y el comportamiento humano será indisoluble. Hasta se llegó a pensar en el cerdo como uno de los atributos de Satán.
«Llevar la vida de un cerdo» es ser glotón, sucio, colérico y lujurioso, una conjunción de vicios nada atractiva. Los tabúes que el cerdo ha tenido sobre su lomo se concentran en su impureza. Para la tradición judía la carne de cerdo está prohibida en todo orden por la ley mosaica. Al animal vivo no se le puede tocar, y hasta su nombre está proscrito entre rabinos. Las razones principales de esta aversión son de carácter higiénico y salubre, aunque Pastoureau señala que hay motivos simbólicos, culturales. Antes de llegar a Palestina los hebreos, los cananeos tenían al cerdo como animal sacrificial, quizás esta sea una de las razones por las cuales la tradición judía mantiene esta insobornable animadversión por los chanchos. Los musulmanes quizás lo prohiban más por razones simbólicas que higiénicas. El Corán es más claro y preciso que la Biblia: señala Pastoureau que el tabú es más referido a la sangre que a la carne. Se debe vaciar de sangre a los animales, por completo. Quizás, como el cerdo no tiene cuello, o muy poco, no puede ser degollado ritualmente, como se acostumbra o indica la ley coránica. En realidad, la tradición juega un papel determinante en estas prácticas rituales. Aunque hay excepciones, dice el autor «en Marruecos y Túnez se crían cerdos para proporcionar carne a los hoteles que albergan a turistas no musulmanes».
Para Pastoureau la tesis que vendría a explicar la aversión a la ingesta de la carne de cerdo es su proximidad antropomórfica, y hasta el gusto a carne humana —según testimonios como los de «los sobrevivientes de los Andes»—, así, «comer puerco es, más o menos, ser un caníbal (…) no necesitamos buscar más razones para las prohibiciones que lo rodean».
El cristianismo introduce una noción de santidad cercana al cerdo. Este será compañero fiel y atributo de santos. De las historias más significativas de esta buena imagen del cerdo, Pastoureau recuerda la de la orden de los hermanos antonianos, creada hacia mediados del siglo XI en recuerdo y honor de san Antonio, el santo del desierto y la soledad. Este santo sanador se hacía acompañar de un chancho leal «que compartía su vida y sus tormentos». Esta orden no solo se dedicó al cuidado de enfermos y peregrinos, sino también a la cría de cerdos. Los antonianos tuvieron un reconocimiento excepcional en Europa porque sus actividades caritativas constaban de carne de cerdo, y el tocino «del animal pasaba por tener efectos benéficos en los enfermos afectados por el fuego de san Antonio», una suerte de epilepsia muy agresiva. Y es que el cerdo también tiene propiedades curativas. Hoy en día es un animal que proporciona a la farmacéutica muchos productos, uno de ellos de consumo masivo: la insulina. Santo y cerdo sanadores.
IV
Michel Pastoureau va sumando anécdotas, echa mano de datos históricos sobre la incidencia de los cerdos en la vida pública y privada del continente europeo, haciendo amena y entretenida la lectura, sin abandonar la mirada del escrutador, del investigador, el detalle mínimo que le permita dar cuenta de un acontecimiento histórico de carácter trascendente. La historia del revolucionario Louis Legendre es fascinante. Participó relevantemente en la Revolución francesa entre 1789 y 1792. Cercano al «incorruptible» Robespierre, cercano en fin, a la guillotina. En sus muchas arengas públicas propuso a la Convención «despedazar el cuerpo de Luis XVI en tantos pedazos como departamentos había», la idea era que cada territorio recibiera una parte del tirano. Luis XVI era habitualmente caricaturizado como un verraco. De lo más interesante es que Legendre se encargaría de la tarea descuartizadora ya que había sido carnicero y charcutero. Regentaba una carnicería en Saint Germain. Sabía de cortes, y también acecinar. De carnicero a revolucionario, de descuartizar chanchos a descuartizar hombres, competencia y coherencia donde las haya.
El carácter malvado de puercos y carniceros ha acompañado a ambos a lo largo de la historia hasta nuestros días. El prestigio de la santidad y caridad antionana no tuvo trasiego más allá de la hagiografía. El cerdo mantuvo su mala imagen. Sin embargo, en años más recientes, se ha visto cómo la imagen generosa del cerdo ha repuntado. Un dicho medieval rezaba «Quien posee un cerdo nunca será pobre», ciertamente. Los beneficios económicos y alimentarios procurados por su crianza hicieron que se vinculara la prosperidad a la imagen del cerdo rosado, rollizo, ingenuo y cercano al hombre. No olvidemos que las huchas tienen la forma de un cerdito con la ranura en el lomo para introducir monedas, por años los bancos las regalaban cuando un niño abría su primera cuenta de ahorros. Son famosos los cerdos como Porky Pig, Piglet, Miss Piggy del mundo de los animados infantiles; los tres cerditos que defienden sus casas del malvado lobo feroz que las quiere derribar, en el famoso cuento popular; el valiente Babe del cine, y por supuesto algunas literaturas marranas (El misterio de los cerdos cantores, editorial Milenio, del veterinario Roger Galofré; Chanchadas, Alfaguara, de la francesa Marie Darrieussecq; un cuento tan encantador como conmovedor del israelí Etgar Keret intitulado Romper el chanchito, en DeBolsillo, Emecé y Siruela) entre las que destaca una novela inglesa que parece enfrentarse a la rebelión orweliana: Pigtopia (Literatura Mondadori) de Kitty Fitzgerald en la que un niño cuida de una piara de cerditos —a quienes considera mucho más nobles que los humanos—, de su terrible y carnicero destino adulto, una fábula sobre la crueldad y la inocencia infantil. La imagen del cerdo se fue depurando hasta de algún modo identificarse con el mundo de la niñez. Así, el cerdo es también un animal juguetón, fiel, social —se han puesto de moda los mini pigs, unos cerditos domésticos que quizás en pocos años sean tan comunes como los perros falderos— como asegura el historiador «capaz de mostrar afecto y emoción, de manifestar sus alegrías y sus miedos».
V
El cerdo. Historia de un primo malquerido da suficientes datos como para entender que los cerdos de la Granja Solariega sean los que lleven a cabo la revolución. En Inglaterra y otros países europeos el cerdo de granja es beneficiario de cuidados especiales «protegido, bien alimentado, bien alojado, a menudo justo delante de la casa de sus amos; cuidado, mimado», y hasta llega a recibir nombre propio. Sumado a estas prácticas rurales, el cerdo lleva sobre sus carnes magras unos miles de años de impronta diabólica —no olvidemos el «jamón endiablado» que se suele untar en galletas y tostadas—, portador de vicios, incluso de una vesania de carácter asignada en muchos de los juicios de los que fue víctima en los siglos medievales, muchos cerdos fueron a juicio y condenados a muerte en la hoguera o colgados, ¡hasta hay registro de un cerdo regicida!, anécdota que Pastoureau relata con vivacidad y encanto (el joven rey Felipe de Francia, muerto por un cerdo en un accidente al caerse de un caballo por atravesarse en el camino un puerco, lanzando al hijo de Luis VI por los aires para dar con su cabeza en una roca; «mors improba«, muerte deshonrosa). Las ovejas no podrían llevar a cabo una revolución, ellas están ahí solo para balar ¡cuatro patas sí, dos patas no! El cerdo Napoleón, que llegaría a condecorarse a sí mismo como héroe de hazañas que nunca logró en nombre de la igualdad y la soberanía, mientras los demás animales de la granja padecían la escasez de alimentos y la crueldad criminal del comunismo, podría ser la encarnación ficcional de un anagrama que recorre este ensayo ejemplar: corpus-porcus, y que da cuenta no solo de las semejanzas orgánicas entre hombres y puercos, sino de aquellas de bajeza y ruindad moral que se le endilgan.