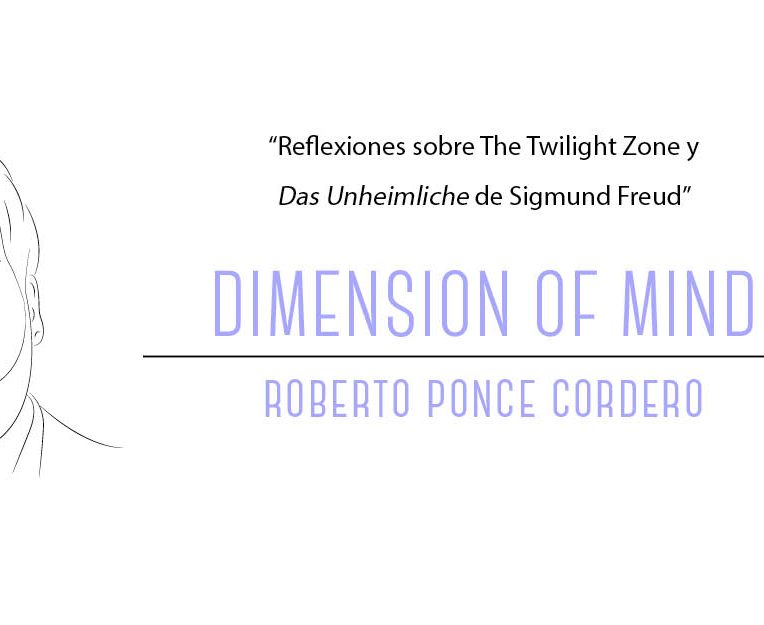No se sabe propiamente si fue el Holocausto, Godot, Laika o Godard o la Revolución Cubana quien la rompió, o si lo hizo la crisis de los misiles o Lumumba o el Mayo francés o My Lai o Manson, pero lo cierto es que, en algún momento anterior o contemporáneo a aquél en el que Jacques Derrida determinó, en su célebre conferencia de 1966 en John Hopkins, que el centro no es, realmente, el centro, ya que el centro, al final, no existe, fue en uno de esos momentos, digo, que se rompió la realidad o, por lo menos, y como lo pondría Don DeLillo en su artículo “American Blood” de 1983, que se rompió “the sense of a coherent reality most of us shared” (que no es lo mismo… pero es igual). La llegada de la postmodernidad, vaya, a la órbita de lo que, otrora, se daba en llamar el Primer Mundo y el Segundo Mundo, así como también, cosas de la globalización ya galopante en los sesenta del siglo XX, a gran parte del Tercero. La agonía de las grandes narrativas que, como el marxismo, el psicoanálisis o el liberalismo clásico, en teoría tan bien interpretaban y formaban el mundo, desde el siglo XIX y hasta sus consecuencias desastrosas en la primera mitad del XX, y su reemplazo, en la segunda mitad, con desesperadas narrativas paranoicas que permitieran poner un poco de orden en el pandemónium de un mundo progresivamente complejo y progresivamente alucinado: si el ser humano llegaba a la Luna, debía ser que, realmente, no llegaba; si Elvis moría en su ley, debía ser que, realmente, no moría; si a John F. Kennedy lo mataban en un día soleado de noviembre de 1963, no podía ser que el crimen lo hubiera cometido un asesino solitario y quintaesencialmente norteamericano (el ideal platónico, de hecho, del individuo estadounidense aparentemente insignificante pero violento y armado y decidido a hacer historia por su propia cuenta y riesgo y en absoluta oposición al mundo), sino que, para la lógica paranoica, más probable era que hubiera sido Castro, la CIA, el FBI, la mafia, los masones, los Illuminati, Nostradamus o cualquier otra agencia no menos mágica que la supuesta bala mágica de Oswald.
Pocos artefactos culturales supieron captar, movilizar y producir el florecimiento de la edad de la paranoia en su era temprana (ahora, por supuesto, estamos en la era de sus últimos y peligrosos estertores) de manera tan historiográficamente adecuada, filosóficamente sugerente y estéticamente bien lograda como la serie televisiva estadounidense The Twilight Zone en sus primeras cinco temporadas, aquellas de los episodios en blanco y negro presentados y en su mayor parte también escritos por el legendario Rod Serling, de cuya improbable carrera tratará el siguiente artículo. En efecto, desde sus inicios en 1959, justo antes del desbaratamiento de las certezas que se produjo en el Estados Unidos de los sesenta del XX, y hasta sus últimos capítulos en 1964, el año que, según el historiador Jon Margolis, fue el último año “inocente” y, en cierta forma, cambió todo (se firmó el Civil Rights Act; Cassius Clay –el aclamado Muhammad Ali– le ganó a Sonny Liston; Barry Goldwater modificó el Partido Republicano, como vemos ahora, para siempre; el movimiento estudiantil se radicalizó en Berkeley; ¡los Beatles llegaron a NYC! What else do I have to say?), The Twilight Zone constituyó un verdadero fenómeno cultural en el que una superpotencia sacaba a relucir sus propios demonios y planteaba un mundo en el que el enemigo, y por lo tanto el horror, ya no estaba en los castillos de Transilvania ni en la Casa Usher, y ya ni siquiera afuera, en Haití o en la Alemania nazi o en la Unión Soviética, sino en el interior mismo de la nación, en el sueño americano convertido de golpe, y sin razón aparente, en pesadilla macabra.
Así, The Twilight Zone nos presentaba un universo paralelo pero prácticamente idéntico al “real”, sólo que con algún leve desencuentro, con algún desenfoque inicialmente menor aunque, a las finales, altamente trascendental: como una foto movida, aterradoramente plausible por su condición misma de mundanal. Como uno de los famosos retratos de Andy Warhol (cuya pintura de la lata de sopa Campbell de 1962 es, por cierto, otro de esos momentos que marcan la irrupción de la postmodernidad en la cultura occidental) en los que vemos a Marilyn Monroe, a Elizabeth Taylor, a Mao Tse-Tung o a Jackie Kennedy repetidos varias veces, siempre iguales pero con diferentes colores, siempre iguales pero con variaciones casi imperceptibles que le dan su valor a estas obras ya que generan, en el inconsciente del espectador, una sensación inquietante… E inquietante es, precisamente, la “dimensión desconocida” –para usar el nombre que, en castellano, se le dio a The Twilight Zone– en la que todo es extrañamente familiar y familiarmente extraño y, por lo mismo, todo es doble o triplemente espeluznante.
Por supuesto, la descripción arriba ofrecida de la zona crepuscular en la que Rod Serling ambientaba sus historias sobre el fin de la realidad tal y como la conocíamos coincide, de manera casi perfecta, con la definición que hace Sigmund Freud de “das Unheimliche” en un célebre ensayo de 1919 (en español se traduce como “lo siniestro”… pero me niego a aceptar esa traducción, que no llega ni siquiera a rozar todas las implicaciones del término alemán original), es decir la experiencia psicológica de extrañeza ante una realidad que, sin embargo, y para todos los efectos, es casi, casi igual a la realidad de siempre, la “real”. De hecho, The Twilight Zone pareciera ser una verdadera aplicación práctica o ilustración en clave de cultura popular de las elucubraciones teóricas de Freud sobre “das Unheimliche”, mezcladas con una alta dosis de la ansiedad atómica de los años cincuenta del XX y salpicadas con convenciones narrativas tomadas de historias de terror y de ciencia ficción filmadas o publicadas en las décadas de los cuarenta y los cincuenta del siglo XX y que contaban con bajísimo presupuesto, por regla general, pero con una altísima sensibilidad, casi de savant, a los miedos y las preocupaciones cambiantes de los habitantes de un imperio que, como el norteamericano, entraba en decadencia en el momento mismo de establecerse como imperio.
No es de extrañar, entonces, que uno de los episodios más célebres de la serie, “Living Doll” de 1963, trate sobre una muñeca, Talky Tina, que, sin razón alguna (en la dimensión desconocida, nunca hay razones “lógicas” para que, de repente y sin aviso, todo se vuelva extraño… la razón es, simplemente, que you have entered the twilight zone), adquiere vida propia y se dedica a torturar psicológicamente a un padre de familia interpretado por Telly Savalas (nada menos) y que, básicamente, no sabe, hasta su fin inevitablemente violento, si es él el que está loco o si es más bien el mundo. ¡Es el problema de la paranoia! Just because you are paranoid doesn’t mean they are not after you…
Y, más allá de eso, es una alusión intertextual bastante directa a Freud, quien ejemplificaba su concepto de “das Unheimliche” con referencias a la muñeca Olympia del cuento “Der Sandmann” de E.T.A. Hoffmann (1816)…
Asimismo, y aunque de manera más oblicua, otro episodio frecuentemente incluido en la lista de los mejores de The Twilight Zone hace referencia al ensayo freudiano sobre “das Unheimliche”. Efectivamente, el clásico “Time Enough at Last” de 1959, nos narra la historia de un patético sujeto a quien le encanta leer pero a quien ni su jefe ni su esposa dejan un minuto libre para poder leer. Por esas cosas de la fortuna, dicho sujeto, interpretado por Burgess Meredith (nada menos), sobrevive a una guerra atómica y se encuentra, súbitamente, solo en el mundo, con toda la libertad que siempre ha anhelado tener, así como con miles y miles de libros que no fueron destruidos en la hecatombe… pero no puede disfrutar de ellos más que por unos momentos, ya que, ¡perra vida!, se le caen los lentes y se le rompen en el silencio nuclear.
Ya decía Freud, en “Das Unheimliche”, que no hay nada más “unheimlich” (¿siniestro?) que tener la sensación de que a uno le están robando los ojos…
¿A qué voy, con todo esto? A que el Freud del período de entreguerras hablaba de una patología mental que sólo cincuenta años después, en las coordenadas postmodernas de The Twilight Zone, ya es la realidad misma, la condición humana. A que lo que, en la era de Freud, podía ser visto como un desfase individual entre la percepción de la realidad y la realidad como tal, en la edad de la paranoia, de la que The Twilight Zone es adalid, se convierte en un desfase entre realidades distintas y superpuestas, extrañas, que están ahí para taparse unas a otras, para confundir al sujeto paranoico que ahora, lejos de estar enfermo, resulta ser visionario… el único sujeto “normal” en un mundo cada vez más extraño. A que, como decía Rod Serling en la introducción a las temporadas 4 y 5 de The Twilight Zone: “You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension – a dimension of sound, a dimension of sight, a dimension of mind. You are moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You’ve just crossed over into the twilight zone”.