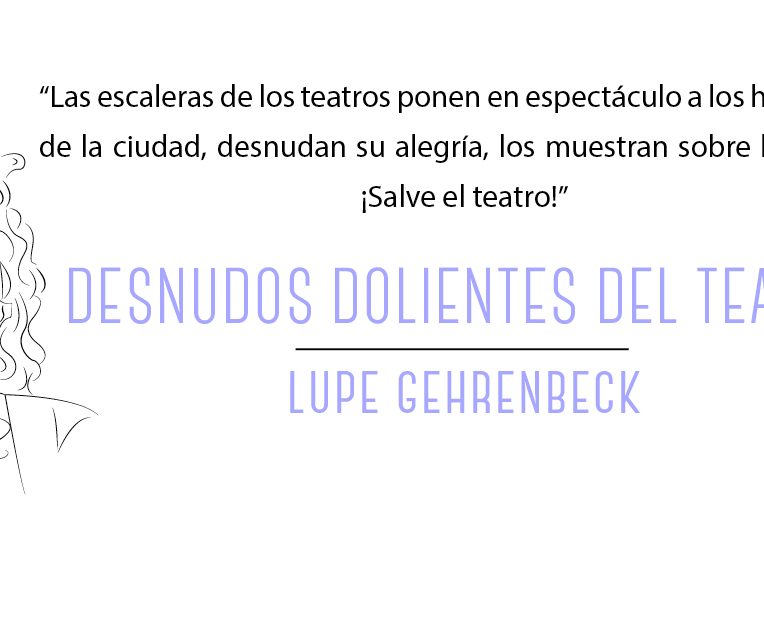‘Las escalinatas del Teatro Juárez de Guanajuato son escenario, todos los días a toda hora, cuando se reúnen los espectadores que ven y se dejan ver antes de la función o porque da lugar a la foto de todos los graduandos del liceo o la universidad. Y si no es pascua o diciembre, también sirve de anfiteatro para ver el cine que se proyecta sobre la pared de enfrente un lunes cualquiera y sin necesidad de entrada, y es recodo perfecto para el beso silencioso que no se esconde, paisaje para la foto de los recién casados, descanso antes de llegar, tiempo de helado, trompadas dulces, galleta con cajeta, glorias y charamuscas… Y por eso es sagrado: porque ese teatro es escenario de toda una ciudad. Tiene dolientes.
Sembrado en el corazón de Guanajuato, atravesado en el deambular de sus gentes, no tiene rejas, no es frontera. Autorizados todos a entrar, es invitación al disfrute, sembrado en el uso y costumbre de sus habitantes desprevenidos, como lo es el Teatro Principal, la Plaza San Roque, el Teatro Cervantes, desde siempre, el retablillo jovial, los entremeses cervantinos, y las estudiantinas y mariachis que invaden el silencio de los callejones que esconden plazas y fuentes, iglesias, pájaros y besos. Las escaleras de los teatros ponen en espectáculo a los habitantes de la ciudad, desnudan su alegría, los muestran sobre la escena. ¡Salve el teatro!
Ceremonia sagrada por humana, el teatro siempre que es, desnuda. Lo que sobre la escena nos convoca, es porque habla de cosas que reconocemos, reveladas bajo las luces cuando sube el telón. Porque el teatro habla de esas cosas que nos pasan por dentro y que a veces no sabemos cómo nombrar o no nos atrevemos ni a pensar tal vez porque nos avergüenzan o espantan. Porque esa es justamente su materia prima, a eso apela el teatro. A eso que va por dentro y que cualquiera logra identificar porque lo siente igual aunque nunca lo diga.
La felicidad que ofrece el teatro viene de ahí: de hacernos sentir parte de un todo, igual que todos, con derecho a sentir lo que sentimos y que el teatro muestra como inherente a la condición humana. Por eso el teatro calma nuestros dolores, ilumina nuestros miedos, expresa nuestras angustias, nos hace reír de lo que al final de cuentas no es tan grave, nos sorprende con lo humano de lo humano nuestro de cada quien. Por eso el teatro tiene esa potencia que no ha logrado desmontar ni el cine ni la televisión, Internet ni las redes sociales; Porque no hay nada que sustituya lo que sucede en un mismo sitio, cuando todos reunidos a la misma hora, nos hacemos cómplices en creer que Pedro Pérez es el rey Enrique IIX o que María García es Cleopatra o Catalina de Rusia. Y después que vimos cómo Cleopatra se moría de miedo a la hora de la maldad, o cómo Blanche du Bois se ahogó en el alcohol de su amargura, o Hedda Gabler se dejó vencer por su fallido Edipo, somos más capaces de verle la cara a nuestras obsesiones, fantasías o miedos.
Sí, me refiero a la tan mentada catarsis que a veces olvidan los grandes puestistas del teatro financiado. Tal vez porque la cultura, cuando no se tiene que probar en los beneficios de taquilla, en el número de butacas llenas, desatiende a su público desmerecidamente. La protección de la cultura de élites, cada vez más selecta y reducida, no sólo propicia el abandono de la responsabilidad social que el arte siempre tiene, sino que somete a la situación de abandono a la mayoría de los artistas.
El caso de la administración de cultura en Francia, sin embargo, es conocido por la generosidad de su régimen de intermitencia que protege a los artistas del espectáculo, apoyándolos en los tiempos en que no están sobre la escena. Sin embargo este régimen de protección se ha visto muy golpeado por la crisis económica, por lo que ha reducido sus presupuestos y el número de artistas beneficiados mientras aumentan el rigor y los requisitos para poder aspirar a esa protección.
Llegados a este punto me sirve comentar el discurso que dio el nominado al premio Molière a mejor autor 2015, Sébastien Thiéry, ¡completamente desnudo! La noche de la gala. Accedió a la escena para dirigirse a la ministra de cultura, Fleur Pellerin, su pene y nalgas por delante y por detrás, desnudo también de segundas intenciones salvo la de reclamar el derecho de protección social para los escritores de teatro. El intérprete de la obra Dos hombres, completamente desnudo y durante cuatro minutos, se disparó un monólogo en defensa de los intermitentes del espectáculo, por denunciar que sus condiciones laborales son inferiores a las de cualquier otro trabajador en Francia.
«¿Sabe usted, señora ministra, que los autores no tenemos siquiera seguro de desempleo? El figurante, el encargado del vestuario, todo el mundo tiene derecho a uno. ¿Por qué esta discriminación?», le dijo mientras se atrevió a aproximarse al asiento que ocupaba la ministra en el patio de butacas.
A los autores de teatro nadie los recuerda a la hora del aplauso, a menos que se trate de Shakespeare o Moliere. «Se puede hacer un teatro sin disfraces para entretener a la audiencia, sin trajes pero no sin autor», verbo y gracia del señor Thiéry.
La retransmisión de la gala por televisión fue retrasada durante algunos minutos por colocar la advertencia de que estas escenas no eran aptas para menores de doce años.
¡Que mas apto que esta moción en defensa de los que están detrás y nadie ve, los que están antes y nadie recuerda, de los que tejen con esmero las palabras que suenan a vida, la música de la verdad de cualquiera, a las que los actores le ponen cara!
¡Que viva el teatro que desnuda y se desnuda, el teatro que hacen sus dolientes!