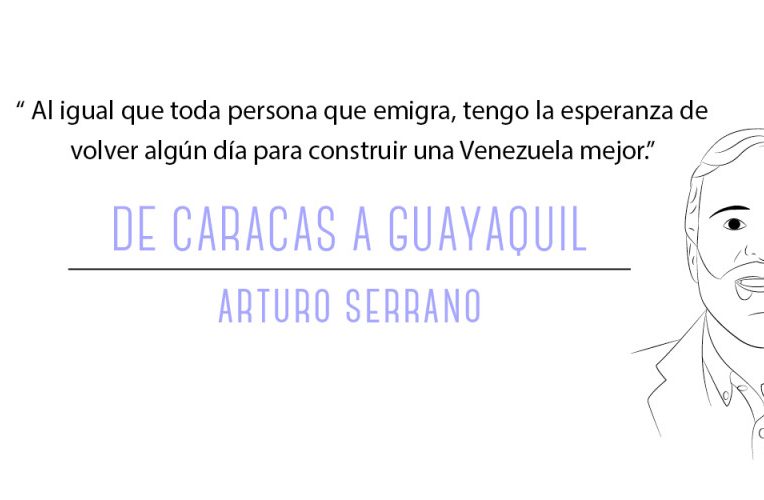Desde pequeño sabes que existen los inmigrantes. Si te criaste en Venezuela, esos inmigrantes son los europeos que llegaron en los años 50 (españoles, italianos y portugueses en su gran mayoría) y los latinoamericanos, en especial los colombianos que llegaron a Venezuela a finales de los setenta y principios de los ochenta buscando compartir con nosotros la recién adquirida riqueza petrolera producto de la nacionalización del petróleo en 1975.
Cada cual parecía ocupar su lugar sin mayores problemas: los portugueses eran quienes regentaban las panaderías y en menor medida los abastos, los italianos se ocupaban de la construcción y los españoles hacían un poco de todo. En el caso de los colombianas (así, en femenino, pues en su mayoría eran mujeres que habían dejado su familia atrás para poder mantenerlas desde la tierra del petróleo) se ocupaban de la limpieza de las casas. En esa ingenuidad infantil que todos vivimos por un tiempo, cada quien tiene su lugar y por supuesto el de uno era pertenecer en la tierra de gracia de la que nadie salía pues nos iba bastante bien. Nosotros los venezolanos nos veíamos como los generosos receptores (otro día pudiéramos hablar de lo poco generosos que en realidad siempre fuimos) de quienes necesitaban tomar prestada nuestra prosperidad, pero nunca como el que debía emigrar buscando un futuro mejor. Los viajes venezolanos eran a Miami, pero no para quedarnos a vivir, sino para comprar haciendo uso de ese maravilloso dólar a 4,30 que nos permitía comprar todo a un precio tan absurdamente bajo, que nuestro rol en el mundo parecía ser el de comprar. En Miami nos conocían como la “tribu ta’barato”. Pero todo eso cambió.
Santiago Zavala, protagonista de la novela de Vargas Llosa “Conversación en la Catedral”, se pregunta una y otra vez “¿En qué momento se jodió el Perú?”. Supongo que esa pregunta se la han hecho todos los latinoamericanos una u otra vez con respecto a sus países, pero el turno le ha llegado a los venezolanos. No entendemos qué está pasando. La inseguridad ha empeorado a niveles inéditos en cualquier país que no esté en guerra, el aspecto económico parece no tener solución, el odio entre venezolanos se ha convertido en la moneda de curso diario, hay que hacer cola para comprar los productos más básicos y quienes forman parte del gobierno se dan el lujo de insultar a diestra y siniestra a todo aquel que osa opinar que lo están haciendo mal. En ese contexto, nos hemos convertido en los emigrantes. La frase más común en boca de todos los venezolanos es “me quiero ir” y cualquier destino se ha convertido en más atractivo que quedarte en la tierra donde naciste. Éramos quienes recibíamos y ahora somos quienes buscamos donde ser recibidos.
¿Y a qué viene todo esto? Pues a que el artículo de esta semana es más para mí que para ustedes. Estoy intentando entender cómo ha ocurrido esto de que un día me acosté en mi cama en Caracas como profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y al día siguiente me desperté a orillas del Río Guayas en la ciudad de Guayaquil como profesor de la recién fundada Universidad de las Artes. Aquí llevo apenas tres semanas, y si excluimos a las cucarachas mutantes que he visto caminando por las calles de Guayaquil (en serio, nunca he visto cucarachas tan grandes), solo puedo decir cosas buenas. He sido recibido con las manos abiertas en una maravillosa Institución fundada por gente que cree en su país y en su gente, convencida de que invertir en la educación de sus jóvenes es siempre bueno y con la voluntad de lograr cosas maravillosas para Ecuador. No hay fotos gigantes del Presidente Correa por las calles, nadie me ha preguntado cuál es mi tendencia política, se puede pasear con seguridad por las calles, nadie te insulta por pensar distinto y lo importante son las credenciales que acreditan cuáles han sido tus logros en el mundo académico.
Vine con temor, sin saber cómo era Guayaquil, pensando que en seis meses podría ahorrar algo de dinero para luego regresar a mi país, pero lo puedo decir sin vergüenza: me he enamorado de Guayaquil, creo con fe ciega en la Universidad de las Artes y estoy seguro de que cosas buenas vienen para Ecuador. Guayaquil es ahora mi casa. Algunos pensarán que alabo a un gobierno, pero no es así: alabo a la gente, a los ecuatorianos y agradezco su generosidad. Venezuela está de luto por la fuga de cerebros, pero el mundo está de fiesta. Ha llegado el momento de que los venezolanos nos veamos de una manera distinta, aprendamos con modestia que el mundo es más grande de lo que pensábamos y que asumamos esta diáspora no como una desgracia, sino como una lección. Al igual que toda persona que emigra, tengo la esperanza de volver algún día para construir una Venezuela mejor. Mientras tanto, mi hombro está ayudando a empujar este país que está en el centro del mundo a un destino que por ahora se ve prometedor. El tiempo dirá.