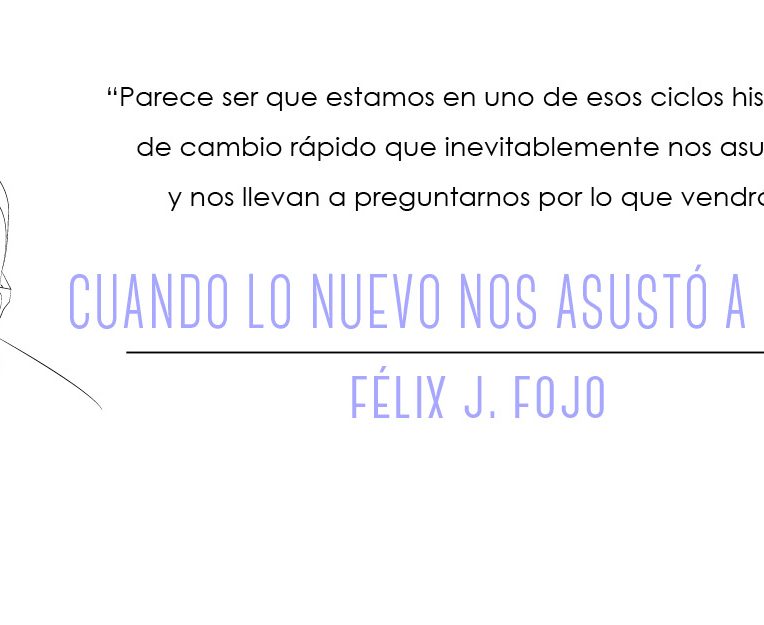De lo que tengo miedo es de tu miedo
William Shakespeare
Está viejo y acabado, pero me parece, no sé, que renace con una nueva esperanza, una más en una larga vida de decepciones.
—Si no frenamos ahora internet, ¡esas tabletas del demonio y los malditos teléfonos celulares perderemos para siempre a nuestros hijos y a nuestros nietos! —me dice con su vehemencia y dramatismo característicos.
—¿Y los trabajos? —Se atraganta— ¿Te has dado cuenta que ya no hay ni habrá más trabajos para nadie? —Da un golpe en la mesa con el puño de su mano derecha— ¡Pobre, pobre de todos nosotros y de los infelices que vienen detrás! —Y se le corta la voz por la indignación que lo ahoga y ese temor ancestral y corrosivo de todo anciano que se siente desplazado de un futuro que no comprende e intuye que ya no le pertenece.
Discutir, razonar, convencer. Imposible. Como dijo Einstein: «es imposible convencer de algo a quien ya está convencido».
Por tanto, me callo la boca, pero… ¿no tendrá razón? Pienso.
Umm… siempre la llegada del futuro genera incertidumbre y más cuando ese arribo se acelera, como todo indica está ocurriendo ahora. Parece ser que estamos en uno de esos ciclos históricos de cambio rápido que inevitablemente nos asustan y nos llevan a preguntarnos por lo que vendrá. Pero como no somos adivinos —los adivinos, confundidos y perplejos, tampoco parecen dar pié con bola— recurramos entonces, que remedio, a la historia.
Porque ya hubo antes tiempos así, claro que sí, y sobrevivimos a ellos, y evolucionamos, y mejoramos espectacularmente la calidad y expectativas de nuestras vidas, y para bien o para mal aquí estamos.
Revisemos entonces, brevemente, algunos avances que cambiaron decisivamente las formas de vida de la humanidad —revoluciones suelen llamarles—, avances que cuando ocurrieron, generaron tanta o más incertidumbre y temores que los que sentimos ahora.
El primer homo que descubrió el fuego seguro se quemó la mano, y no fue el único que salió malparado. Un millón de años después, o más, Torquemada —y muchos otros seguidores, incluso hoy— quemaba humanos completos ante el aplauso y el griterío de las turbas. Pero eso no nos ha hecho rechazar el fuego, que nos alumbró y calentó, ayudó con el dominio de los metales y el nacimiento de la industria, permitió la gastronomía, haciéndonos lo que somos, en fin, el fuego resultó, después de mucho achicharrar ingenuos, ser una bendición.
Ah, y para atemperarlo, porque el secreto está en aprender a controlar la parte mala de las cosas buenas, creamos hace tiempo los bomberos y los extinguidores.
Y no me extrañaría en lo absoluto que el que inventó la rueda, que la primera debe haber sido de piedra, o de palo, se aplastara un pie al probarla. Pero al fin y al cabo tan bueno resultó el invento que los carros de ataque del faraón Ramsés II (1279-1213 ANE) tenían dos ruedas, al igual que los tornos de alfarero que se pierden en el tiempo, las volantas que conoció Cecilia Valdés y los lujosísimos Tesla SP100D eléctricos del 2017 que valen casi $200,000. Y qué decir de la bicicleta, ese ícono de los verdes y los naturistas que no es más que un sillín y dos ruedas, como los carros de Ramsés II.
Y por supuesto, para atenuar sus efectos inventamos, entre otras cosas, los frenos de disco, las multas de tránsito y el semáforo.
Después vino el papel y la escritura, quizás los dos inventos más terribles de todas las cosas terribles, y son muchas, que han pasado por la cabeza de los hombres. ¿No habrá sido el Diablo el inventor? Porque Dios no fue, seguro. Aunque… pensándolo bien, Dios hizo las tablas de la ley.
Sin papel, cualquier tipo de papel, incluso la piedra, y sin la escritura no tendríamos la Biblia, la Ilíada y la Odisea, las obras de Herodoto, los Diálogos de Platón, las Mil y Una Noches, el Ramayana, la Divina Comedia, El Quijote, las obras de Shakespeare, Guerra y Paz, las novelas de Faulkner, los cuentos de Borges, el Siglo de las Luces, Cien Años de Soledad y tantos y tantos más que nos hacen soñar, reír, llorar, vivir. Y que son el pilar central de la cultura, esa herencia que nos diferencia de los animales.
Pero sin papel, cualquier tipo de papel, y sin la escritura no tendríamos el Necronomicón, los Protocolos de los Sabios de Zion, el Malleus Maleficarum (El martillo de las brujas), Mein Kampf (Mi lucha), las sentencias de los juicios de Moscú, los códigos del Bushido que llevaban en el corazón los kamikazes, los cronogramas de traslado de la Solución Final (Actas de la Conferencia de Wannsee), los estatutos del KKK, el Libro Rojo de Mao, la Teoría Suche de Kim Il Sung, las Madrazas y tantos y tantos más que nos duelen en el alma, nos repugnan, nos asustan, nos estremecen de dolor y rabia. Y que, lamentablemente, también son cultura, pero ese tipo de cultura torcida que nos acerca a las alimañas y las bestias.
Para enfrentarnos a los segundos el hombre inventó la verdad, la moral, la ética, la razón, la lógica, la ciencia (a veces incluso la violencia, que remedio). Para enfrentarse a los primeros algunos hombres inventaron la represión y la censura. Pero, aunque la represión y la censura triunfan a veces, por un tiempo, al final siempre pierden la batalla. Siempre, no importa lo que suceda en el intermedio, siempre.
Y seguimos.
El mundo marchaba lento, como agua mansa. Todo parecía en paz, es un decir, en la aceitosa oscuridad de la Edad Media, y de pronto cayó un rayo y apareció un señor llamado Johannes Gutenberg (c1400-1468), e inventó la imprenta.
Incluso Sócrates detestaba los libros, y eso lo sabemos por su alumno Platón, que no le hizo caso y los escribió. La cultura, decía Sócrates, es para los sabios, para hombres elegidos, para los mejores y más inteligentes. ¿Qué puede ganar la humanidad permitiendo la lectura a miles y miles de hombres del común? Por eso los copistas copiaban para los pocos elegidos, los que podían pagar aquellos libros preciosos que costaba toda una vida hacer y media vida leer, si es que alguien los leía.
Y entonces el tonto, o el malvado, vaya usted a saber, de Gutenberg lo trastornó todo e inventó la imprenta.
¡Horror, el fin del mundo! ¿No me cree?
Pues verá. En la llamada Biblia Maldita de 1631 se omitió, por un error de imprenta, la palabra «NO» delante del séptimo mandamiento: «cometerás adulterio» decía esa Biblia en lugar de «No cometerás adulterio».
Fue lamentable, y semejante cosa nunca hubiera sucedido sin el maldito Gutenberg. Y mira tú si el hombre se mueve por instintos morbosos que esa Biblia, la Maldita, vale hoy, si es que aparece en alguna subasta, más que cualquiera de las otras, sin importar la fecha de impresión.
Un error de imprenta como herejía. La peor de las herejías.
El propio Jonathan Swift, que se benefició, y mucho, de la impresión masiva de su libro Los viajes de Gulliver, escribió irritado ante la avalancha libresca: «Una copia de unos versos que se conserve en un aparador y solo se muestra a unos pocos amigos es como una virgen deseada y admirada; pero cuando se imprime y se publica, es como una prostituta cualquiera, cuyo cuerpo puede comprarse por media corona».
El invento de la imprenta fue un golpe doloroso para la quietud del mundo, pero seguimos adelante, y ahí siguen los libros, en papel, en audiolibros, en internet, en el kindle, en lo que sea, pero siguen.
Y seguirán.
Mientras tanto, un loco venido de no se sabe dónde, Cristóbal Colón (c1451-1506) dicen algunos que se llamaba, aunque nadie está seguro de eso, convirtió, por obra y gracia de su empecinamiento, un feliz planeta plano y bastante pequeño, controlable, en uno caótico, grande y redondo. ¡Y globalizado! ¿Porque que fue aquello sino la gran globalización del siglo XV?
Y todo por las especias, que según nos cuentan ¡los libros!, servían para (tratar de) olvidar que la comida de los nobles, mezquina y escasa, casi siempre estaba podrida. Podrida, sí, porque faltaban dos cosas tan sencillas como la sal y la nevera. ¡Qué mundo triste, tenían libros por montones, pero muy poca sal y cero neveras!
¿O todo el riesgo que corrió Colón y el despelote que armó sería por el oro? No, no lo creo tan avaro, fue por las neveras, perdón, por las especias.
Como quiera que sea, fue el acabose, sobre todo para los millones de habitantes de las nuevas tierras descubiertas, que chocaron, de un día para otro, con una forma particularmente brutal de globalización. Pero sobrevivieron algunos de ellos y sobrevivimos nosotros. Parece increíble que no nos cayéramos al abismo del mar sin fin en un mundo que ahora era una pelota. Pero no caímos, nadie sabe cómo, pero sobrevivimos. Y volvimos a estar tranquilos, bueno, más o menos, y no hubo grandes conmociones hasta…
Hasta que llegó, sin avisar, la Revolución Industrial.
La Revolución Industrial fue la suma de muchas cosas y fue más grande y más profunda que todas esas cosas sumadas. Fue la siguiente ola de globalización que recorrió el mundo, ahora redondo, de una punta a la otra, y nos cambió. Cambió el mundo para siempre, y nos cambió a nosotros. No alcanza un tomo grueso, ni tres, ni cuatro, para describir lo que nos trajo tamaña conmoción. Y como no podemos recorrer aquí tantos cambios, mencionemos, como de pasada, unos pocos.
La máquina de vapor fue uno de los varios pilares de la Revolución Industrial, y uno de sus corolarios fue ese feo y ruidoso artefacto llamado ferrocarril. Una anécdota: El periodista español Sergio Parra, en una interesante investigación sobre los «adelantos» de la Revolución Industrial y los temores que engendraron en su momento, nos cuenta que el profesor londinense Dionysus Lardner advertía en 1830: «Viajar en ferrocarril a velocidad elevada, hasta dos veces más rápido que una diligencia, no es ni será nunca posible porque los pasajeros, incapaces de respirar por la presión, morirían de asfixia».
Ni que decir que la poca velocidad de los trenes de hoy, incluyendo los AVE y los trenes bala, si se les compara con el avión, nos mueve a risa. Ah, y algún desprevenido, de vez en cuando, muere aplastado por un tren, pero de asfixia, lo que se dice de asfixia… no creo.
Prevenciones similares, temores, o predicciones mucho más catastróficas y tremendistas fueron el pan nuestro de cada día con todas y cada una de las nuevas, para entonces, tecnologías que se iban incorporando rápidamente a la vida diaria.
El automóvil (corolario del motor de combustión interna) fue una de las más atacadas. Se le temía no solo por la velocidad, 12 o 15 millas por hora entonces, sino también por el desorden público que podía ocasionar, el peligro de morir volcados o arrollados, el deterioro de la moral —!mujeres guiando!—, el irreparable daño a la familia, la congestión de los caminos, la excedencia de los caballos y la debacle económica que eventualmente podían llegar a ocasionar.
Obsérvese que los argumentos se asemejan mucho, salvando algunas diferencias insignificantes, a los de mi indignado amigo.
El telégrafo, que disminuyó los tiempos y las distancias del planeta casi a cero, está a punto de pasar al olvido, pero nos sorprende leer hoy sobre la virulencia de los ataques que sufrió y la rabia que hizo aflorar, sobre todo entre los carteros, los periodistas y los ¿maestros?, al extremo de que el historiador británico Tom Standage le ha llamado al telégrafo y al código Morse, «el internet victoriano».
La radio tuvo que luchar a brazo partido para imponerse. Se le acusó de todo, incluyendo, y esto puede parecernos extraño hoy, intentar destruir el capitalismo, los trabajos ─la gente se entretenía─ y constituir un flagelo de la democracia. Y ahí sigue, y sigue el capitalismo, y los trabajos y en algunos lugares, más bien pocos, la democracia.
Si de falta de respeto a la privacidad se trata, la cámara fotográfica transportable de Kodak se lleva la palma. ¿Qué moral y respeto a las personas podían sobrevivir a una fotografía? Ah, y el inevitable espionaje fotográfico que rompería el tejido social y la privacidad familiar. Peor; podía robar el alma de la gente.
Del teléfono basta con esta circular interna (1876) de la compañía Western Union: «El artilugio llamado teléfono tiene demasiadas limitaciones para considerarlo seriamente un medio de comunicación. No posee ningún valor para nosotros». Y acertaron, porque pudieron haber sido los que desarrollaran la red telefónica en los Estados Unidos y no lo hicieron. Lo hicieron otros a los que no les fue nada mal, por cierto.
En el cine y la televisión no vamos a detenernos. Son medios demasiado conocidos, y atacados, como para aportar nada nuevo al lector.
Pero si quiero detenerme en una fuerza natural, gestionada y modificada por el hombre, la electricidad, que, en opinión del autor de este breve ensayo, ha cambiado dramáticamente el mundo y sin embargo se menciona poco. Piense, sé que es difícil hacerlo, en un mundo sin electricidad, tal y como era hace un siglo y medio. ¿Qué y cómo nos sentimos cuando, por una avería o una tormenta, la perdemos por un breve tiempo? Y piense que todo, prácticamente todo lo que nos permite vivir en sociedad funciona, directa o indirectamente, gracias a la electricidad. Sin electricidad no hay comida, ni transporte, ni comunicaciones, ni construcciones, ni entretenimiento, nada. La electricidad es a la sociedad lo que la nutrición y el oxígeno son al cuerpo humano.
¿Y por qué se menciona tan poco la electricidad como un elemento destructivo y distorsionador de la esencia humana entre los agoreros del catastrófico futuro que nos espera? Tengo la impresión —el tema es bueno para dedicarle particularmente un ensayo— que tiene que ver con un fenómeno de aceptación (apropiación diría un psicólogo) inconsciente de algo que, de no existir, acabaría, simple y llanamente, con la civilización tal y como la conocemos y la disfrutamos. La electricidad se ha convertido en algo así como el aire que respiramos o el agua que tomamos, con la diferencia de que solo la tenemos con nosotros, de una manera efectiva, hace un par de siglos.
Insisto, un par de siglos solamente y ya es una parte consustancial de nuestra vida y ni tan siquiera genera el rechazo de los tremendistas. Mi amigo el indignado yerra cuando quiere eliminar internet y los teléfonos celulares. Con eliminar la electricidad bastaría para retrotraernos al oscuro mundo de la Edad Media que él parece añorar. Pero una de las primeras víctimas de ese regreso al pasado sería él mismo. Y sin remedio.
Lo invito, estimado lector, a hacer una pequeña encuesta (no científica, por supuesto) acerca del tema de la electricidad. Se va a sorprender de no encontrarla entre las cosas «a eliminar, cuando en realidad, como diría el fallecido dictador iraquí: «la electricidad es la madre de todos los problemas».
En aras de la brevedad, pongamos por ahora a un lado los artilugios e inventos y hagamos un breve comentario sobre ese fenómeno inasible, variable, un poco amorfo y al mismo tiempo obvio, denominado progreso. Vivimos en él y solemos darnos cuenta de su existencia cuando un fármaco nos controla la presión arterial, volamos en catorce horas de Nueva York a Shangai o nos comunicamos por Skype con algún familiar en España sin pagar un centavo. O usamos la electricidad, claro. Pero eso no quita para que neguemos casi todo el tiempo el llevado y traído progreso.
Se niega y reniega del progreso como se niega y reniega de la muerte, pero está ahí, nos guste o no.
La mejoría real de la calidad de vida ─y esto es válido para países que bordeaban la edad de piedra hace medio siglo─ en el mundo actual es una consideración que muchas veces se pierde de vista. Si hacemos una encuesta, la mayoría de las personas nos dirá que las cosas están muy malas, que no hay trabajo y que las guerras, el terrorismo y la violencia están acabando con nosotros. Esa es la percepción —no estamos tomando en cuenta aquí, ex profeso, opiniones políticas partidistas y mal intencionadas que luego serán puestas en reverso— pero… ¿Que nos dice la realidad?
Pongamos un ejemplo.
Bill Gates (coloque aquí el nombre del billonario que usted desee) tiene, no lo dude, 65,000,000,000 millones más de dólares en su cuenta de banco que yo, o que usted. ¡Uf! Pero no tiene una expectativa de vida mayor que la de nosotros, sus hijos tienen la misma expectativa de sobrevivir (mortalidad infantil al nacer y tasas de crecimiento) que los míos y los suyos, sabe leer y escribir igual que nosotros, circula en un automóvil igual que yo —él de Bill, debe ser mucho más costoso, no lo sé, pero no hay una diferencia fundamental en sus prestaciones—, habla por un móvil igual, o parecido, que el mío, vive en una casa climatizada más o menos igual que la mía (supongo que más grande, con empleados y con obras de arte y muebles muy caros), ve televisión igual que yo, tiene una laptop ─o varias─ de calidad conectada a internet, trata sus enfermedades —debe tener, supongo, un mejor seguro de salud que nosotros— con los mismos medicamentos que usted y yo y morirá, que Dios no lo quiera, de algo semejante a lo que nos llevará a la tumba a nosotros (seguro que no de malnutrición, o parasitismo, o malaria o cosas así). Y sí, creo que tiene un yate muy lujoso; pero sin grandes gastos nosotros viajamos con cierta frecuencia en cruceros.
El solo hecho de que un billonario tuviera una salud y una expectativa de vida semejante a la de cualquiera de nosotros era impensable hace cien años, que digo, hace cincuenta. Entre las familias de Morgan o Carnegie, por ejemplo, y la familia promedio norteamericana de 1920 había un abismo de desigualdad en todo, incluyendo, por supuesto, la calidad de vida, la salud y la cercanía, o no, de la muerte.
Eso no significa que no haya desigualdad y problemas en el mundo de hoy. Los hay, y se debe luchar para eliminarlos (una lucha que es inherente al ser humano y que no va a tener fin). Pero algunos de esos problemas son de percepción (y de información) más que de realidad.
Pongamos otro ejemplo relacionado con la violencia.
Si visitamos «La pared de Vietnam» en el Mall de Washington, veremos allí grabados los nombres de 56,000 soldados norteamericanos muertos en esa guerra (1965-1975). Piénselo bien: 56,000. Sin embargo, hoy tenemos la percepción de que la violencia ha aumentado a cifras astronómicas.
Es falso.
Y aunque es de mal gusto comparar cifras de bajas, a veces resulta pertinente.
La Segunda Guerra Mundial dejó alrededor de cien millones de muertos, quizás más, y solo hace setenta años de esa guerra. De la Guerra de Corea ni se habla (Se le llama «La guerra olvidada») y la increíblemente cruel guerra de Argelia, que terminó con la creación del grupo terrorista francés OAS y varios atentados al propio Charles de Gaulle, ha quedado como tema para historiadores y amantes del cine (Por la soberbia La Batalla de Argel).
Hoy no existen hecatombes parecidas, aunque esto no quiere decir que no haya tragedias actualmente, que no puedan producirse ─Siria está hace tiempo en ese camino─ y que una sola muerte no sea abominable.
¿Qué nos pasa entonces? ¿Por qué lo vemos todo con tanto pesimismo?
Según el sociólogo Johan Norberg, lo que ocurre es que tenemos mucho más acceso a las noticias y las malas noticias son las que venden, los desastres no son nuevos pero las cámaras en los móviles y las redes sociales sí lo son, el interés por la discusión política se ha hecho global (gracias a las propias redes sociales) y, sobre todo, la nostalgia por la época en la que no había responsabilidades (la niñez y la juventud) se confunde con una supuesta época de oro en la que todo era bueno.
El último argumento es importante y da que pensar. Es precisamente en el que se basa ese casi siempre falso concepto de que «todo tiempo pasado fue mejor».
Muchas personas que tienen una casa propia, un automóvil, más de un televisor, computadoras personales, internet, teléfonos, refrigerador, cocina eléctrica, horno microondas, agua corriente fría y caliente, duermen en un buen colchón, van al gimnasio, compran en supermercados y tiendas por departamentos, visitan regularmente el médico y el dentista, desayunan, almuerzan, comen y meriendan y sus hijos no son llamados a un servicio militar obligatorio se quejan de que todo va a peor, cuando en realidad en su niñez no tenían casi nada de eso y Sí tuvieron servicio militar obligatorio.
Son temas a discutir, pero son también observaciones muy procedentes y serias.
El por qué las percepciones viajan por senderos diferentes a las realidades de la vida diaria tiene mucho que ver con las neurociencias, o sea, con el cerebro humano, pero eso, como la electricidad, lo discutiremos en otro ensayo.
Sé (no me considero una persona desinformada), que tenemos problemas muy serios por delante. Sé que esos problemas están relacionados estrechamente con el futuro, el bienestar de la humanidad y que son problemas que hay que identificar, luego comprender y entonces proceder a resolverlos satisfactoriamente. Pero sé también que la resolución del problema no puede ir contra la ciencia, ni contra los derechos humanos ni contra la evolución normal de las cosas, o sea, el progreso, por llamarle de alguna forma.
Igual que el salto del depredador errante a la agricultura, la denominada Revolución Neolítica, o el descubrimiento de la rueda, o el despegue cultural griego, o la globalización del siglo XV, o la Revolución Industrial nos trajeron a lo que somos hoy en día, así estas cosas:
– La revolución digitálica.
– La inteligencia artificial.
– La robótica.
– El internet de las cosas.
– Las hipervelocidades.
– Las nanotecnologías.
– La investigación física básica.
– La holografía.
– La impresión 3D.
– Las neurociencias de avanzada y la conexión de la mente con las máquinas.
– La ingeniería genética y todos sus derivados.
– Las tecnologías médicas basadas en la imagen tridimensional.
Y otras que ni se nos ocurren hoy, pueden crear tremendos problemas ─el desempleo estructural sería uno de ellos, por poner un solo ejemplo─, así también pueden llevar a la humanidad a niveles de desarrollo, bienestar y cultura impensables, pero uno u otro final no pasa, de eso estoy seguro, por retroceder en el tiempo ni por querer eliminar lo que sencillamente no es eliminable. Igual que el fuego y la rueda llegaron para quedarse, todas estas cosas también llegaron para quedarse.
Aprendamos a trabajar con ellas y a controlar los efectos negativos, tal y como controlamos los del fuego.
Termino, por tanto, este artículo con la clasificación «psicológica» del escritor Douglas Adams acerca de lo nuevo:
– Todo lo que ya está en el mundo cuando uno nace es normal.
– Todo lo que se invente entre el momento del nacimiento de uno y el cumpleaños treinta resulta ser muy emocionante y creativo y, con un poco de suerte, puede usted incluso vivir de eso.
– Todo lo que se inventa después del cumpleaños treinta, va contra el orden natural de las cosas y es el comienzo del fin de la civilización tal y como la conocemos, hasta que ese invento se haya utilizado aproximadamente diez años y empiece poco a poco a considerarse normal.
Por tanto, sobre todo si tenemos más de treinta años de edad, sentémonos en una butaca cómoda a esperar el fin del mundo.