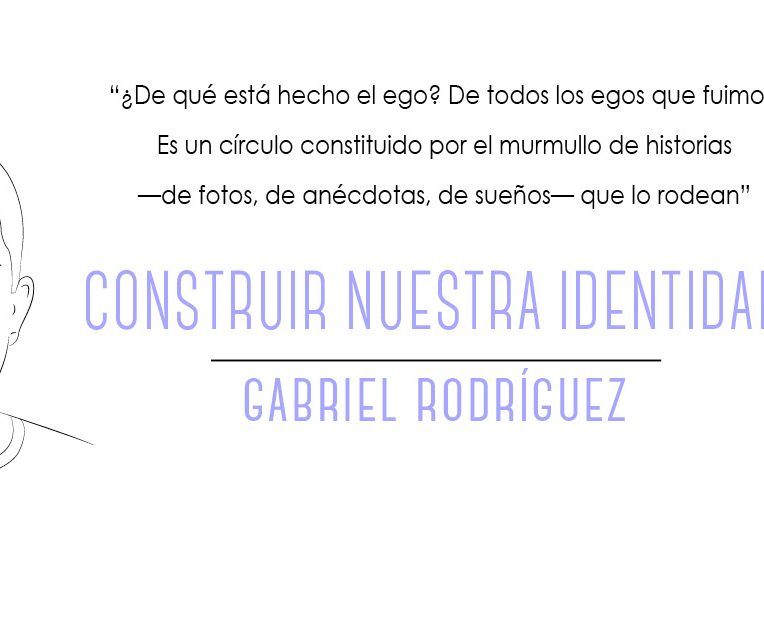Nada es seguro cuando hablamos de identidad. Hay indicios, acercamientos, miradas, interpretaciones. Lo que sí existe es una construcción del ego pues éste no es algo dado: supone una hoja en blanco que vamos manchando a lo largo de nuestra vida. Es un ejercicio creativo, arduo, pertinaz, incesante. La identidad, entonces, es un problema narrativo. Una cuestión de lectura. Desconocer su cambio constante es permitir que una bruma nos impida el conocimiento de sí; confiar en un espejo turbio; ampararnos en una ficción mal construida, en un retrato farragoso, caótico. Es creer en fantasmas.
El cuerpo es tangible, el yo es lenguaje. Ego es entonces un cuerpo de palabras que nos define. Cuerpo cambiante, dúctil. Cuerpo impenetrable, inaccesible, sin significado concreto. Es proteico y todo intento de categorizarlo supone una herida —y dicha herida lo transforma en otro yo, renovado, indefinible de nuevo—. Como el libro de arena borgiano que escapa a toda lectura definitiva, dominante, anquilosada, el ego respira y vive otras vidas ante cada mirada, ante cada paso, ante cada palabra. Es un cuerpo que interactúa, que fluye, que vive.
¿De qué está hecho el ego? De todos los egos que fuimos. Es un círculo constituido por el murmullo de historias —de fotos, de anécdotas, de sueños— que lo rodean. Un relato fragmentado que hilamos con imaginación y asociamos a nuestro nombre. Un relato, además, signado por otros relatos (religión, cultura, sexualidad, patria). Una versión entre tantas. Una interpretación. Un problema de ego, pues, es desconocer que el yo es también otro y que existen múltiples lecturas. Que aquel texto que somos no contiene una verdad, una esencia inmutable. ¿Qué hacer? Tal vez todo pase por el ejercicio de miramos como extraños —de la misma manera que leemos nuestros textos desde la distancia para poder corregirlos— para apropiarnos de lo que somos. Para construir nuestra identidad.