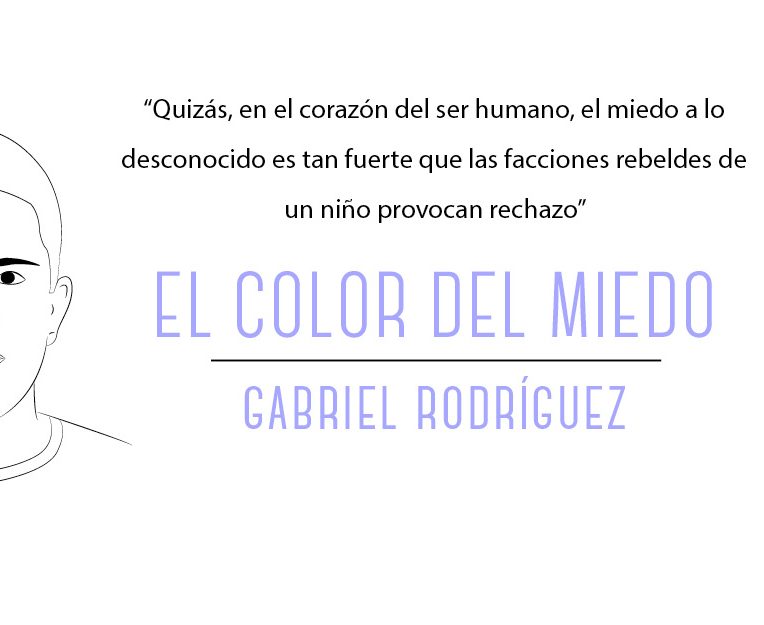Un atisbo de negrura en tu rostro suscita sospechas y burlas. El color del cabello, más oscuro de lo habitual para tu familia, parece que desprende un olor desagradable; los labios carnosos, se diría, esconden un funesto pasado, un accidente grotesco. No entiendes las bromas de tus tías, no entiendes las risas y los apodos. Quizás, en el corazón del ser humano, el miedo a lo desconocido es tan fuerte que las facciones rebeldes de un niño provocan rechazo.
El color de la noche evoca peligro y, de esta forma, la piel nocturna de ciertas personas es sinónimo de maldad. Al crecer, las bromas van desapareciendo y comprendes que sólo eran un acto reflejo, una costumbre familiar que escondía, como en el condado Yoknapatawpha, un miedo ancestral a manchar el apellido: la sangre negra que vuelve, tras varias generaciones oculta, como una maldición. No reprochas que tu pasado indígena o afro, evidente en el azabache de tu cabello o en tus labios gruesos, tras un error o un lapsus, salga a colación con frases del tipo: “parece negro” o “se le salió el indio”.
Al crecer asimilas estas dinámicas del lenguaje. Las metabolizas y pasan a formar parte de tu disco duro. Son lo que se llama “expresiones populares” e “idiosincrasia”. El miedo es una práctica social, un virus que se trasmite día a día, a través de nuestra cotidianidad. Así, el chiste, el comentario jocoso o el dicho, responden a una dinámica cultural basada en la discriminación, en el miedo al rechazo, a no pertenecer al grupo dominante; al afán de competir, de sentirse superior. El juego de encontrar las diferencias.
Interactuar de esta forma impulsó al adolescente que fui a rechazar y discriminar a ciertas personas. Si bien no fueron prácticas agresivas, fueron pequeñas gotas de un veneno que contribuyó a la contaminación social de mi entorno. Cuando salí del país se volteó la torta. Sentí el rechazo y mi piel fue juzgada. Las bromas que lancé como dardos contra otras personas en el pasado, volvían a mí. Las miradas condescendientes y los comentarios despectivos, también. El color era un criterio de peso para juzgar mi persona. Mis facciones, un argumento en contra. Ser diferente es ser peligroso. Un lunar que aparece de repente y que nos llena de alarma y nos angustia. Me convertí en un cáncer que hay que atacar, un cuerpo invasivo que debe ser expulsado.
“El infierno son los otros”, dijo Sartre. El mal habita más allá de las fronteras, lejos de nuestro círculo. Admitir la diferencia supone arriesgar la armonía y por ende perder el equilibrio. ¿Qué hacer? Arriesgarse, como las estirpes condenadas a cien años de soledad, a la mixtura, sin miedo a tener hijos con cola de cerdo. Desterrar las sombras que manchan con el color del miedo nuestra sociedad.