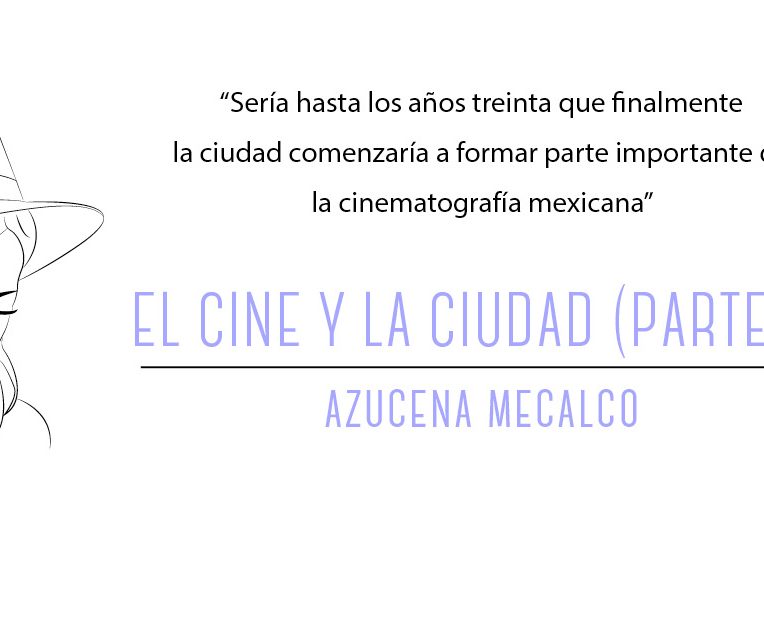Corría el año de 1895 cuando los hermanos Lumière presentaron un invento tan novedoso que la gente apenas podía concebirlo sin relacionarlo con las fuerzas del maligno: el cinematógrafo. Claro que en aquel momento ni ellos ni sus espectadores habían calibrado los alcances que tendría su proyecto más de cien años después.
Gracias a la estrecha relación entre Francia y México, el seis de agosto de 1896, ocho meses después de la primera presentación cinematográfica en París, Porfirio Díaz, entonces presidente de México, y miembros selectos de su gabinete contemplaban en suelo mexicano las primeras vistas del cinematógrafo. En un país que contaba con una calidad de vida a la par de la parisiense y en el que -sin embargo- la mayor parte de la población vivía sumergida en la miseria, sometida por el yugo de la dictadura y la desigualdad social. La llegada del invento provocó un cambio social de proporciones incalculables. El nuevo entretenimiento estaba reconfigurando la vida completa de miles de personas que hasta el año de 1881 no habían contado siquiera con el servicio público de electricidad.
No pasaría mucho tiempo hasta que personajes como Salvador Toscano, quien en un principio se dedicaba a la exhibición de películas, comenzarán a realizar filmaciones de la cotidianeidad mexicana, registrando sucesos de trascendencia nacional durante el Porfiriato y la Revolución mexicana. Pero no sería hasta los años treinta, a cuarenta años de la llegada del cinematógrafo, que finalmente la ciudad comenzaría a formar parte importante de la cinematografía mexicana, con el advenimiento de la Época de oro del cine mexicano, periodo comprendido entre 1936 y 1959.
Durante esta etapa, el cine mexicano se caracterizó por la exaltación de los ideales patrióticos y las bondades de las provincias, siempre referente de valentía, honor, lucha y desde luego machismo justificado y hasta necesario para la subsistencia. Con la provincia como contexto se hacían comedias, cintas de terror y suspenso, dramas, tragedias, películas históricas etcétera; y en la mayoría de ellas la música fungía como elemento principal, los sound tracks cantaban las virtudes y aventuras de los provincianos y hasta sus costumbres: “allá en el rancho grande, allá donde vivía […] el gusto de un buen ranchero es tener su buen caballo, apretarle bien la silla y correrlo por el llano”.
Con el éxito adquirido por cintas como Allá en el rancho grande (Fernando de Fuentes, 1935), Bajo el cielo de México (Fernando de Fuentes, 1937) o Nobleza ranchera (Alfredo del Diestro, 1937), los cineastas difícilmente intentaban alejar las cámaras de la realidad provinciana. Mientras que en otros países la ciudad se volvía escenario principal, en México era símbolo de desventura, corrupción e incluso maldad, contrastante con los valores depositados en las provincias del país.
Sería Alejandro Galindo, en el año de 1938, quien finalmente daría el salto del campo a la ciudad y presentaría Mientras México duerme, melodrama en el que los vicios de la ciudad quedaban reforzados gracias al argumento. Ya en los 40, Julio Bracho intentó reflejar su propia idea de la ciudad a través de Distinto amanecer (1943), en donde Andrea de Palma y el galán de la época, Pedro Armendáriz, intentaban enfrentarse a la corrupción imperante en la capital y demostrar que el líder sindical de la compañía había sido asesinado.
Hasta este punto podemos ver a la ciudad como epicentro de maldad. Las temáticas mórbidas eran las únicas que podían concentrarse en un sitio tan turbio y oscuro como la capital del país. Sólo allí se daban cita asesinos, indigentes y malvivientes, aunque siempre respetando los estándares de la urbanidad, porque contra todo nunca se presentó una ciudad naturalista, una ciudad real.
Con la masificación de la producción cinematográfica auspiciada por el éxito del género ranchero, se produjeron también cintas como: El señor alcalde (1938), de Martínez Solares, o Los millones de Chaflán (1938), que si bien se situaban en la ciudad, no hacían más que vagas referencias a ésta y, claro, nuevamente se exaltaban las virtudes campesinas por encima de los sórdidos sentimientos citadinos.
Fue nuevamente Alejandro Galindo quien presentó una distinta cosmovisión del citadino, sus espacios, ambiciones, lugares comunes, pero sobre todo de la ciudad cotidiana. En 1945, con un muy joven David Silva, entregó al mundo Campeón sin corona. Basada en la historia real de un boxeador; la cinta revolucionaba el género urbano, lo reivindicaba y al mismo tiempo mostraba una ciudad diferente, un tipo distinto de ciudadano, el que pertenecía al vulgo, alejado de la nobleza idílica y la civilidad del rancho y sus atributos místicos de bondad y heroísmo. Galindo creaba por primera vez en la historia del cine urbano, un personaje creíble y real. Sin embargo, el éxito de la película no se consolidó hasta mucho tiempo después.
En tanto, la historia de Roberto «El Kid» Terranova, heladero de La lagunilla y promesa del box, quedó -con todo y el pintoresco paisaje citadino en torno suyo- minimizada bajo el peso de la belleza campirana.
¿Qué es pues la ciudad? ¿Es acaso un montón de edificios, centros de entretenimiento, vías comunicativas, transporte público y tacos en la salida de cada estación del metro? O, ¿probablemente son todos aquellos que dan vida a todos esos elementos? Eso no se plantearía hasta algunos años después con la llegada de Pedro Infante y sus mil caras del citadino, del pueblerino, del profesionista… que se transformaría por siempre en el ídolo de México.