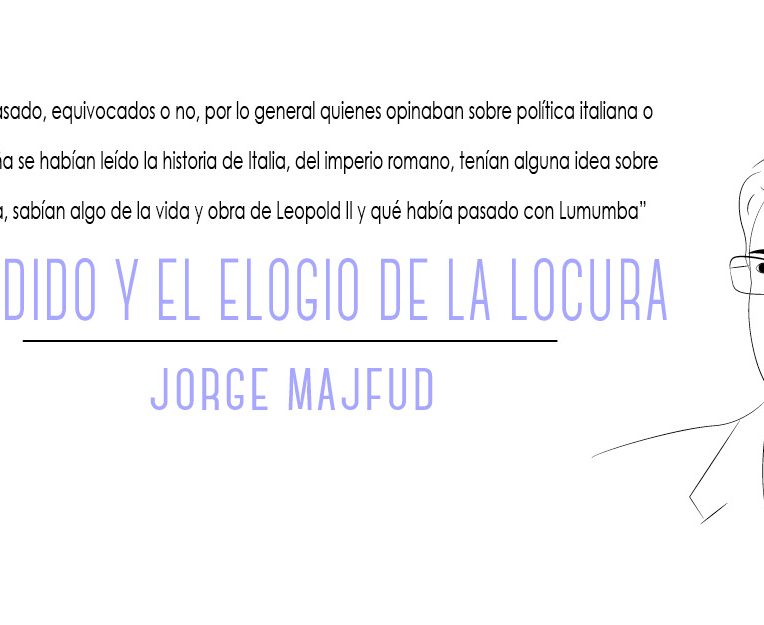(La Cultura Pooph II, diez años después)
En el pasado, equivocados o no, por lo general quienes opinaban sobre política italiana o congoleña se habían leído la historia de Italia, del imperio romano, tenían alguna idea sobre la belga, sabían algo de la vida y obra de Leopold II y qué había pasado con Lumumba. Ahora el mundo está lleno de genios que opinan primero y luego intentan informarse. Si alguien se atreve a criticar el optimismo en curso, es etiquetado y desautorizado como un viejo que no entiende el presente. Como si los adultos no fuesen parte del presente. Como si los más jóvenes entendieran mejor algo del pasado, ese tiempo que, de alguna forma, produjo este presente. Como si las nuevas generaciones no pudiesen ser radicalmente reaccionarias.
Antes no era necesario ser un estudiante universitario para poseer este tipo de cultura amplia y profunda. Ahora ni siquiera los estudiantes universitarios alcanzan un mínimo de aquel conocimiento que servía a la libertad de conciencia y no únicamente a los propósitos del dinero, el consumo y el confort de “un mundo más eficiente”.
Es verdad, aquella “gente culta” solía ser (aun suelen serlo), gente por los de abajo. No se trata de una simple cuestión gramsciana, como gustan apuntar desde el otro lado. Se trata de una reacción natural ante el poder social. De la misma forma que las universidades en todo el mundo, desde Argentina hasta Japón, desde Mozambique hasta Estados Unidos eran y siguen siendo bastiones progresistas, el resto de las grandes instituciones que dominan el poder social están dominados por conservadores elitistas y reaccionarios: empresas transnacionales, inversionistas, medios de comunicación dominantes, ejércitos, iglesias de todo tipo.
De la misma forma que la cultura solía ser (y aún lo es, en términos generales) el reducto de la izquierda, las redes sociales lo son ahora de la derecha. Lo primero ya lo explicamos. ¿Cómo se explica lo segundo? Creo que se explica de la misma forma que se explica la antigua practica de esclavos negros castigando con latigazos a sus hermanos esclavos, a los negros, a los indios más rebeldes. A los malos negros, a los malos indios. Es decir, por la falsa conciencia, por la moral parasitaria, aquella moral adoptada para beneficiar los intereses ajenos.
Tal vez en unas pocas décadas, como siempre cuando la verdad ya no interese o sea inofensiva, descubriremos cómo funcionan de verdad los algoritmos de las redes sociales, así como descubrimos, décadas después cómo la propaganda inaugurada por Edward Bernays en Estados Unidos y continuada brevemente por los nazis en Europa y por muchas más décadas por el estalinismo, manipuló la opinión y la realidad del mundo durante el siglo XX de una forma más científica de lo que lo había hecho en los siglos anteriores, desde los más pequeños hábitos consumistas a las mayores tragedias de la gran política, como las guerras y los golpes de Estado en África y en América Latina.
Por entonces, los gobiernos del mundo y las elites financieras tomaron una amplia ventaja de los nuevos medios de comunicación masivos e inmediatos (la radio, el cine y la televisión) como en el siglo XIX lo habían hecho con la prensa escrita, mientras los libros quedaron en manos de intelectuales del otro lado del espectro del poder. Nótese cómo la misma palabra “intelectual” fue desprestigiada y desmoralizada por la propaganda, hasta el extremo de que hoy se precia y se paga más la estupidez que la cultura. Nadie se hace viral por genial sino por idiota, y tanto Youtube como las otras mega aldeas dominadas por un puñado de manipuladores (otra vez, en nombre de la liberad y la democracia), recompensa esta idiotez con miles de dólares, lo cual para ellos no llega a ser ni siquiera una propina. Si antes, apenas unas pocas décadas atrás era necesario ser Roberta Flack cantando Killing Me Softly With His Song para llamar la atención del mundo, hoy vale más una pobre mujer sentada en el inodoro y cantando sin armonía alguna “Sitting in tha Toilet” para hacerse una celebridad global, para recaudar una fortuna e inspirar a cientos de millones de jóvenes a lograr la misma hazaña.
Algunos de estos prestigiosos modelos de conducta social, paradigmas del antiintelectualismo, son llamados, en múltiples idiomas pero con la misma gracia y la misma palabra del inglés, “influencers”. Claro, eso sin contar los millones de pobres aspirantes que cada día trabajan gratis para estas megacorporaciones tirándose de una escalera, rompiéndose la nariz, filmándose en el baño sin llegar siquiera a rescatar cincuenta centavos con los nuevos subscribers, pero aportando definitivamente a esa cultura de la estupidez, del odio neo tribal y otras naturales frustraciones individuales y colectivas.
No lo sabemos todavía, no tenemos pruebas (más allá de la lectura de los patrones históricos que se parecen a la tabla periódica de Mendeleev con vacíos significativos), porque así es como funciona, según reconoció el mismo Bernays en los años noventa, al final de su vida: esa es la naturaleza del poder, estar en otro lado, no allí donde se supone que está, protegido por el anonimato y la ignorancia de quienes lo sufren o lo defienden.
La evidencia, el incontestable hecho de que el 0,01 por ciento de la población mundial ha secuestrado casi todos los progresos de la humanidad hasta el día de hoy, no se ve o no importa. Porque para eso, no por casualidad, está la nueva cultura. Y los esclavos continúan peleándose y odiándose entre sí, repitiendo las narrativas funcionales del poder y adoptando fervorosamente sus valores, elogiando las cadenas que los protegen contra el frío.