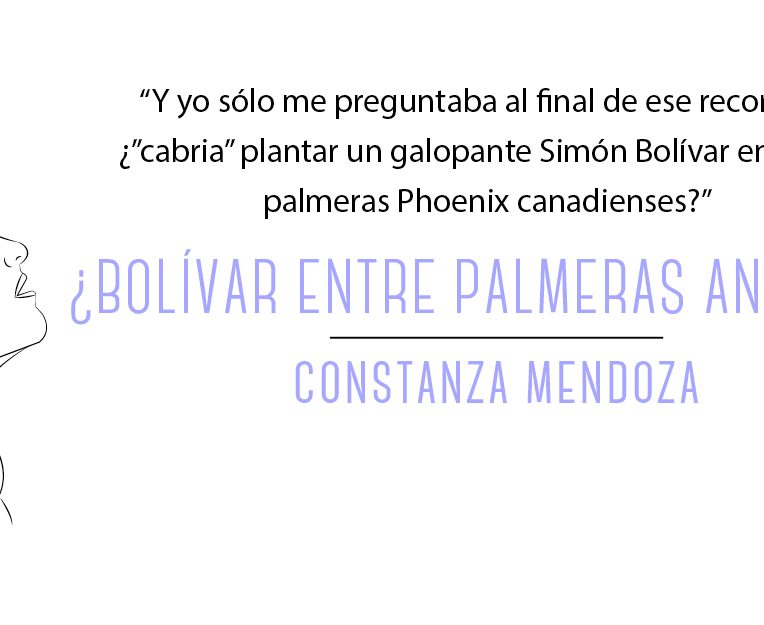No era mi intención bajarme ahí. Pero al ver que sólo por la acción de montarme en un autobús y dejar unas quince estaciones atrás al centro histórico de la ciudad, revolucionaba todo el panorama visual y aparecían de pronto, unas palmeras en Quito… tuve que irremediablemente, bajarme a ver qué pasaba. ¿Por qué, si hace treinta minutos recorría las angostas callejuelas del centro colonial y a mis lados se izaban las montañas andinas cubiertas de bosques nublados y montanos, se atraviesan unas palmeras en la cuna que éstas forman? Y no pude evitar pensar en el abrupto corte espacio-temporal que esta mágica ciudad tiene la audacia de presentarnos con sólo hacer un recorrido en autobús. Tampoco pude evitar pensar en esa estatua de Simón Bolívar que se alzaba no lejos de la Plaza Grande del centro y de estas palmeras colosales, que al igual que ese monumento histórico del Libertador, marcaban también un territorio y enunciaban un espacio extranjero a-todo-aquello-que-lo-rodeaba.
Las personas que por estos lugares se pasean, interactúan con los monumentos inanimados, dándole una personalidad al espacio que los contiene; espacio a su vez, rico en ausencias y presencias, que teje una identidad propia. Estos monumentos, más que pertenecer a la esfera de los objetos, son realmente una suerte de anclajes simbólicos que territorializan los espacios y cobran vida con cada acción cotidiana que se revela ante ellos –y aun más, con cada mirada que se posa sobre ellos–. Las imágenes viven sólo cuando son contemplados y lo que una imagen es capaz de hacer es quizás más preponderante en este contexto, que lo que (re)presenta. Así, no se trata sólo de una escultura de un sujeto sobre un caballo que se alza de entre las baldosas para desafiar a todo aquel que ose poner ojos sobre su cabalgante, sino de Simón Bolívar, el libertador de Ecuador y por ende, el padre de la nación visto por los ojos de todo quiteño o suramericano que le reconozca. Mientras que las palmeras Phoenix canadienses son en efecto, eso: unas palmeras. Es decir, unos árboles extranjeros a aquella flora local que la entorna y cuya imagen detrás de su misma imagen, sólo se revela a quienes las identifican como algo propio. Un icono importado con ciertas características que le dan un significado total: el espacio en su organización y sus dimensiones, las personas en sus oficios y presentaciones, la arquitectura… las formas, los colores, los olores.
Tengo que admitir que al ver estas palmeras delante de las grandes montañas andinas que se sublevaban a sus espaldas, tuve que acercarme para verificar si a-las-personas-que-se-encargan-de-implantar-palmeras, se les había pasado por alto quitarles la etiqueta. Pero las palmeras al final, son sólo un pretexto… un pequeño artificio que forma parte de un todo, un artificio que revela a modo de indicio, el sentido del espacio artificial que se decidió instalar ahí. Las pequeñas calles que quedaron atrás en el centro histórico, pasan a dilatarse a modo de grandes arterias, para devenir verdaderas calles monumentales; las casas eclécticas y barrocas también se sintieron “muy obsoletas” frente a la modernidad y para rivalizar con ella, decidieron crecer en altura y cambiar de piel: ya no hay adobe, ya no hay yeso, ya no hay piedras, todo eso se dejó de lado por trajes de vidrio, acero, madera lisa, mármol pulido. Incluso las gentes, todas se montaron en el bus y parece que hubo una guerra de cloro a bordo, y al bajarse de él, de repente todas “brillaban” más. Los oficios que perfilan en la Plaza Grande: desde los limpiabotas hasta el que da de comer a las palomas y canta para “darle un poco de alegría al día”, parecen difuminarse en aquel espacio lleno de palmeras (aparentemente eso de los “pequeños oficios” está mal visto, no pega con las palmeras y toca ponerse mocasines). Los olores se disfrazan de genuinidad, expertos en hacernos creer que son espontáneos como el olor a pan recién-hecho al deambular por un rincón del centro. Pareciera finalmente, que las curvas que con tanto ritmo bailaban alrededor de la plaza, chocaron contra el boulevard de las palmeras y, del impacto, se convirtieron en tensas ráfagas de líneas rectas, bordeando y dándole preciso sedimento a las formas y a las personas, homogeneizando todo a su paso.
Las palmeras, que a modo de constelaciones internacionales, nos dan la ilusión de conectarnos a todos en ese boulevard que se perfila amplio y pulcro, que nos invita a formar parte de él, diciéndonos: “vengan, que aquí caben todos, hay cocos y una brisa fresca, y también, sombra para tanto sol”. Espacio que parece haber sido cogido con una pala e implantado en unas coordenadas especificas: se iza un dedo, hace un gesto de seña y ahí, al final de la línea que se traza entre la yema y el espacio geográfico, se voltea la pala y aparece, de pronto, un boulevard. Gestos que se repiten, ordenados bajo una eficaz condición mimética, porque saben que son varios los lugares colonizados y el territorio ganado por medio de una guerra simbólica.
Y yo sólo me preguntaba al final de ese recorrido: ¿”cabria” plantar un galopante Simón Bolívar entre las palmeras Phoenix canadienses?