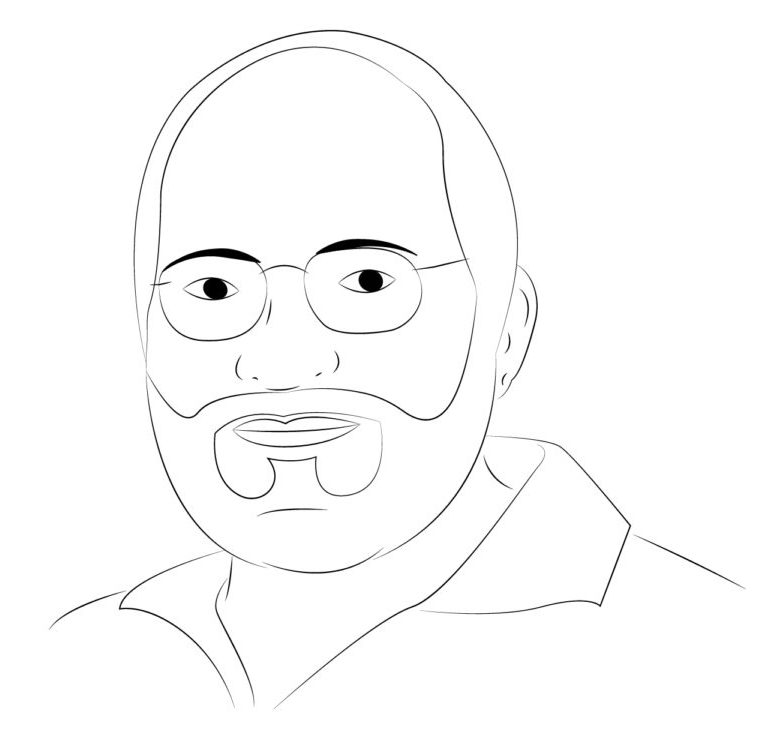Este, ciertamente, es un texto atípico en mí, pues suelo escribir de forma más estructurada, pero esta vez me han dado ganas de divagar, y a tal fin me valdré de una serie de frases con las que me he topado en las últimas semanas, así que seré, eso sí, fiel a mi costumbre de nombrar las fuentes, para lo cual seguiré un orden cronológico inverso.
Esta tarde, estando de alumno en la clase de los lunes sobre la Divina comedia —que dicta excelentemente mi buena amiga Cinzia Ricciuti—, ella dijo que, a lo largo de su viaje, Dante es reconocido como vivo por los muertos, entre otras cosas, porque proyecta sombra. Luego me he quedado pensando en ello. Los vivos somos por antonomasia opacos, no traslúcidos, esto es, resistentes a la luz. Curioso. Vamos, al menos para mí. Es probable que para otros dicha inquietud mía sea una perogrullada.
Resulta que hace diez años, después de mi infarto, escribí un poema que está publicado en Evanescencia (2015) bajo el título «La Taciturna», alusivo a la muerte (en tanto que alegoría) que nos perdona. Pues termina así: «No ha sido / sin embargo / la Taciturna quien me ha inquietado / sino su sombra / esa pastosa oquedad que aún tiene mi nombre».
¿Podríamos decir, por consiguiente, que somos mortales y opacos en cuanto que somos penumbra mortuoria? De allí, quizás, nuestra resistencia a la luz… Me parece que uno de los retos de la vida es, en efecto, hacernos gradualmente traslucientes. Al cabo, cuando casi no seamos eclipse… podremos marcharnos. Sobre ello ya hablé en Teoría de las sombras ontológicas, y decía por entonces que «la transparencia es, por tanto, el mayor estado de donación ontológica». Así pues, en la medida en que nos entregamos también nos hacemos traslucientes, ¡sin necesidad de haber muerto! ¿O sí? ¿No muere un poco el ego cada vez que nos abandonamos en alguien?
Hace una semana repasaba mis notas acerca de Pregunta por la cosa, de Martin Heidegger, a propósito de un ensayo que preparo, cuando topé con una frase que, sacada de su contexto heideggeriano, me llevó a otras cavilaciones: «El enunciado es el sitio y la sede de la verdad». Lo primero que noté fue la distinción entre sitio y sede, en apariencia superficial por la subsunción de esta en aquel, pero la mención de ambas supone algo entrelíneas.
Sospecho que el uso de la conjunción copulativa «y» pudiera tener un valor más bien disyuntivo, es decir, sitio o sede, con lo cual podríamos inferir que el enunciado, en cuanto lugar de la verdad, no siempre sea también su trono. En este punto, mi divagación comenzó a correr por dos cauces paradójicamente antinómicos.
De una parte, el hecho evidente de que no siempre el lenguaje entroniza lo verdadero aunque sea su topos natural o, al menos, naturalmente esperado, pues también es, y con suma frecuencia, domicilio de lo falso. De otra parte, la evidencia de que todo enunciado supone una promesa de autenticidad que hace plausible la verdad en él, dado que, como sabemos, el edificio de las relaciones humanas se levanta sobre los cimientos de lo auténtico. La falsedad no podrá jamás constituirse en alimento de un vínculo sano.
Se parte de una presunción de honestidad cuando empleamos el lenguaje. Si digo que me gusta ese momento brevísimo del alba en el que cantan al unísono las aves recién despertadas, usted, que me lee, no tendría por qué dudar de mi palabra, pues partimos de que un enunciado declarativo debería ser verdadero. Es una verdad absoluta que me guste ese mínimo instante del amanecer. Luego vienen los matices, y habrá quien maquille su aserto hasta conseguir invertirlo. Están, lo sabemos, los encantadores de serpientes y toda clase de embaucadores verbales.
Por eso quizás me guste tanto la Edad Media. No era que no hubiera estafas a la palabra empeñada, pero existía un sentido elevado del honor que estaba amarrado a aquella y hacía de ella esclarecido trono de la verdad. Heidegger, por entonces, habría omitido en su frase el término sitio. Para aquel caballero medieval que juraba proteger con su vida la de su compañero, tal como hacían los templarios, la palabra era la verdad.
A finales de diciembre tuve una de esas dichas que la vida nos regala. Retomé el contacto con una amiga que quiero y admiro mucho, con quien estudié al inicio de la carrera de Letras y cuya inteligencia y sensibilidad siempre me sorprenderán por su delicadeza. Hablando de mi condición de síndrome de Asperger y las potencialidades/limitaciones que la misma supone para mí, me dijo: «No dejes que ninguna etiqueta te haga sentir menos».
He pensado mucho en esta frase, en el hecho de que nos hagan sentir más que pensar. Es curioso porque, como idealista simbólico, defiendo la supremacía del sentimiento moral sobre la razón iluminista, pero de lo que habla mi amiga no es sino de un sentir que nos impostan. Un pathos semejante no es auténtico y, por consiguiente, termina convirtiendo el dibujo maravilloso que debíamos ser en vulgar caricatura. A estas alturas, reconozco que los cartelitos ontológicos hacen no poco daño.
Lo hermoso de la frase de mi amiga es que no dice «no te dejes etiquetar», pues parte del principio de que es inevitable nombrar la realidad. Ese es el sentido del mito genesíaco de Adán dando nombre a los animales que pasaban ante él. ¿Cómo se llama mi condición? Autismo. Ese es su nombre. Y vivo orgulloso de serlo. Nadie me insulta al llamarme autista. Lo que he logrado en la vida ha sido desde esto que soy. Tienes razón, amiga. Nadie puede impostar en mí lo que no quiera sentir respecto de mí. Y esa es la mayor libertad: la de ser sin sumisión a la mediocridad ajena…