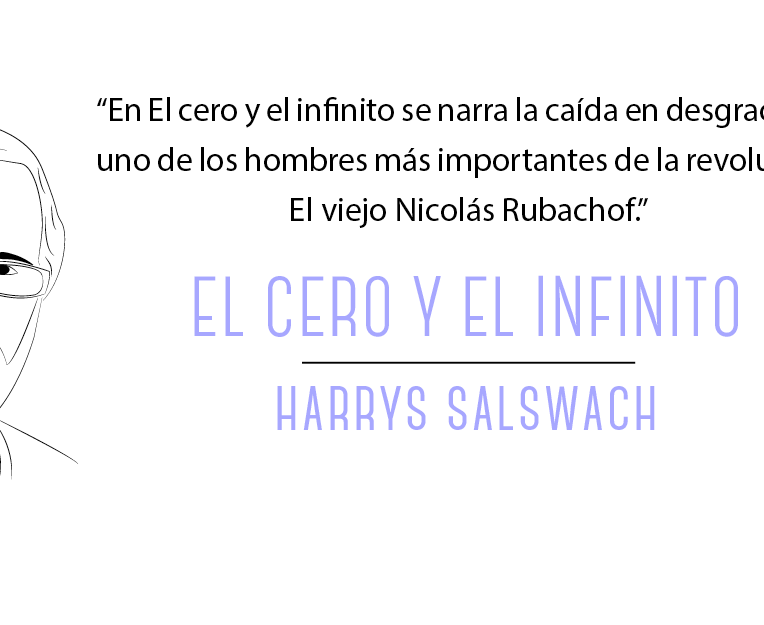I
La soberbia enceguece. Y cuando se logra ver de nuevo es quizás demasiado tarde. Sin embargo, algunos hombres se sacuden la idiotez como los perros la humedad del pelaje, y ven con cierta claridad el ánimo de los tiempos.
Arthur Koestler vivió el siglo pasado como si su piel fuese cada año transcurrido. Nació en Budapest, Hungría, en 1905, llegó a ejercer el oficio de periodista, poeta y narrador, fue hombre de ciencia, también activista político. Sus años juveniles los vivió en Viena y fue testigo en Berlín del avance del nazismo. En 1931 ingresó al Partido Comunista alentado por las esperanzas y promesas de la revolución bolchevique de 1917. El desengaño feroz vendría en la década del treinta, cuando vivió el horror estalinista en carne propia, separándose del Partido en 1938. La reflexión sobre la amarga realidad a la que se enfrentó la explayó en su autobiografía, Flecha azul y La escritura invisible (Lumen, 2010). Y, si se quiere, condensó el horror de la ideología totalitaria comunista en la que quizá sea una de las novelas políticas más importantes del siglo XX.
En El cero y el infinito (DeBolsillo, 2010) se narra la caída en desgracia de uno de los hombres más importantes de la revolución. El viejo Nicolás Rubachof, ex comisario del pueblo, es apresado por el propio Partido y torturado psicológicamente para que confiese su traición: actividades contrarrevolucionarias. Enmarcada en los tiempos de las purgas estalinistas, la novela encapsula toda una época: «La vida de N. S. Rubachof es la síntesis de las vidas de varios hombres que fueron víctimas del llamado Proceso de Moscú», anota Koestler en las páginas preliminares del libro, y señala: París, octubre de 1938 – abril de 1940.
Rubachof será interrogado en confinamiento. Varias, severas e inclementes serán las presentaciones ante un par de interrogadores: su viejo camarada Ivanof, compañero de luchas revolucionarias, y Gletkin, el joven de la nueva camada revolucionaria. Ambos implacables, el primero inteligente e irónico, el segundo ruin y vil, lograrán quebrar a Rubachof. Aunque el viejo revolucionario hará lo propio arguyendo el papel que debe cumplir en el desarrollo de la revolución: confesar crímenes no cometidos en razón de la Historia. O más: confesar crímenes que no son tales.
La novela comienza con Rubachof llegando a prisión. Entre los interrogatorios el viejo revolucionario recordará momentos de la gloria pasada mientras camina —seis pasos en una dirección y seis pasos en otra— en su celda, y también acontecimientos que anunciaban el derrumbe del edificio revolucionario. Y el propio. El final es bien conocido por todos, casi un cliché: los revolucionarios terminan con los ojos abiertos, vacíos como el cero. Como mirando la eternidad; el infinito.
Desde su celda puede ver a los otros presos hacer las caminatas programadas. Mediante un sistema de toques sobre los muros puede conversar con el prisionero contiguo, las patas de los lentes le sirven de apuntador. Su llegada a la prisión es noticia. A muchos los detuvo él en otros tiempos. Muchos fueron fusilados en nombre de la revolución. No sorprende su detención. La revolución engulle, tritura, una vez el engranaje echa a andar. Rubachof lo sabe, y en eso consiste el interrogatorio: la dialéctica de la destrucción; la necesidad de aniquilamiento entrampada en la frialdad de la lógica. Tanto Ivanof como Gletkin se han despojado de los sentimientos, de las emociones, al igual que Rubachof lo hizo en su momento, para no interferir con el devenir Histórico. Por eso en revolución cualquier decisión puede costar la vida.
II
El hombre, soberbio, cree haber descubierto los mecanismos de la Historia. Y los ha descubierto con la Razón. Pero el mundo no es racional. La Razón no lo agota. Rubachof se dice a sí mismo que la Historia «ese oráculo burlón (…) no pronuncia su veredicto hasta que las mandíbulas del que lo reclama se deshacen en polvo». Y se pregunta: «¿No había sido siempre la Historia un albañil inhumano y sin escrúpulos, que hacía su mortero con una mezcla de calumnias, sangre y fango?». Y es el Partido, y el Número Uno —el infalible director de la orquesta revolucionaria, Stalin— quienes han echado andar la Historia. Ante ambas instancias el individuo es nada. El «Yo» es una ficción gramatical. Y también la confirmación de la sospecha: decir «yo» es apartarse del «nosotros»: contrarrevolución.
El cero y el infinito es una novela de una sola idea explayada. De una larga y monocromática dialéctica. Los interrogatorios que se ejecutan sobre Rubachof dan cuenta de la argumentación de los procesos revolucionarios. La lógica fría de la razón histórica. Que no justifica, que explica. Que implacable, elimina. Asesina. La razón al servicio de la locura. Es también una novela psicológica. La tensión sobre los hombres desde la implacable instancia racional, deshumaniza. Hasta que el Número Uno enseña a pensar por decreto.
La despersonalización exigida se verá desarmada ante el dolor de muelas de Rubachof. Desde que llega a prisión, el dolor viene y va; palpita en distintos grados; en el interrogatorio con Gletkin padece este dolor con intensidad. El dolor de muelas es signo de que el «yo» no es una ficción gramatical. El dolor es intransferible. Solo Rubachof puede padecerlo. Su dolor de muelas no corresponde a «nosotros». El tiro en la nuca solo lo puede recibir él. La muerte es intransferible. Del cráneo de Rubachof parece no brotar sangre sino pensamientos. Es una novela asépticamente racional. Una frialdad trémula recorre las páginas.
Arthur Koestler desciñe en esta narración el proceso revolucionario. El desenvolvimiento de los llamados Juicios de Moscú al final de la década del treinta. El mérito es haberlo hecho entre 1938 y 1940, años en que escribe y publica El cero y el infinito. Cuando los cadáveres aún estaban tibios. Koestler no corrió con el mismo destino de Rubachof, aunque en varias ocasiones estuvo en la lista de fusilamientos y en campos de concentración. En 1983 muere por mano propia en Londres, junto a su mujer. Ambos se envenenaron.
Sus últimos años de vida se alejó irremediablemente de la política. Fue defensor e investigador de la parapsicología. Creía en la telequinesia y en la telepatía. El estudio de la Ciencia fue una pasión postergada desde su juventud en la Universidad de Viena. Después de haber visto y padecido tanto horror, quiso encontrar otras instancias que estuviesen más allá de ese horror, quizás en el infinito. Dice George Steiner —quien lo conoció—: «en los buenos tiempos Koestler irradiaba una rara pasión por la vida (…) de que hay en los hombres y mujeres una motivación más fuerte que el amor, el odio o el miedo». El odio no estaba más allá de la revolución sino en ella.
Rubachof fue interrogado por dos infelices revolucionarios y, descreído, supo que la realización de la Historia por la revolución no es más que fe axiomática en los razonamientos: «El que no cree ve derrumbarse todo el edificio». Confesó lo inconfesable ante todos los revolucionarios: «navegamos sin lastre moral». Koestler, como el viejo revolucionario, descreído, vio —con cierta claridad, y no menos decepción ante el fracaso— el derrumbe que todavía se despeña.