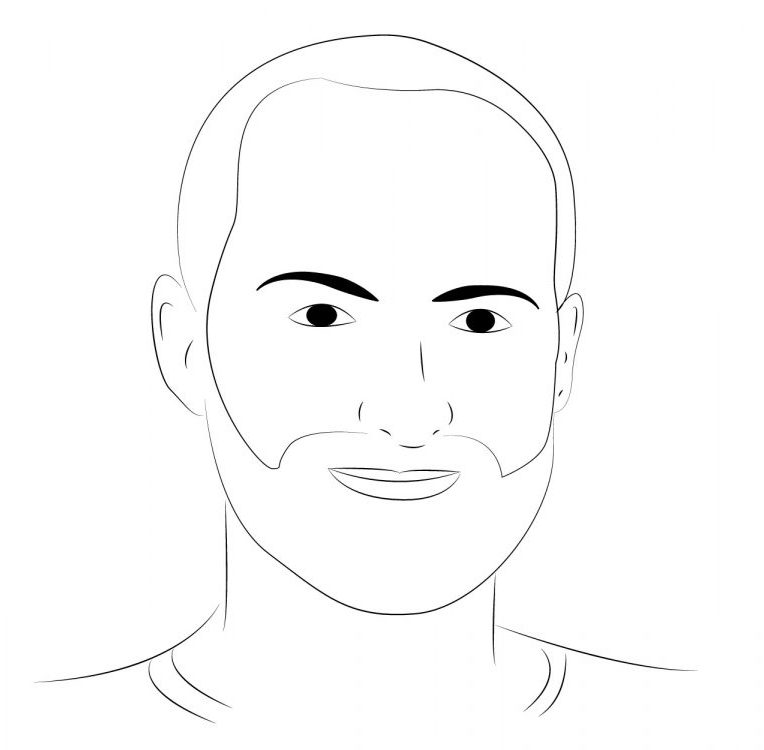Nunca imaginé que me enamoraría de aquella argentina delgaducha con cara de malas pulgas y llena de pecas que me miraba de refilón desde la mesa de enfrente en esa boda que parecía no terminar nunca.
Mis padres me habían obligado a ir al enlace de Dolores y Evaristo, dos ingenieros venidos a menos que habían hecho un favor a mi familia en los tiempos de las vacas flacas.
Ni me gustaban las bodas ni soportaba la prepotencia de los nuevos ricos, que intentaban sorprenderte mostrándote un anillo de trescientos quilates de oro macizo o hablando del chalet que tenían en Grenoble.
Mi madre se había colocado a mi izquierda y mi padre a mi vera. Les adoraba, aunque cuando se ponían exquisitos y decidían hacer el paripé me daban ganas de encerrarles en Alcatraz. Precisamente, yo me enorgullecía de la educación que me habían proporcionado; la sencillez y la humildad eran la base de mi carácter porque ellos me las habían inculcado desde la infancia.
Por este motivo, no entendía cómo mi madre de repente parecía la secretaria de Isabel II para quedar bien ante esas personas que ni eran sus amigas ni seguramente vería el resto de su vida.
En la mesa de enfrente, me llamó la atención una chica de unos 25 años, muy delgada, tanto que daban ganas de levantarse y darle un bocadillo de chorizo para que recobrase el color en sus enjutas y blanquecinas mejillas.
Tamborileaba con sus dedos encima de la mesa, cogía una servilleta de papel y la convertía en cien mil pedacitos pequeños, asentía con cara de circunstancias a quienes estaban sentados a su lado y me miraba de vez en cuando de soslayo. Yo procuraba no mantenerle la mirada porque me daba apuro, era una sensación extraña.
“Es la hija del comandante de la marina Antonio Balaguer, de Buenos Aires, que ha venido a pasar unos días a Madrid”, me dijo mi madre.
“¿También debe algún favor a los ingenieros?”, le pregunté yo.
“Ay, cariño, ¡cómo eres! Pues la chica es profesora de tango en Argentina, en serio, como lo oyes”, me informó.
“Debe de bailar demasiado porque está esquelética”, respondí yo.
“Hay que reconocer que un buen plato de lentejas no le vendría nada mal, las cosas como son”, concluyó mi madre.
Al cabo de la media hora, el modo en que tenía de mirarme se hizo más y más patente. Parecía que estaba devorándome con sus dos enormes ojos azules e incluso de vez en cuando se introducía un trozo de servilleta en la boca, lo humedecía y restregaba por sus labios.
Me estaba poniendo malo.
Mantenía la cabeza cabizbaja y me sentía poseído por un pudor propio de adolescente. Sin comerlo ni beberlo se plantó delante de mí.
Me agarró con delicadeza del mentón y dirigió mi cara hacia la suya.
“Uno de los mejores tangos que jamás se ha escrito es el que van a poner ahora”, me dijo. “Se llama Cambalache y me han dicho que una pareja de bailarines de renombre saldrá a bailar. Me siento aquí y lo disfrutamos juntos, ¿vale? Estoy harta de estar en esa silla rodeada de carcamales y reconozco que estás muy bueno”.
Me quedé de piedra, aunque henchido de orgullo por sus palabras.
Una pareja de bailarines salió a bailar “Cambalache”.
“Fíjate cómo el bailarín agarra a la chica. Obsérvales con atención”, me decía la muchacha de las mejillas blanquecinas, que se llamaba Miranda según me comentó, mientras cogía mi mano y la apretaba con fuerza, poseída por la emoción de la música.
“Para bailar tango se necesita agilidad, aunque también es necesario ser constante, paciente e inteligente”, aseguró.
Con el tiempo me enteré de que Miranda era una de las más reputadas profesoras de tango de la zona metropolitana de Buenos Aires.
Sus comienzos en el mundo del baile no habían sido fáciles y había tenido que sortear la reticencia inicial de sus padres para dedicarse al arte.
De todos modos, finalmente lo había conseguido y el resultado había sido satisfactorio, con varios premios en su haber y una trayectoria más que exitosa en los escenarios.
“El hombre es quien dirige los movimientos del baile con seguridad y atrevimiento y la mujer los sigue. Analiza el rostro de la chica. Brutal, ¿no te parece? Está deseando que el hombre la posea, que la haga suya, aunque sin perder su personalidad”.
Al decir esto, seguía con su mano alrededor de la mía y soplaba las palabras sobre mi cuello.
“Este juego de seducción es la base del tango. ¿Te das cuenta de que el hombre no guía la dirección del baile desde los pies, sino desde los brazos?”.
Cuando terminó el baile, la pareja se acercó a la mesa en la que estábamos y dio las gracias a Miranda por su presencia. Casi la reverenciaban y estaban realmente emocionados de que ella hubiese accedido a verles bailar.
“¿Así que eres una eminencia en tu país?”, le pregunté yo.
“¡Bueno, no es para tanto! Ya sabes cómo somos de zalameros los argentinos”.
El resto de la noche la pasamos charlando.
Poco a poco, me relajé y di rienda suelta a mi característico sentido del humor, “tan gallego y lleno de matices”, como lo definía Miranda.
La pareja del tango salió un par de veces más al escenario y nos deleitó con “El choclo” y “La cumparsita”, dos piezas maravillosas que explican el carácter explosivo que tienen los argentinos.
Desde aquella noche no he dejado de ver a Miranda ni un solo día. En el tango de nuestras vidas soy yo el que se deja llevar por ella, por su pasión, inteligencia, cultura y por ese modo de ver las cosas que me llena de alegría y que hace que haya vuelto a bailar conmigo mismo.
Todo ello gracias a un tango.