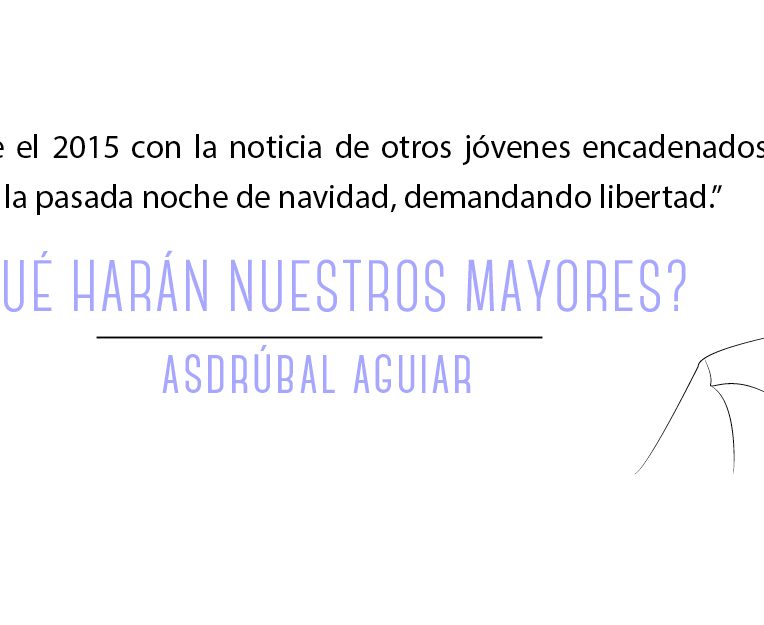Amanece el 2015 con la noticia de otros jóvenes encadenados desde la pasada noche de navidad, demandando libertad. Han sido capaces, por lo visto, de dar rienda suelta a un sentimiento y realizar su proeza hasta con alegría, pues la aprecian heroica y desafía a los lobos del régimen que caminan a su alrededor con fauces hambrientas de sangre. Así ocurre en Venezuela desde el pasado febrero de 2014, luego de la Masacre del Día de la Juventud.
Ante esa imagen escalofriante, sin bajarle el tono a la lucha por una reinvención de la democracia que nos saque del atolladero que algunos intelectuales del odio – entre otros el inefable y ya fallecido Norberto Ceresole – califican como el estadio de la “posdemocracia”, cabe parodiar a Zaratustra y la “muerte de Dios”. Después de la democracia todo vale, todo cabe y es posible, hasta la cosificación humana: Son 24.000 las víctimas de la violencia durante el año viejo.
Mi apelación a la razón profunda y no ocasional, que permita imaginar formas de vida decente sin tener que dar manotazos a nuestra miasma, es a los mayores. Es a las élites políticas, económicas o morales del país, a quienes cabe interpelar.
Al pueblo llano, fácilmente denostado desde las escribanías oficiales u opositoras, es injusto preguntarle ¿cómo aguanta? Lo cierto es que cada Juan Bimba acaso tiene tiempo para medrar en esos gusanos que, situados a las puertas de cada abasto de alimentos o despensa de medicinas, esperan por un pan o una lata de leche que les alivie el crujido de los estómagos.
Y a los jóvenes, sobre quienes a menudo aquellas también cargan sus tintas y sus verbos, cabe decir que viven las horas del sacrificio auténtico, de los ideales que intuyen y buscan darles sentido “con las manos puras y el corazón inocente”, diría Romain Rolland.
Vuelvo a preguntar, así, ¿cuándo será llegada la hora agonal de las élites ensimismadas para que recompensen – como tribunos de oficio, como líderes o guías – esa brega por la cotidianidad del pueblo o el heroísmo de los imberbes?
La inflación electoral ha sido mucha durante 15 años de guerra disimulada, que se inicia con la felonía de la Constituyente de 1999. No nos dio más democracia, nos la quitó a fuerza de elecciones porque dejaron de ser lo que son en una democracia verdadera. Los comicios – no los plebiscitos antidemocráticos – son altos severos en el camino para la reflexión y para juzgar el rumbo colectivo que se lleva, decidiendo sobre lo conveniente de un modo informado. Durante tres lustros vivimos en un alto permanente para elegir permanentemente, en suma, para no elegir, haciendo instantáneas con la emoción de coyuntura.
Reconstruir la nación – lo recuerda Mons. Jorge M. Bergoglio – implica reencontrar nuestras raíces; volver a ser nación mediante un acuerdo sobre los valores fundantes compartidos y celebrantes de la pluralidad. Exige mirar el pasado, con ojo crítico, desterrando lastres de conveniencia que impiden nuestra madurez, como el Mito de El Dorado y la invocación del mesianismo, del padre bueno y fuerte que aún nos lleve de la mano.
Se trata de mirarnos, mirándonos en los otros. Hacer memoria de las grandes hazañas de nuestra modernidad, que superan con creces el quehacer fratricida de nuestra Emancipación, hecha dogma que nos hace tragedia y nos niega a la elección de lo dramático.
Hay que tener coraje ante el futuro. Ningún pueblo, como reunión de diferentes acordados sobre los propósitos trascendentes, alcanza serlo sin mitos movilizadores.
No se trata de hurgar en el desván para sacar de allí los amuletos y reencontrarnos con el azar. Es reconocer que existe algo más allá de nosotros, que todavía no conocemos y podemos alcanzar humanamente. La generación de 1928 hizo de la democracia civil y de partidos su mito, en un momento de absoluta oscuridad para la república.
Y como no se trata de reinventar en falso, cabe no disimular la realidad. Vivimos algo peor que una dictadura o un régimen comunista. Hemos perdido las certezas. La despersonalización nos es común. Hemos congelado nuestras dignidades humanas haciéndolas inútiles, a la espera de que una buena nueva nos llegue con las cadenas de televisión del Estado.
La “posdemocracia” es la cara perversa de una globalización salvaje, huérfana de categorías constitucionales. No es derechas ni de izquierdas. Es anomia. Es el vacío que ocupa el traficante de ilusiones, quien entiende el “liderazgo como celebridad mediática”. Y que lo sostiene sin mediaciones institucionales, ajeno al debate, intocable, ante un pueblo sin rostro al que apela sólo para justificar su legitimidad sin devolverle sus derechos. Usa y desecha a la democracia. La nutre de propaganda, sin importar el enlatado de ocasión, sea el Capital de Marx o las Cartas de San Pablo.
Cambiar las cosas sin violencia, contener el poder e impedir sus abusos, y darle voz propia y rostro a la gente, es el deber ineludible de las élites en 2015.