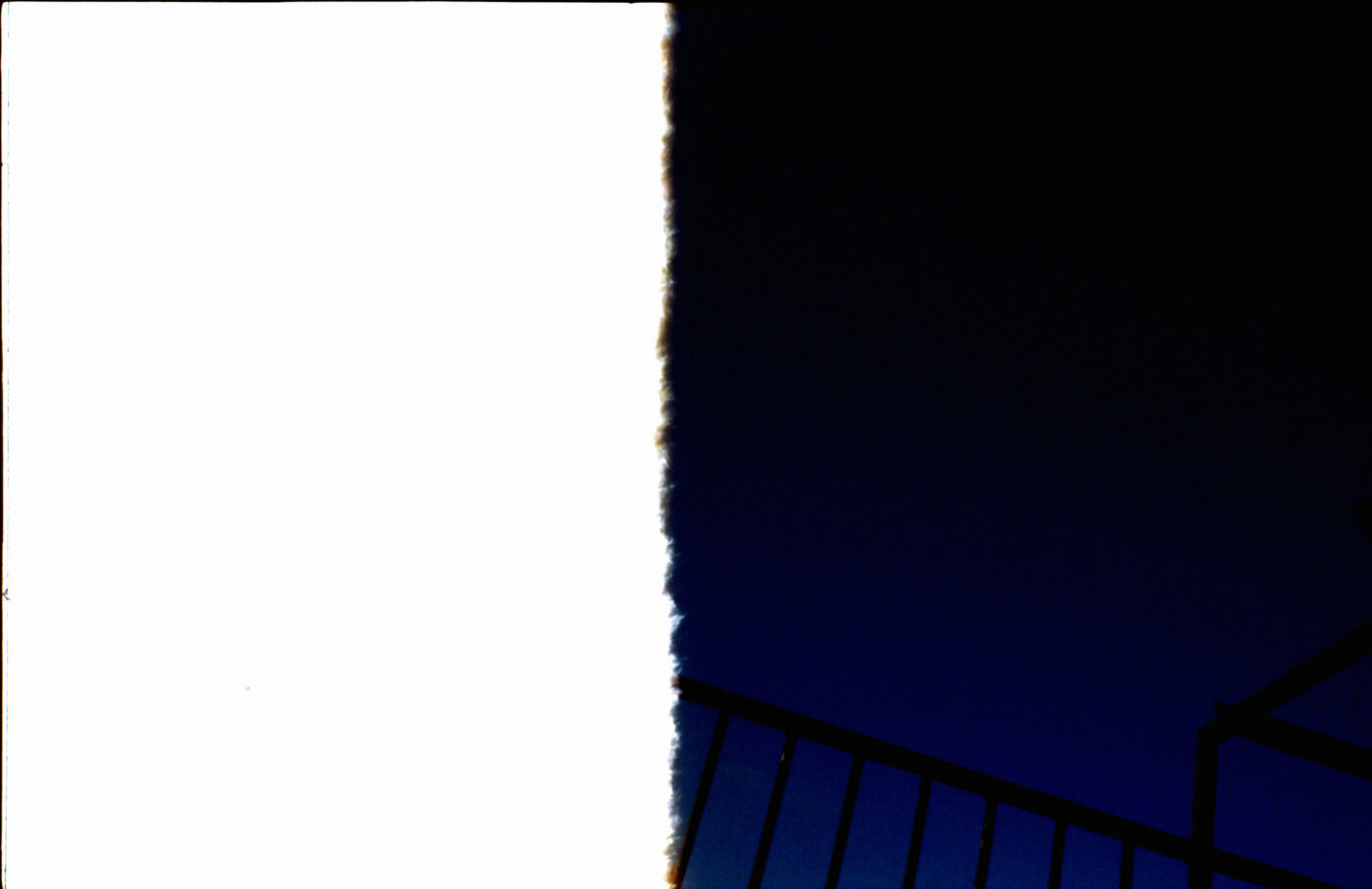Nací en un hogar humilde al oeste de la provincia de Buenos Aires. Tuve una educación laica aunque manchada por los ramalazos del catolicismo. En la adolescencia tuve una afición temprana y corta por la militancia partidaria. Como todo joven de ese tiempo, adherí al peronismo y al culto del héroe. Estuve equivocado en mis elecciones políticas. En ese entonces, tenía una devoción por el jefe, leía a Heidegger y todo lo que viniera de Alemania. Mis dioses eran Hegel, Leibniz y Fichte. Combinaba los jeroglíficos teutones con los aforismos en prosa intrincada de Carlos Astrada, quien se ocupaba de unir el fascismo de Perón con el mito gaucho y la metafísica de Heidegger. Por ese entonces, también, era antisemita, quizás contaminado por el perfume inconsciente y deformado de los arrabales provincianos. Pululaba en Moreno –como en todo el país– ese amor ingenuo por todo lo que viniera del mundo rural, asociado a la pureza del campo. Mi fervor nacionalista era una versión kitsch del fácil utopismo de Rousseau. Si bien siempre acompañé la defensa de las mujeres –en contra del machismo peronista–, Evita ocupaba un sitio de honor. Como le pasaba a muchos jóvenes de esos años, Perón y Evita eran mis maestros de la acción. En nombre de ellos, pusimos una bomba en un colegio de ricos y tuvimos la fantasía de atacar el Colegio Nacional.
Pero el estudio de los filósofos materialistas griegos y después Lucrecio me despertaron del sueño dogmático. Hubo meses en los que dejé de salir a la calle. Solo leía y revisaba mis notas en un cuaderno Victoria tapado de dibujos de mujeres desnudas y algunos recortes de revistas que sacaba de la casa de mi viejo. Mis padres se habían separado y yo visitaba mucho a mi viejo en un departamentito que tenía en Belgrano. Mi viejo ya se había volcado al socialismo y me proveía de material para estudiar el materialismo histórico. Él se reía cuando me veía, se acordaba de mi temprana militancia peronista y me decía que había sido un iluso, un romántico que no había escapado a la enfermedad de la juventud argentina. Compartíamos largas charlas de café sobre Marx, los utopistas y la literatura. Mi viejo no estaba formado en filosofía y quizás para hacerle un poco la contra es que empecé a leer a los socialistas utópicos, Bakunin y los fundadores del anarquismo. Desde esa plataforma libertaria, estaba a un paso de los filósofos cínicos y de los escépticos. En ese paréntesis pasé del catolicismo tibio al ateísmo: contaminado por el delirio juvenil me pasaba horas discutiendo en los bares con las viejas que habían entrado tarde a estudiar en la universidad, esas viejas católicas fanáticas, defensoras del golpe de Uriburu; esas mismas viejas que se excitaban cuando se burlaban de los indios, de los negros y elogiaban a Julio Argentino Roca.
Por esos días deambulaba por Moreno creyendo que el mayor problema de las viejas católicas y del mundo era Dios. El sol de Nietzsche alumbraba mis pasos y la sombra era más grande que mi corazón.