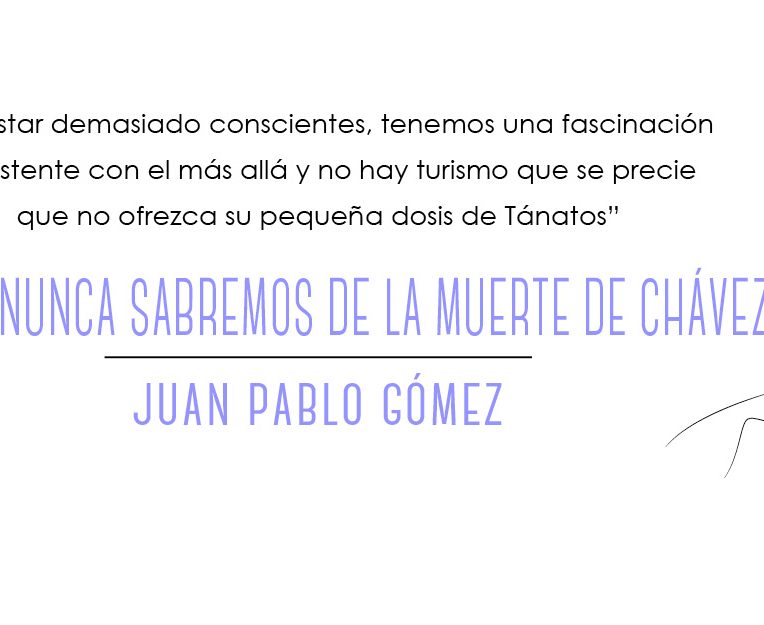La neurosis es la incapacidad para tolerar la ambigüedad
Sigmund Freud
El preludio importa
En el camino de Madrid a Salamanca, con la suficiente discreción como para que no destaque, pero con las dimensiones necesarias para que pueda ser visto a lo lejos, se alza la cruz del Valle de los Caídos. A mí ese monumento me ha causado siempre una extraña mezcla entre desdén e indiferencia. Siempre supuse que no valía la pena visitarlo, me parecía un lugar pavoso, polémico, absurdamente anacrónico y que entrañaba una dolorosa verdad: un país institucionalmente propenso a hacerse la vista gorda con su historia reciente. Miré a Adriana, que parecía complacida de volver a casa, y tuve el impulso de proponerle que nos desviásemos para terminar de ver, de una buena vez por todas, ese mausoleo que tanta resistencia despertaba en mí. La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella, decía Wilde.
Adriana se quedó sorprendida, y abriendo los ojos me dijo: “¿Estás seguro?”. Le dije que sí (aunque no lo estaba), y buscamos la salida. Primero hay un desvío hacia El Escorial, y luego otro desvío más abrupto, y menos visible, también hacia El Escorial y en el que un cartel más pequeño anuncia, casi con vergüenza, el Valle de los Caídos. Llegamos a una garita de control que luce como cualquier entrada de un seminario o recinto de retiro religioso y el señor, que parecía sacado de otro siglo, nos dijo con severidad que eran 9 euros cada uno. No nos advirtió que los iberoamericanos tenemos derecho a un descuento de más del 50%, le convenía suponer que éramos españoles. Nos pareció estrafalariamente caro y estuvimos a punto de dar la vuelta para dejarlo así. Pero quise perseverar en mi insensatez, así que terminamos entrando: “total, ya estamos aquí” le dije a Adriana, que cerró los ojos y encogió los hombros como queriendo decirme que ese paseo sería responsabilidad mía.
La carretera de acceso era serpenteante, ascendente y dejaba entrever un hermoso paisaje, pero al mismo tiempo revelaba una sensación de tiempo detenido. No había nada en ese lugar que nos recordara que estábamos en el año 2017, parecía que no hubiesen tocado nada desde 1959. Pero sin duda lo más perturbador fue el ambiente cargado, la energía densa y asfixiante. Ni siquiera en El Escorial –el auténtico gran mausoleo de España-, que se halla en el valle contiguo, había experimentado esa sensación de estar en un lugar tan tétrico y que, sin embargo, tenía una indescriptible gracia. Obviamos la hospedería y la abadía benedictina, y nos adentramos directamente en la basílica. A mí sólo me interesaba ver la tumba de Franco. Se trataba de una curiosidad inexplicable con su toque escabroso, de la que era mejor liberarse cuanto antes. Entramos a la basílica y descubrimos una construcción portentosa y subterránea, como incrustada en el corazón de la montaña. Absolutamente todo es gris, en fondo, forma y sensación. El primer vestíbulo es sórdido, el segundo es siniestro, flanqueado a los lados por monjes macabros de mármol con expresiones perversas y amenazantes. El tercer espacio es ya propiamente la basílica, tal vez menos desagradable. Sólo pensaba en lo inconcebible del lugar: quién podía tener un gusto tan atrofiado y perturbado a la vez. Era una estética repugnante desde todo punto de vista. Al colocarnos debajo de la cúpula exagerada, se hallaba de frente la tumba de José Antonio, el fundador de Falange e hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. En el otro extremo del círculo se hallaba la tumba de Franco, adornada con hermosas flores frescas. Mientras bordeaba la lápida evitando pisarla por respeto, escuché a una familia escandalosa y poco delicada que se acercaba hasta donde estábamos nosotros. Se trataba de una pareja adulta, acompañada de un anciano y un niño de unos 6 años, tenían acento dominicano y por las formas y los gestos era evidente que no tenían ni la más remota idea de dónde estaban. Venían acompañados de un guía turístico, un personaje delgado y de cierta de edad. Adriana y yo alcanzamos a escuchar parte de sus comentarios: “He aquí la tumba del generalísimo, el caudillo de España. Figúrense ustedes, los rojos ahora pretenden exhumar sus restos y sacarlos de aquí. Lo que hay que hacer es sacar a los rojos de España”. Todo eso lo dijo de manera solemne, mientras el niño fastidiado pisaba la tumba de Franco y las flores. Adriana me miró a punto de lanzar una carcajada, yo disimulé y evité mirarla para no tener que reírme. Ambos pudimos contenernos y tratamos de escabullirnos rápidamente. Pero alcanzamos a escuchar los comentarios de la mujer caribeña que le susurraba a su marido: “¿y este de qué habla? ¿Quiénes son los rojos esos?”.
Semejante comentario fue tan ridículamente apropiado para certificar lo grotesca que había resultado la escena, que pensé que todo encajaba. Aquello era un esperpento, en el sentido de Valle Inclán, y la visita definitivamente había sido una pésima idea. A no ser porque me dejó pensando, como casi siempre, en Venezuela y, esta vez, en sus mausoleos. Al salir de allí, pasamos por El Escorial y descubrimos la hermosa carretera vieja hacia Ávila, que tanto nos recordó a la carretera que une La Victoria con la Colonia Tovar: empinada y llena de curvas, pero con un paisaje majestuoso. La mejor vista del Escorial desde lejos, sin duda. Mientras hacíamos el zigzagueante recorrido, pensé en el panteón nacional de Venezuela y en ese mausoleo nuevo que Chávez había mandado construir para honrar la memoria del Libertador. Lamenté no haberlo conocido todavía y lamenté también no haber vuelto al interior del Panteón Nacional desde que pude visitarlo en alguna distraída visita de paseo escolar.
Los mausoleos dicen tanto de un pueblo, de un país, de una cultura: a quiénes rendimos culto después de muertos, y para qué, qué representan esas figuras para los vivos y qué se pretende ensalzar con ciertos legados. Todas esas preguntas me rondaban. Descubrí que, sin tenerlo tan consciente, era un aficionado a visitar cementerios, mausoleos y cenotafios: desde el Pere Lachaise, donde visité las tumbas de Jim Morrison, Chopin y Wilde hasta el propio Escorial de Felipe II, pasando por el cementerio inglés de Lisboa (donde dejé una flor a Henry Fielding) hasta los osarios de las catacumbas en Lima, el Castel de Sant Angelo de Adriano o el mismo Panteón romano. Ni hablar de los planes turísticos más renombrados en busca de restos mortales: pirámides egipcias y aztecas, el Taj Mahal, la tumba de Evita Perón, lo que fue el Halicarnaso, la tumba de Marilyn en Los Angeles, los peregrinos a Memphis para saludar a Elvis, el trayecto hasta Stratfford upon Avon donde reposan los restos de Shakespeare, los mausoleos de Lenin en la Plaza Roja de Moscú o de Mao en la plaza de Tian ´anmen, sólo por mencionar algunos de los más visitados. Sin estar demasiado conscientes, tenemos una fascinación persistente con el más allá y no hay turismo que se precie que no ofrezca su pequeña dosis de Tánatos. No hay heroicidad o figura de culto a la que la muerte no le siente bien.
Los mausoleos y cenotafios también son formas honrosas y dignas de cerrar el círculo vital de un alma y darle sentido frente a los ojos del resto. Los vivos nos sentimos consolados al percatarnos de que la muerte es poderosa e inexorable, pero nos queda la vida extendida de los que ya no están a través de la memoria. Los antiguos griegos se empeñaron en realizar manifestaciones artísticas que fuesen memento mori, era de vital importancia –valga la contradicción- recordarnos una y otra vez nuestra condición mortal y efímera, suponían que eso ayudaba a vivir más y mejor. Nietzsche decía que la tragedia era la mejor prueba de que los griegos no fueron pesimistas. Quien abraza el dolor y acepta la muerte está más vivo.
Sin embargo, hay casos de vidas tan grandilocuentes que hasta las respectivas muertes se convierten en enigmas. El caso del Libertador Simón Bolívar es paradigmático. Según El libro de Oro de Bolívar de Cornelio Hispano, publicado en 1925, Bolívar murió de tisis tuberculosa a la una de la tarde del 17 de diciembre de 1830 en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta, Colombia. Siempre hubo historiadores que pensaron que, en realidad, pudo haber padecido otras dolencias, frecuentes en la época, que habían minado su salud y su estado de ánimo era evidentemente depresivo, como corresponde al preludio de la despedida final. Pero en general, todos asumimos un poco el mito de la tuberculosis, del mismo modo que aceptamos el mito de la heroicidad simbólica de la figura del padre de la patria. Con un fervor supersticioso que nunca nos explicaron bien, pero que nos incrustaron sólidamente en la psique. Además, la tuberculosis era la enfermedad romántica por excelencia, así que era estéticamente la más adecuada para los anales de la historia. Siempre recuerdo esa lapidaria frase de Safranski: “el romanticismo es tan fecundo en el arte como nefasto en la política”.
Hasta que Chávez, instigado por su inclinación a la superchería, quedó inquieto con el libro de Jorge Mier Hoffman y decidió hacer algo que tuvo misteriosas consecuencias. Fueron varias las alocuciones en las que comentó algunas de las especulaciones de Mier Hoffman, que además era descendiente de Joaquín Mier, el hacendado español dueño de la casa donde murió el Libertador. Chávez parecía tomar con suspicacia algunas consideraciones expuestas por este hombre, pero le turbaba la idea del asesinato y, sobre todo, le intranquilizaba la sospecha de que los restos resguardados en el Panteón Nacional no fuesen del Libertador. Como Chávez había logrado hipertrofiar su poder, lo que hizo fue preparar el terreno para exhumar los restos de Simón Bolívar y realizar los correspondientes análisis forenses a fin de determinar si, en efecto, se trataba de los restos mortales y para intentar determinar las causas científicas de su fallecimiento. Total, ya antes había cambiado el nombre del país, el escudo, la bandera, el valor monetario y hasta el huso horario. Chávez gozaba de un poder tan absoluto que perdió por completo la noción de límites. Ni siquiera atendió a las profecías de su infalible vidente Cristina Marksman, que había pronosticado en 1985 su ascenso incontestable a la presidencia de la república, su breve estancia previa en la cárcel, sus marcas de individuo predestinado y su muerte en el poder antes de cumplir los 60 años.
Así, su plan cristalizó el 17 de julio de 2010. Simón Bolívar fue exhumado en una ceremonia solemne, militar y científica a la vez que fue transmitida de madrugada –cómo no- en cadena nacional de radio y televisión. Un grupo importante de científicos y forenses encabezados por el español José Antonio Lorente (que había pasado años colaborando con el FBI en Virginia, y decía que todo lo que pasaba en CSI era real, excepto que siempre las cosas terminaban bien) se dedicó a esta labor de reconocimiento del ADN. Más de un año más tarde, el entonces vicepresidente Elías Jaua, daría cuenta de parte de los resultados: los restos mortales sí pertenecían al Libertador, había sido bien alimentado en su niñez y adolescencia, sus restos contenían ligeras dosis de arsénico (probablemente usadas como tratamiento médico en la época), y en cambio los restos de su hermana Juana, en la Catedral de Caracas, no se correspondían con los de Simón y su otra hermana María Antonia. A través de un procedimiento de escaneo de las facciones del cráneo, Chávez daría a conocer también una imagen certera del rostro de Bolívar que ahora engalana multitud de oficinas y espacios públicos para consolidarse entre la iconografía del bolivarianismo.
Lo que pocos conocen fue la historia de sucesivos avatares que sufrió el cadáver del Libertador desde que fue incorporado en la Catedral de Santa Marta hasta que arribó al Panteón Nacional en 1842. Una historia de terremotos, rayos, tormentas, profanaciones y misterios que ocuparon un episodio de Nuestro insólito universo, narrado por Porfirio Torres y musicalizado por alguien con talento para asustar. Pero la historia se vuelve más enigmática a raíz del descabellado artículo titulado “La maldición de Bolívar” publicado por Francisco Rivero Valera el 8 de julio de 2011 en el diario El Universal, en el que hacía un paralelismo entre la maldición de la tumba de Tutankamón (todos los involucrados en la profanación de esa tumba en 1922 murieron trágicamente), con la maldición de la exhumación de los restos de Bolívar. Rivero aseguraba que los implicados directa o indirectamente en el proceso habían ido muriendo sucesivamente. Aunque no veo la relación de algunos de ellos con el procedimiento forense llevado a cabo, sí fue inquietante la cantidad de personeros destacados del chavismo que fallecieron en un periodo relativamente corto: Müller Rojas, Lina Ron, Carlos Escarrá, William Lara, Clodosbaldo Russián, Luis Tascón. En el artículo se menciona la enfermedad de Chávez y se insinúa su posible fallecimiento, que terminaría ocurriendo dos años más tarde. Además, morirían después y en escabrosas circunstancias el diputado Robert Serra, el hermano de Danilo Anderson y Eliézer Otayza. Pero la más perturbadora de todas las muertes fue la del propio Jorge Mier Hoffman, asesinado el 17 de julio de 2015 a las 3 pm en un intento de robo en la isla de Margarita, exactamente cinco años después de la exhumación de Bolívar. Nunca sabremos si Cristina Marksman habría visto y advertido todo esto.
Chávez tenía una relación entrañable con determinados muertos. No es ningún secreto que mantenía “conversaciones” con su bisabuelo Maisanta o con Bolívar, y esos espacios físicos que quedaban vacíos como a la espera de la invocación decían mucho. Toda la gama de leyendas en torno a sus inclinaciones supersticiosas era un corolario de su venezolanismo más arraigado y, quién sabe, si menos provechoso para los intereses de la colectividad. La muerte de Chávez está rodeada de tantos enigmas que sería ilusorio pretender desentrañarlos. Lo que sí es seguro es que esconde claves de nuestros complejos más profundos y de nuestra incapacidad para el raciocinio pragmático de un buen gobierno. Muchas palabras, mucha emoción, mucho carisma, mucha superchería, mucho encantamiento, pero pocas luces para el pueblo.
Tomás Lander, el fundador del partido liberal venezolano y periodista insigne murió en 1845. Sus restos fueron embalsamados y lo sentaron en el escritorio de su despacho. Los jóvenes líderes liberales iban a consultarle cosas al muerto. Estuvo allí 40 años, sentado, con los ojos abiertos, escuchando las mismas sandeces de siempre, de jóvenes perturbados por la ambición de poder que ni siquiera alcanzaban a razonar que se trataba de un cadáver, al que ni dejaban descansar en paz. Y estamos hablando de nuestro siglo XIX. Todavía hay quien cree que el chavismo tiene algo de fenómeno novedoso, cuando en realidad sólo es un nuevo nombre para el atavismo de siempre. La maldición debería llamarse “ingenuidad”.