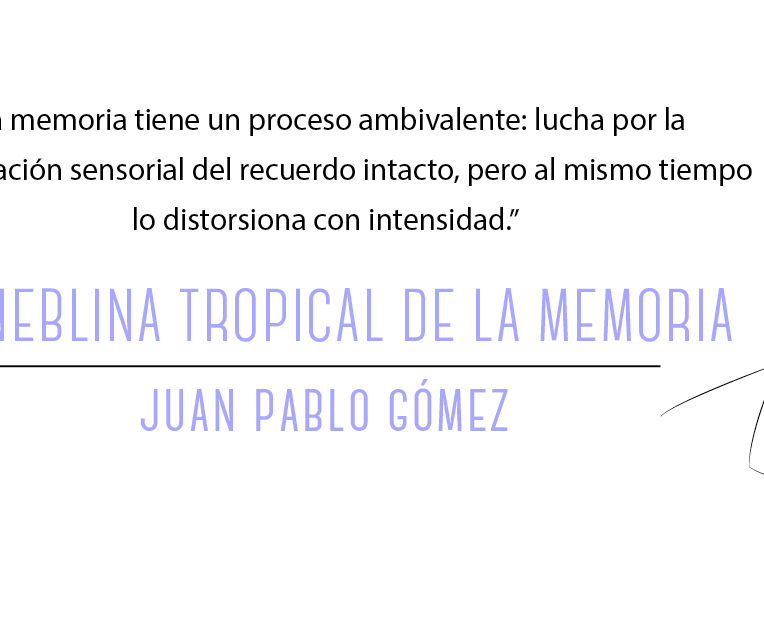Descubrí en la naturaleza los placeres no
utilitarios que buscaba en el arte. En ambos
casos se trataba de una forma de magia,
ambos eran un juego de engaños y hechizos
complicadísimos.
Vladimir Nabokov
Los accidentes geográficos que marcan las altas montañas representan el paisaje que mejor sirve a las metáforas de la vida humana como tránsito: un ascenso graduado, la búsqueda de una cúspide y un apaciguado descenso al que siempre preferimos llamar declive. Las montañas suelen ser fecundas: depósitos naturales de agua, de humedad, de frondosidad, de ricas flora y fauna. Ofrecen la fertilidad necesaria para que el hombre se apegue a la tierra y se acerque a sus misterios. Ofrecen también el peligro del deslave, del derrumbe, del barranco; las incomodidades de un planeta que se muestra allí rugoso, como si dejara entrever poderosas raíces telúricas que atentan contra el asentamiento humano y contra las rodillas. Y, por supuesto, las montañas ofrecen visión, perspectiva, contemplación. Bien sea desde abajo, mirar la montaña engrandece al mundo; bien sea desde arriba, nos muestra al mundo en espectro amplio. Pero hasta arriba suelen llegar unos pocos. Allí la vida es más esforzada, trabajosa, el oxígeno más escaso, las temperaturas más bajas, la presión más densa, la energía más cargada. Extraño que haya asentamientos humanos masivos en alturas tan marcadas o en terrenos tan accidentados. Pero hay gente que prefiere vivir así.
Ninguna montaña en el mundo tiene más altura junto a la costa que la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia y ninguna cordillera de altura considerable es tan extensa como la costera central venezolana. Cuando Rafael Alberti, desde el barco “Colombie”, vislumbró las altas montañas del cerro Ávila que rodeaban al puerto de La Guaira, escribió: “Se ve que estas montañas son los hombros de América./ Aquí sucede algo, nace o se ha muerto algo”. El instinto poético de Alberti le permitía dar en el clavo con una soltura casi insultante. Es lo que tiene ser un buen poeta o, mejor dicho, ser un gran ad-mirador, que es lo que es un buen poeta en realidad. Sólo que poetizar el paisaje desde lejos es menos arduo que poetizar el entramado que allí se esconde y que allí se vive. Los hombros han soportado ya demasiado peso y piden tregua al cosmos. Quizás por profundo e insondable sea mejor acercamiento la mirada prosaica del que sólo quiere recordar lo que prefiere. Porque recordar Venezuela es siempre un trabajo pesado, pero como todo lo que cuesta trabajo, remueve cosas indecibles que ayudan a sobrellevar determinados vacíos de la existencia. El trabajo dignifica y otorga sentido a la existencia, dicen. Venezuela nunca antes estuvo tan urgida de sentido, de contorno, de forma.
Habría que remontarse a los años setenta. Sólo por decir algo, diré 1976. Tal vez abril. Mascar chicle, viajar en auto, asomar levemente la cabeza por la ventana del piloto desde el asiento de atrás, sentir la brisa cálida y fulgurante del trópico, mientras los ojos van registrando un paisaje físico plagado de sol, destellos, verde, montaña, rancheríos y autopista. Siempre predomina la autopista: asfalto, defensas, hombrillo, señales, luces de cruce, humo, ruido de motor, grúas, accidentados, hombres barrigones con chemises y potes de agua, guardias nacionales que no se preguntan nunca el porqué de nada. Juego infantil secreto: retener en la memoria los logotipos de Lagoven, Meneven y Corpoven. La autopista baja. Es una pendiente absurda, casi pensada para el accidente, pero es la pendiente que permite, por fin, contemplar el mar. El ansia eterna del caraqueño: el mar, que se sabe allí mismito, pero no se ve. La autopista Caracas-La Guaira acabó con el verbo “atemperar” que tanto usaban los viajeros que disfrutaban días de Macuto. En tan sólo 20 minutos, como decía la cuña perejimenista, un caraqueño pueda estar echado en la arena. La emblemática valla de Marina Grande así lo prometía. Pero el destino no es la playa. Es un poco más lejos. Después de pasar Catia La Mar y Mamo, empezar una nueva pendiente. Una carretera gomera, similar a la vieja de La Guaira, de Choroní o de Ocumare (presos de Gómez socavados por la vida dejaron allí su impronta); una carretera de esas que serpentean la montaña mientras uno siempre imagina la caída al vacío y va contando cuántas capillitas hay en cada curva. Muchas tienen flores y velas encendidas a toda hora. El paisaje es más abrupto en este tramo, se entreabre al mar en intervalos hasta llegar al fondo de una ladera más boscosa, más húmeda. Ese es el paisaje psíquico de siempre: de la calidez a la humedad y viceversa. La temperatura se hace más fresca y el entramado oculto empieza a dejar huellas disimuladas. El pueblo se llama Carayaca. De origen indígena, el nombre quiere decir “cerca de Caracas”. Los indígenas Tarmas podían comprender que esta montaña no estaba lejos del fértil valle que luego refundaría Diego de Losada como Santiago de León. Carayaca es una típica población precaria del interior venezolano. En este país, da igual si la población está cerca del litoral o más adentrada en el continente, todo lo que no sea Caracas forma parte del “interior”. Carayaca, como cualquier población de montaña, busca su centro en la empalizada planicie menos abrupta, pero se desprende por caseríos colindantes regados por la accidentada geografía. De allí a La Molienda restan unos veinte minutos repartidos entre un camino a medias entre un carcomido asfalto y la tierra que en tiempos de lluvia será siempre fango.
La Molienda es una hacienda cafetera de 123 hectáreas, dividida en varias parcelas. La mayoría de las hectáreas están conformadas por laderas, barrancos y paisaje atropellado. Pero allí se cosecha fundamentalmente café. No de forma consistente ni a gran escala, pero se cosecha lo suficiente como para establecer durante algunas épocas ciertos niveles de comercialización rupestre. También se han cosechado en distintas épocas y en menor escala aguacates, fresas y hortalizas variadas. La casa central de la hacienda y el espacio que la rodea se apropian de la única llanura decente de la empinada montaña. Una construcción hermosa y sencilla a la vez, que se levanta en altura con un amplio sótano y despunta entre piedra y madera, una robusta remembranza de un estilo colonial sobrio. La humedad, la niebla y el sonido de los pájaros inundan el entorno. Es en lugares así que uno se da cuenta de que todos los fuegos son el mismo fuego o de que el ser humano ancestral no está tan lejos de uno como nos quieren hacer ver. La vida es simple y de su simpleza se desprenden el trabajo y el goce.
Al llegar, saltar del carro y correr hacia arriba, buscando la casa entre las escaleras de piedra y la grama. Saludar a los perros y al abuelo siempre envueltos en una misma imagen. El abuelo es el vigor, la vitalidad y el ingenio que habita el misterio de la montaña. Acá su mundo se deslastra del mundo. Acá es posible pensar y crear. Acá el tiempo matiza su poder y permite la anhelada serenidad. Podrá haber fiesta, reunión social, cháchara y comilona colectiva, pero será sólo en intervalos. La rutina es el sosiego que ofrecen las pequeñas cosas de la tierra. Luego de los saludos y la dejada de cachivaches, una carrera a través del campo. Como en esos versos de Rilke en los que el niño corre hacia ninguna parte, hacia ningún lugar, sólo corre por el simple hecho de hacerlo, corre para que los músculos perciban la vida. Los perros se unen: corretean y juguetean, comprenden ese deseo sensorial primario de constatar que están vivos y por eso coleando. Los adultos disfrutan del aire, de la sensación unánime de bienestar, de la amenidad de la conversación campestre, del whisky, de la carne en vara y del chinchorro. Algún fonógrafo rueda discos de acetato con un repertorio variado que va desde música llanera, pasando por Vivaldi y boleros arrabaleros de antes. Nunca faltará el aderezo de alguna discusión, de algún desencuentro, pero rara vez opacará la placidez de la estancia. Humo, chimenea, madera crujiendo los pasos y muchacha en baranda son inevitables. Los padres se despedirán al final de la tarde, encomiados de afecto y sagacidad, consienten que abuelo y nieto pasen juntos unos días de interrupción escolar.
La memoria tiene un proceso ambivalente: lucha por la preservación sensorial del recuerdo intacto, pero al mismo tiempo lo distorsiona con intensidad. Además, la distorsión es permanente y se acentúa con el paso de los años. De modo que al final, tenemos un recuerdo antojadizo, elaborado, interesado. No obstante, también hay recuerdos que se han escondido, que buscan eludir la distorsión, y de pronto brotan porque han encontrado algo que los hizo saltar y fluir. Esos son más puros en ese estadio inicial. Las horas del alba y del ocaso son las que hacen notar el protagonismo de la tierra, del espacio. El abuelo llevará al nieto a un paseo más largo. Habrá que recorrer un sendero distinto, visitar conucos de algunos peones, negociar algunos detalles agrícolas y buscar el lugar idóneo para colocar un tanque de agua adicional. La irrigación no constituye mayor problema, la humedad y el agua son abundantes. El bosque tropical muestra acá su faz más fecunda y permite cualquier posibilidad. El abuelo lo ha sabido siempre. Sólo se trata de poner en relación justa los elementos. Pero eso también hay que saber hacerlo. En las conversaciones con los peones, llenas de camaradería y aprecio, el nieto nota instintivamente las dificultades del trato, el difícil equilibrio entre autoridad, interés mutuo y amabilidad. “No debe ser fácil”, piensa. Y no lo es. El abuelo acierta muchas veces, escogiendo tonos, expresiones, órdenes, logrando ese punto atinado; pero otras veces falla, bien sea por dureza, bien sea por blandura. Lo que es innegable es la buena pasta de todos, el buen rollo, el buen trato. Esos campesinos son buenas personas, como se decía antes. Gente noble, que conoce el terruño, que sabe de siembra y cosecha, que comprende lo imperativo que es mantenerse en armonía con la naturaleza que los cobija.
El capataz se llama Fermín. Su pericia agrícola daba de sí lo suficiente para los alcances requeridos por la actividad de la hacienda. Se producía más bien poco, y no era porque la tierra no ofreciera sobrado potencial. El trabajo del campo precisa exclusividad, cuidado extremo y estar encima. Los rigores de la ciudad y sus asuntos se imponían muchas veces. Pero también había dificultades añadidas. La distancia entre Carayaca y Caracas, a pesar de los Tarmas, era considerable. Ni demasiado lejos, ni tan cerca tampoco. Los impasses familiares o las coyunturas circunstanciales también entorpecían. El trato con el personal a veces se enrarecía también. Pero había algo más. Algo que no podría explicarse con palabras. Algo que imperaba y que podía percibirse en cierto gesto que se percibía en la mirada de Fermín.
En el siglo XVI los conquistadores españoles encontraron feroz resistencia en las costas del litoral central por parte de un grupo de indígenas particularmente hostiles. Se trataba de los Tarmas. Mientras los Teques y los Caracas, liderados por Guaicaipuro y los caciques de la resistencia, preparaban sus defensas, los Tarmas ya se habían enfrentado a los primeros europeos que desembarcaban desde Santo Domingo queriendo incursionar tierra adentro en el continente. Como se sabe, los españoles terminaron imponiéndose gracias a su poderío militar y a su sapiencia en el combate. Los indígenas, que carecían de caballos, espadas y pólvora, no pudieron aguantar demasiado; además no contaban con suficiente experiencia para la lucha. La preparación de Guaicaipuro fue para la defensa, por eso descuidaron durante décadas el desarrollo agrícola, entre otras cosas. Toda una cifra: abandonar la siembra para preparar la resistencia. Los Tarmas se sometieron entonces al control español y fueron evangelizados. Episodios como este determinaron la frase más famosa de Eduardo Galeano: “Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: ´cierren los ojos y recen´. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia”. Las regiones de Mamo, Tarma, Carayaca y Maiquetía fueron agrupadas en una sola parroquia. El proceso evangelizador fue fulgurante, pero no impermeable a otros rituales originarios de los cultos indígenas que, a su vez, fueron permeados por cultos africanos que también calaron con la llegada de los esclavos. Debajo del atuendo católico, el sincretismo era patente.
En 1641 un terremoto devastó las poblaciones de Carayaca y Tarmas. Las iglesias de San José y de Nuestra Señora de La Candelaria no resistieron el sacudón de la tierra. Dios castigaba. El clérigo Sebastián Perera imploró a las autoridades vascas de La Guaira que dividiesen la parroquia en dos: Carayaca y Maiquetía. Así podría él enseñorearse en la primera y evitaba el peligroso trayecto hacia Maiquetía. Más de una vez vio escenas extrañas, mientras la neblina bajaba subyugante por la montaña, en los desfiladeros, vio a indígenas practicando actividades esotéricas consagradas a deidades extrañas. Algunos comentarios de gente aborigen que le parecían almas puras lo habían alertado. La Virgen está siendo pervertida en otros rituales y decían que eran mandatos de la tierra. La candidez del cura Perera le hizo creer que eso sólo pasaba en ese camino endemoniado hacia Maiquetía; ignoraba que en Carayaca estos rituales tenían aún más fuerza. Más de un indígena llegó a asegurarle que el terremoto era una de las múltiples represalias que la tierra y los espíritus originarios emprenderían contra el nuevo señorío. Ni imaginarse podría cuando la pólvora y el hierro forjado cayeran en manos de los oprimidos, decía el monaguillo de rasgos aborígenes. Ya esa palabra, “oprimidos” era utilizada de forma absurda y abusiva, puesto que ya en el siglo XVII, dejaba de estar claro quiénes eran opresores y quiénes oprimidos: debajo de muchas pieles convivían ambas sangres. Pero el odio encuentra fácil alimento y puede dar al traste con genuinas ansias de bienestar colectivo.
El cura Perera pasó 30 años como prelado de Carayaca. Fue el doctrinario mayor de la zona y lo hizo notablemente bien, pues la devoción católica de la región era evidente. Sin embargo, alguna crónica del XVIII recogió momentos dubitativos al final de su vida expresados en su diario privado. Siendo el gran evangelizador, descubrió secretamente que él mismo había perdido la fe. Las tierras de Carayaca lo invitaron a conocer rituales paganos y se dice que logró jerarquía en su fe paralela o ¿complementaria? Se convirtió en una especie de San Manuel Bueno mártir (el de Unamuno) de Carayaca. Los últimos años de su prelado, ofrecía información sobre rutas clandestinas a los contrabandistas a cambio de donaciones para la parroquia y trabajos que requería la iglesia de La Candelaria, pero también para su otra iglesia. “Si la tierra está cargada y terminará devorándonos, pues es bueno sacarle provecho mientras dure nuestro aliento vital sobre ella” escribía.
Fermín les contó en aquella ocasión, a nieto y a abuelo, parte de esta historia, mientras contemplaban el fulgor de la chimenea en la casa humilde del capataz la noche de un lunes de Semana Santa. Algunos tragos de más y cierta molestia por disputas de linderos del conuco personal le confirieron un coraje adicional a Fermín del que se arrepentiría al día siguiente. Abuelo y nieto se levantaron y se despidieron de Fermín. Al salir a campo abierto el nieto le preguntó al abuelo por aquellos misterios de la “tierra cargada”. El abuelo impasible le respondió jocoso: “esas son pendejadas”. El tono y el gesto eran tan serenos que otorgaban la seguridad que el nieto necesitaba para proseguir el sendero. Era noche despejada, las estrellas y la luna menguante ofrecían luz suficiente para retornar caminando. “La tierra lo que quiere es aprecio, protección, cuidado, que la quieran un poco y, aun así, puede dar sin recibir nada a cambio. Nadie se muere de amor, y mucho menos la tierra. Aunque quererla pueda ser, para algunos, inevitable”. El discurso era dicho de forma tosca, pero encerraba tanto afecto y tanta sabiduría que era imposible para el nieto no entregarse de lleno a ese sentimiento que, de golpe, eliminaba el miedo que el paseo nocturno, lleno de ruidos y sospechas, propiciaba. Esa noche, ambos durmieron bien, profundamente. El descanso era tan pleno que bastaba el aroma del café en la mañana para saber que el día ofrecería nuevos ingenios que aportar a la hacienda. En pleno desayuno, el abuelo rompió un extraño y largo silencio: “cómo no va a estar cargada esta tierra, si son los hombros de América, lo han cargado todo. Lo que necesita es alivio y descanso”. La escena quedó incrustada en la memoria del nieto, acompañada de la imagen de la neblina posándose sobre el paisaje.