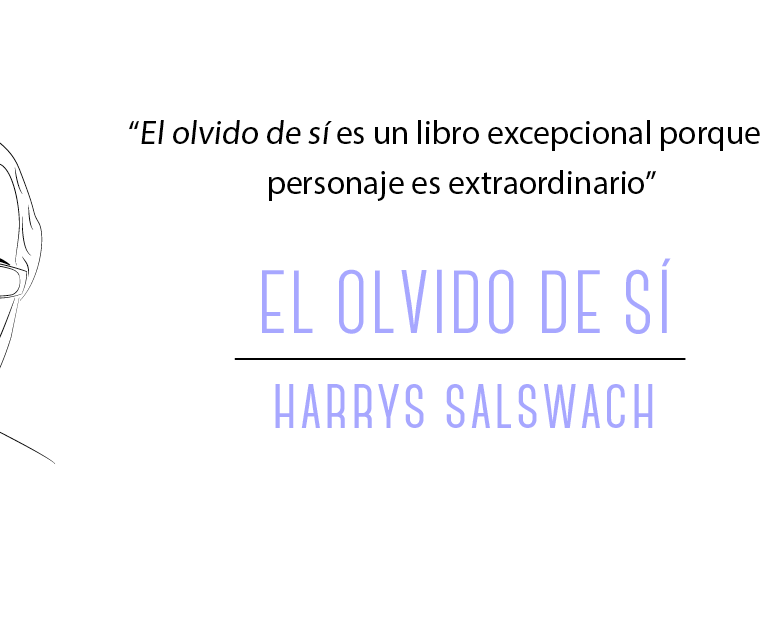La fe nace de la contemplación de las maravillas del mundo: pero hay que ser indigente para percibirlo (…) estar completamente solo, que es cuando Dios se muestra.
Ch. de Foucauld
Un hombre con cualidad de santo que nunca olvidó —y durante toda la vida agradeció— su condición de cadete del ejército francés. Un militar de fe. Un hombre de armas que se entregó a Dios porque lo amaba. Fue a su búsqueda hasta despojarse de todo y lograr maravillarse con la presencia del Altísimo en el viento del desierto del Sahara, en cada objeto al alcance de sus sentidos, verlo en los rostros de los hombres que fueron huéspedes y anfitriones de este vizconde devenido eremita y desposeído hasta de los propios dientes, y quien por poco identifica fe y locura por amor a Dios y a los hombres. «Padre mío me abandono a ti…» es el principio de la Oración del abandono que dejara en sus anotaciones en tierras africanas hace cien años. Aventurero, cadete, soldado, explorador, cartógrafo, profeta, lexicógrafo, islamista, converso, geógrafo, monje, escritor, viajero incansable, este hombre de espíritu excepcional hizo del fracaso la vía para descubrir que Dios es misterio, y que la búsqueda es, en sí misma, Aquél.
En El olvido de sí (Pre-Textos, 2013) novela-biografía que ha escrito el sacerdote, capellán, narrador y desde hace un año consejero del Pontificio Consejo de la Cultura para el Vaticano, el español Pablo d’Ors, recrea la vida fulgurante del vizconde francés Charles de Foucauld (1858-1916). Y la recrea desde la propia voz del beato aventurero. En estas páginas la belleza se desborda hacia el lector. Este libro es el propio espíritu del biografado, y también de su discípulo d’Ors, cuya admiración y fascinación no le prohíben acercarse a Foucauld hasta las más profundas oscuridades de su vida, porque esas mismas oscuridades iluminarán la aventura espiritual del místico del desierto sobre quien el autor ha desparramado amor. Un personaje —persona viva para el autor— que se constituye a sí mismo como signo de la diferencia. Porque es un hombre incomparable que hizo de su obediencia a la propia conciencia un estilo de vida. Y ese cumplimiento lo diferencia de todos los hombres y lo acerca a Dios, a la trascendencia. Dice d’Ors que ese empecinamiento en escuchar la profundidad de su corazón hizo que Foucauld viviese la aventura de ser él mismo (de ahí la baja del título «Un aventura cristiana»), de no parecerse a nadie: «La diferencia es un gran regalo, es lo que posibilita la unidad; gracias a que somos diferentes podemos estar unidos; si fuésemos iguales no habría unidad, habría uniformidad, que es muy distinto». La sabiduría quizás consista en mirar lo obvio, pero como si se tratase de la carta robada de Poe, lo obvio se esconde a la mirada que dispersa, no quiere ver. Una entrada de estas memorias ficcionales se titula «Elogio de la atención», en ella Foucauld reflexiona sobre el prestar atención al mundo, no hacer elucubraciones sobre la trascendencia sino concentrarse en lo que hacemos porque «el amor es un estado de atención completo; y la atención total conduce al amor. Dios mismo, que es fundamentalmente un misterio de atención, sólo existe para mí en la medida en que le presto atención. Así que amamos sólo aquello a lo que atendemos (…) La compasión o la caridad brotan espontáneas si estamos atentos al necesitado».
El olvido de sí es un libro excepcional porque el personaje es extraordinario. Conjunción de espíritus esta, Foucauld y d’Ors que, junto al propio libro como objeto hermoso (papel liso, sepia, y sobre él una mancha firme, con el aire justo para la serenidad de la mirada) y el lector (rendido ante la calidez, calma y sosiego de la prosa), le sucede la experiencia de leer y así, se descubre una Oración de cuatrocientas páginas.
La vida de Foucauld no se parece a la de nadie, y es precisa y grandiosamente eso lo que lo convierte en un ejemplo universal. La infancia exiliado con su familia en Suiza debido a la guerra franco-prusiana; de juventud disoluta en Francia, entre Nancy, Évian y París; beneficiario de las comodidades de la fortuna familiar; vizconde cuyo título nobiliario se remonta al siglo X; conoció poco a su padre François Édourd Perigord, subinspector de bosques de noble apellido, cuya enfermedad crónica lo mantuvo alejado de la familia, y no recuerda mucho a su madre Isabelle Beaudet de Morlet, fallecida durante un parto complicado; Charles de Foucauld creció bajo la tierna disciplina del abuelo Morlet, «el viejo coronel Morlet», quien para el ya anciano narrador de esta autobiografía ficcional es recordado como «un hombre débil y pusilánime (…) un ser tan bondadoso como inflado de sí». Sus tías fueron la presencia familiar. Sería su prima Marie de Bondy el amor que lo impulsaría a recorrer el mundo en una búsqueda en principio signada por la confusión y que luego ordenaría a Dios. Prima que no dejaría de amar hasta el final de sus días, fue la inflexión emocional que impulsaría su vitalidad, fue el primer acercamiento a la contemplación. Cuenta Foucauld que, en Normandía, en la casa donde las tías iban de vacaciones, había un jardín donde acostumbraba ir junto a Marie, y ella lo miraba con un silencio tan especial que él, con solo estar a su vera, sentía una plenitud que no podía explicar. El casamiento de Marie con el vizconde Olivier Bondy quebró el corazón del joven Foucauld, quien entonces se arrojó a la aventura que lo conduciría a su segunda casa: África, y de ahí, hasta la beatitud.
Una aventura sin rumbo que en el devenir se encausaría a Dios. Enrolado en el ejército en el Cuartel de Saynt-Cyr hacia 1878, Charles de Foucauld derrocharía la generosa pensión familiar en juergas nocturnas, fiestas en las que brindaba a todos los que anduviesen o tropezaran con él, soldados, prostitutas, borrachos, pendencieros; viajes que lo llevarían a darse de baja en la tropa, y que lo regresarían al campo de batalla en África, donde en combate contra la tribu morabita comandada por Bu Amama sintió entusiasmo, una voluntad de reforma que haría a sí mismo alejarse de aquel holgazán de vida alegre. La lectura desordenada de clásicos griegos, de Voltaire, Rousseau, Montaigne, lo impregnaría de un escepticismo cultivado que más pronto que tarde le daría entrada a la fe. De ahí en adelante la vida daría los giros que estas memorias reconocerían como señales de un Dios que lo encaminaría hacia la más absoluta soledad y silencio, instancias que reconocería siempre como irreductibles para el desenvolvimiento de la vida de un cristiano.
La pasión africana le descubriría el amor por el desierto, lo impulsaría a estudiar el Islam hasta casi convertirse, aprender árabe, replantearse su mirada europea, descubrir que quien se evangelizaba era él mismo cuando pretendía hacerlo con los nativos que eran colonizados por Francia. Fue acusado de arabofilia, rechazado, transferido, hasta que su pasión por Dios lo llevaría lejos de los hombres, a recorrer el desierto disfrazado de judío, a pisar tierra que nunca un europeo había pisado, a recoger esta experiencia en un libro del que se venderían miles de ejemplares y por el que sería reconocido y le brindaría un prestigio con el cual habría podido labrarse una carrera académica: Reconocimiento de Marruecos. Viajes a Casablanca, Argelia, a la Trapa de Staoueli, Argel, Beni Abbès, El Assekrem (desde donde escribe estas memorias), Tierra Santa (Monte de los Olivos, Betania, Emaús, Jordán, Montes Moab y Edom), Nazaret, Jerusalén, Trapa de Akbes en Siria, y siempre un fracaso, siempre un revés que convertía en maravilla para su viaje más intenso: el de la experiencia íntima y mística de su espíritu acongojado y extasiado, ensanchado y empequeñecido, humilde y pobre en la entrega absoluta. Imitaría la vida de Jesús y en el intento llegaría hasta las puertas del delirio.
Desierto, soledad y silencio serían las bujías de su fe, su manera de ser cristiano. La grandeza de la vida de Foucauld se da en su anhelo por descender, por el abajamiento, que supone despojarse de sí mismo para complacer a Dios en gratuidad, sin pedir más que la intuición de su consentimiento. Porque su vida estrambótica es radicalmente distinta a su vida espiritual, pero necesaria para ponerle nombre a su relación con Dios y el mundo. Foucauld hizo del fracaso una forma de estar en el mundo, una peregrinación hacia el abandono. Peregrinación que exige esfuerzo físico, porque Foucauld sabía que la fe puede surgir desde el cuerpo: «En realidad, no creo que pueda haber vida espiritual de ningún género si no va acompañada de cierto esfuerzo físico. La piedad no es hermana de la ociosidad —como ha llegado a escribirse— sino exactamente lo contrario: el néctar que resulta de una vida consagrada al trabajo de las manos». En varias páginas hermosas d’Ors pone en boca de Foucauld cómo el arrodillarse, instado por el sacerdote Henri Huvelin en la parroquia parisina de San Agustín, lo convirtió, revelándose Dios en su interior. Una vez que se había hincado, un destello de entusiasmo convertiría a Huvelin en su guía espiritual por siempre. También la lectura del libro de Jacques Bénigne Bossuet, Elevaciones sobre los misterios, «serían las principales mediaciones de las que Dios quiso servirse para convertirme». Un hombre, una mujer y un libro: luego la santidad.
D’Ors narra la vida inigualable de Charles de Foucauld en primera persona. Ya anciano y a la espera de la muerte —que no sería apacible— pasa revista a su propia vida asombrado por la belleza que Dios ha dado al mundo, una belleza que contiene todo y un Dios que en su ocultamiento impulsa al hombre a buscarlo, y esa búsqueda lo hace partícipe de la divinidad. Rodeado de pobres en Assekrem en la ermita que fue su hogar, esperó a la tribu rebelde de los senusistas, armado de municiones y algunas carabinas, y un amor inusitado hacia los hombres y a Cristo. La guerra devoraba Europa ya en 1916. El viento de aquellas montañas de Assekrem, «un viento quejumbroso, como la voz de Dios», anunciaba su muerte, violenta, apoteósica, a manos de un grupo bárbaro cuya ruindad despedazó la complexión de un santo.
Es írrito cualquier acercamiento crítico a lo que ha hecho d’Ors en El olvido de sí (Pre-Textos, 2013), por la sabiduría que florece en cada párrafo, en cada línea, la dulzura con la que le ha dado voz propia a Foucauld; solo un enamorado, quien admira, puede construir de una persona extraordinaria un personaje desbordante, cuya humildad ejemplar expulsa todo vicio de soberbia, y cuya obstinada voluntad de encuentro con la divinidad resulta de una ternura conmovedora. La belleza de esta historia escrita por d’Ors radica en haber hecho suya la cualidad espiritual de Foucauld; un hombre, un beato que reconoció a Dios manifiesto en el mundo en cada nimiedad, gesto, ademán, rostro, objeto, minúscula materia, hasta impregnar de compasión el espíritu del lector. En boca de Foucauld se puede leer: «(..) no hay nada en el mundo tan elocuente como una biografía. Y porque en toda biografía humana se esconde —lo veamos o no— la biografía del propio Dios». Este es un libro escrito por un discípulo que ama a su maestro. Un maestro que amó a Dios.