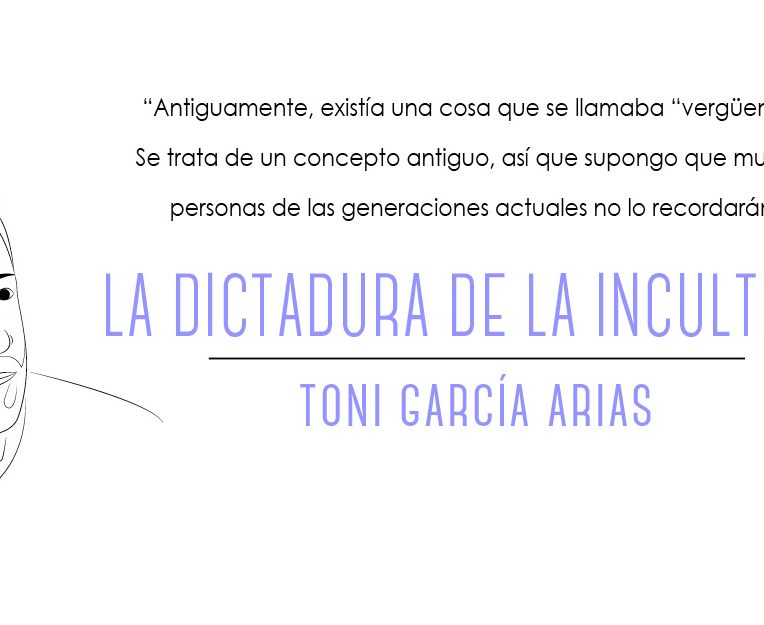Antiguamente, existía una cosa que se llamaba “vergüenza”. Se trata de un concepto antiguo, así que supongo que muchas personas de las generaciones actuales no lo recordarán. Para clarificar un poco el término, intentaré explicar en qué consistía. De una manera sencilla, podemos decir que la vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida. La gente -en el pasado- sentía vergüenza por diferentes razones: por no entregar un material en la fecha acordada, por aparcar mal, por dejar un examen en blanco, por ver a sus hijos correr en un restaurante, por colarse en la cola de la carnicería, etc. Gracias a una educación liberal -tanto familiar como institucional-, la vergüenza desapareció y, como contrapartida, se sustituyó por la justificación. Desde esa perspectiva, se enseñó a todo el mundo a que podía hacer y decir lo que le viniera en gana porque para cualquier acto que realizase o disparate que dijese, por muy despreciable que fuese, existía una justificación. De ese modo, la autocrítica fue aniquilada, y la gente fue educada pensando que siempre tenía razón y, lo que es más importante, que tenía derecho a todo. “Me lo merezco” se ha convertido en el eslogan que mejor define a las generaciones actuales. Por supuesto, un “me lo merezco” que no conlleve ni el esfuerzo ni el sacrificio. Así, hoy todos quieren la gloria de Rafa Nadal pero sin el sacrificio que conlleva ser Rafa Nadal, por eso buscan la fama rápida a través de “Gran Hermano” o de “Mujeres y hombres y viceversa”, que no perjudica tanto ni la espalda ni las rodillas.
Por norma general, me gusta ver los realities. Es un modo de observar el comportamiento humano y de saber por dónde camina la sociedad. Al menos, una parte importante de la sociedad. La más moderna. En los últimos años, gracias a esa observación, he comprobado que la incultura ha pasado de ser un aspecto que causaba vergüenza a algo que tiene incluso cierto valor dentro de un nuevo paradigma cultural, basado no en el conocimiento sino en el número de tatuajes y piercings. Antiguamente, la gente que no había leído un libro lo decía con cierta vergüenza, intentando de alguna manera disculparse. Hoy en día, en cambio, no haber leído un libro se ha convertido en un mérito más a incluir dentro del currículo. Hace unos días, por ejemplo, en uno de esos realities de citas, uno le preguntaba al otro “Y a ti, ¿te gustan los libros?” a lo que el otro respondía, “No”. Aliviado, el primero confesaba, “Buf, menos mal; yo tampoco soy de esas cosas”. Eso es algo así como preguntar “¿A ti te gusta ser un analfabeto funcional por voluntad propia?”, “Sí”, “Joer, menos mal, porque a mí también me encanta”. En fin.
Decía Tomás de Aquino, “Temo al hombre de un solo libro”. Sin duda, Tomás de Aquino ya sabía que un ser humano que no lee es un ser humano incompleto, pero, sobre todo, peligroso. Por un lado, porque cuando este tipo de individuos llegan a algún cargo de poder -cuántos analfabetos funcionales no hay en los ayuntamientos y en los ministerios- favorecen a los individuos semejantes a ellos, fomentando así aún más la incultura. Por otro lado, porque este tipo de individuos son influenciables y vulnerables ante la demagogia política, lo cual les convierte en radicales, y entonces llenan Twitter y Facebook de estupideces compartidas por otros millones de estúpidos hasta que -por pura repetición- la estupidez se convierte en verdad. Y, al final, los ignorantes se multiplican porque, como decía Aristóteles hace casi 2.500 años, mientras el sabio duda, el ignorante afirma, y hoy en día el que más berrea, más vocifera y más gilipolleces dice es el que más razón y más “Likes” tiene.